
Trucos, pistas y aplicaciones para elegir los auriculares perfectos
La alta fidelidad es un vicio caro, pero es posible encontrar un equilibrio razonable entre lo que podemos invertir y lo que pretendemos; de hecho, no siempre más caro es mejor
Por supuesto, todo depende de tu presupuesto, pero ahí es donde hay que poner un poco de conocimiento; además, la verdad sobre las reseñas de YouTube y algunos mitos entretenidos
Ariel Torres
Me acompañaron durante más de trece años, y en especial durante la pandemia, un período que habría sido mucho más difícil sin música. Compré estos auriculares AKG K44 en una tienda de instrumentos musicales de la que soy cliente. Era lo mejor que podía pagar en ese momento, y no puedo quejarme. Literalmente, los gasté.
Aunque se mantuvieron enteros (los de calidad mediocre tienden a quebrarse en alguna de sus articulaciones), tuve problemas con las almohadillas. No se descascararon, como ocurre muchas veces, sino que una se despegó de los cascos. Nada que un poco de paciencia y pegamento no pudieran resolver. Pero el tiempo no perdona, y últimamente sentía que usarlos durante un rato largo me causaba color. La razón estaba, de nuevo, en las almohadillas, que se habían ido endureciendo. Lógico, están hechas de gomaespuma, que con el paso de los años pierde elasticidad. Así que era como usar auriculares de hierro. Bueno, exagero un poco. Pero me entienden.
¿Podía comprar almohadillas de repuesto? Sí. Pero me pareció que iba siendo tiempo de invertir en unos auriculares un poco mejores.
 Mis queridos AKG K44, con 13 años de uso; impecables, pero ya estaban pidiendo un trabajo menos exigente (ver un poco de Netflix cada tanto, por ejemplo)
Mis queridos AKG K44, con 13 años de uso; impecables, pero ya estaban pidiendo un trabajo menos exigente (ver un poco de Netflix cada tanto, por ejemplo)Como saben, soy bastante molesto (en general, pero sobre todo) en lo que concierne a la calidad de sonido. Desde que era chico y mi padre me enseñó a evaluar los altavoces y la electrónica que los alimenta, vengo haciendo un delicado equilibrio entre la calidad de sonido y el presupuesto. La alta fidelidad es un vicio caro, se sabe. Un par de auriculares muy buenos puede costar más de un millón de pesos. Si es inalámbrico, cuatro millones. ¿Por qué tanta diferencia? Porque o los algoritmos de Bluetooth son excepcionales o no pueden ni acercarse a la calidad que ofrecen los buenos cables old school.
En todo caso, no tenía ese presupuesto, así que me puse a investigar.
Escuchame una cosita
Hacer equilibrio en este terreno es realmente difícil. Por un lado, en la Argentina la electrónica es cara; por otro, se trata de una disciplina a la vez objetiva (los valores de distorsión armónica, respuesta en frecuencia, sensibilidad, tamaño de los drivers e impedancia no son debatibles), pero cada oído y cada persona son diferentes, y cambiamos con el paso de los años. Si la cantidad de dinero es un obstáculo, entonces hay que ponerle mucha inteligencia al asunto.
Por ejemplo, en mi estudio, que es donde paso más tiempo escuchando música, no uso una tarjeta de sonido. Ni siquiera una más o menos pro. No es ningún prurito, aclaro (y lo aclaro porque todo este asunto de la alta fidelidad despierta furias apasionadas y amores cinematográficos que derivan, ambas, en peleas que hacen que los trolls de Twitter parezcan chihuahuas con dispepsia). No uso una buena interfaz de sonido porque son (adivinen) muy caras. Pero hay un atajo.
Como además hago música y cualquier instrumento musical bueno ya trae una placa de sonido de alta calidad, uso un sintetizador de Yamaha que se conecta por USB a la computadora. Su frecuencia de muestreo es de (solo) 44.100 Hertz (lo mismo que los CD), pero incluso así suena mucho mejor que cualquier placa de uso doméstico o semi profesional con especificaciones más ambiciosas. Los que saben de esto ya se están imaginando por dónde anda el misterio que hace que este instrumento musical suene tan bien.
En todo caso, el Yamaha está conectado (cada canal de modo independiente) a una consola de sonido profesional de ocho canales a la que los auriculares se enchufan directamente. La consola tiene un mini ecualizador para cada canal, un filtro de paso bajo de 18dB y control de ganancia en cuatro de los ocho canales, más los de los efectos, entrada auxiliar, paneo (palabra terrible que viene de panorama, que a su vez viene del griego “todo” y “ver”) y, claro, de nivel. La etapa de salida de los auriculares está separada, con su propio control de volumen, y el fader principal es deslizante, lo que ayuda mucho para establecer de forma precisa el volumen general. (Me abstengo de lo que tiene que ver con la sala de control porque, básicamente, no hay aquí sala de control.)
O sea que oigo música mediante un aparato diseñado para hacer música, con lo que obtengo lo mejor de los dos mundos. Eso, claro, significa un ahorro monumental de dinero. El sintetizador solo cuesta hoy unos 2 millones de pesos; aprovecharlo también como fuente de sonido es a lo que llamé antes un delicado equilibrio.
Por lo demás, no uso vinilos (pueden empezar a lanzar bombas Molotov, ya estoy acostumbrado) y Spotify me suena a lata. Así que o bien oigo Tidal o bien pongo mis CD, que tengo pasados a un disco duro en formato FLAC, correctamente ripeados con Exact Audio Copy o con fre:ac. Mi aplicación favorita para oír música en Windows es foobar2000. En Linux, sigo probando.
Mezcla
Como buena parte de mi repertorio es música clásica y jazz (esto, dicho sea de paso, significa muchas veces registros históricos de calidad mediocre), tiendo a preferir los auriculares que se usan también en producción musical. O sea, los que tienen una curva de respuesta en frecuencia más o menos plana. Traducido: sin refuerzo de bajos y sin agudos histéricos; lo más chato que se pueda conseguir, eso es para mí lo mejor. Los ingenieros de sonido saben cómo mezclar, se los aseguro.
Con este escenario y una idea de lo que podía invertir, me puse a ver la oferta local. En el camino, aprendí un montón de cosas y descubrí algunas perlitas. Aquí van.
De reseñas y reseñadores
Después de muchas vueltas, me decidí por unos Audio Technica M40X. Habría preferido unos Beyerdynamic DT990 o unos Sennheiser HD800, pero ahí es donde los costos se disparaban. Ahora, cuidado, porque más caro no siempre es mejor. Al principio me había tentado con unos Audio Technica M50X, pero los buenos reseñadores le criticaban la respuesta en frecuencia, con demasiados anabólicos en los graves. Los gráficos de la respuesta en frecuencia de los M40X mostraban una curva más plana; y además me ahorraba más de 100.000 pesos. Fui por esos, y no me equivoqué.
 Los recién llegados, unos Audio Technica M40X, con dos de sus virtudes a la vista: se articulan por completo y el cable puede desconectarse
Los recién llegados, unos Audio Technica M40X, con dos de sus virtudes a la vista: se articulan por completo y el cable puede desconectarseAhora bien, las reseñas en YouTube son una ciencia aparte, porque hay que separar el que está haciendo publicidad encubierta del que no entiende nada y como “le encantan”, entonces concluye que son buenos; no hay nada así en audio. Entre todo esto, después de mucho escarbar, uno encuentra buen material. Me ha pasado con auriculares, pero también con el yogur o con el cultivo de alcauciles. Les doy dos datos que quizá los ayuden cuando necesiten buscar reseñas. Primero, y con honrosas excepciones, cuanto menos pirotecnia visual tiene el video, más serio tiende a ser el crítico y más confiable la info. Este video, hecho acá y sin pretensiones visuales, y este otro, en inglés y que tampoco intenta ser cool, son mucho más serios y confiables que la enormidad de supuestas reseñas que o no sirven para nada o se olvidan de cosas importantes. Pero son super divertidos, eso sí. Y solo hablo de auriculares. Es dramático que lo divertido se equipare con la verdad cuando se trata de asuntos muchísimo más serios.
Lo que me lleva al segundo dato: ningún producto de ninguna clase en ninguna industria es perfecto. Sé que tras mucho investigar compré uno de los mejores auriculares que podía pagar (es muy probable que haya al menos otras dos o tres opciones igual de buenas), y que están claramente por encima de que los que buscaba reemplazar. Pero tienen un defecto: son un poco pesados. Ya sabía esto, porque los buenos reseñadores lo advierten. De modo que una buena crítica tiene por fuerza que ser algo frustrante. Antes de poner la tarjeta, ya sabés los defectos del equipo que estás comprando. Y eso está bien; así debe ser.
Tests online
Lo más complicado de comprar audio sin haberlo probado antes (y, dicho simple, no tenía tiempo para eso) es la sacarlos de la caja y probarlos. En este caso, excepto porque son un poco más pesados que los AKG a los que estaba habituado (unos 30 gramos más; parece poco, pero luego de 4 o 5 horas deja de ser poco), el resultado fue exitoso. Mejor imagen estéreo, sobre todo mejor definición, mejor gama dinámica y almohadillas nuevas que, además, pueden quitarse para poner unas nuevas (aunque, atención, las almohadillas cambian la repuesta en frecuencia de los auriculares). Era exactamente lo que estaba buscando. ¿Pero suenan bien de entrada los auriculares?
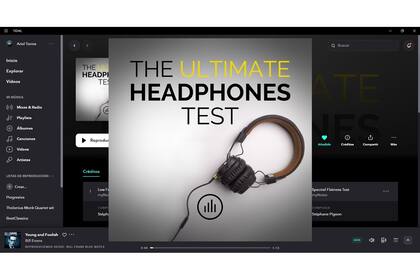 The Ultimate Headphones Test, en Tidal; muy interesante; también está disponible en Spotify y en la web
The Ultimate Headphones Test, en Tidal; muy interesante; también está disponible en Spotify y en la webEn mi opinión, no. (Más Molotovs, adelante). Una parte de los audiófilos creemos que los auriculares deben ablandarse (pasando música, por ejemplo) durante unas 40 horas antes de alcanzar su calidad óptima; esto se llama burn-in, y es algo que indefectiblemente va a ocurrir con el uso. No obstante, también se consiguen pistas para hacer burn-in, compuestas básicamente de ruido browniano (le dicen ruido marrón, pero en realidad el nombre viene del movimiento de Brown). El ruido browniano pasa aleatoriamente por todas las frecuencias que el driver va a tener que producir y así, se supone, contribuye a que se ablanden uniformemente.
Ahora, así como tengo la impresión (mucho en audio es una impresión) de que los auriculares recién sacados de la caja no suenan igual de bien que luego de una semana de uso, también confieso que es algo que tiene todas las fichas para ser un mito. Les recomiendo, al respecto, este artículo, que dice clarito que lo del burn-in es un mito.
Por supuesto, como uno no es obse de pico y nada más, me puse a buscar servicios que me ayudaran a probar mis nuevos M40X. En Spotify y Tidal hay un kit de tests para verificar desde la respuesta en frecuencia, la calidad de fabricación, el rango dinámico, la polaridad, el coeficiente de tonalidad y más. Busquen The Ultimate Headphone Test. Les dejo el link de Spotify, aunque es difícil estar seguro de un test que sale por una plataforma que comprime con pérdidas. Si no usan Tidal, pueden intentar con este website. En mi caso, además, tenía a mano un instrumento musical de muy buena calidad, así que la diferencia con los AKG K44 fue evidente de entrada.
Hay asimismo aplicaciones para el teléfono, pero ahí entra en escena un asunto que, como es un poco técnico, se deja de lado: la impedancia. La impedancia es la resistencia eléctrica que ofrece un componente de los transductores de los auriculares. Dicho brutalmente, a mayor impedancia, más voltaje hará falta para que suenen con suficiente volumen. Hubo una época en la que alta impedancia significaba mejor calidad y viceversa. Hoy no es exactamente así, pero si compran unos auriculares caros, que en general son de alta impedancia porque se supone que van a ser usados con un buen amplificador (si no, qué sentido tienen), recuerden que no van a poder usarlos con el teléfono. ¿Por qué? Porque el teléfono no puede –ni podría– entregar tanta energía para mover esas bobinas. El límite entre impedancia baja y alta está más o menos en los 50 Ohms, y hay auriculares de hasta 600 Ohms. En los altavoces, obviamente, hay menos variedad.
La impedancia me lleva al asunto más importante de todos.
Cuidado con el volumen. Establezcan ese valor lo más bajo posible; a la mañana, recién despiertos, mejor. Van a descubrir que a esa hora el volumen que tenían puesto la noche anterior es ensordecedor. Es que, en serio, mal usados, los auriculares pueden dañar la audición. Así que bajen el volumen y dejen que el oído se acostumbre. Si no, van a estar lesionando el componente más importante del circuito de la alta fidelidad. Y para ese sí que no hay repuesto.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
El mundo, en manos de los gigantes tecnológicos
La crisis informática de la semana pasada dejó en evidencia el riesgo de la concentración de internet en unos pocos y poderosísimos actores
La crisis informática de la semana pasada dejó en evidencia el riesgo de la concentración de internet en unos pocos y poderosísimos actores
Manuel G. Pascual
El apagón informático de hace una semana mostró una realidad rotunda: en la era digital, el mundo depende de un puñado de grandes empresas tecnológicas. Si alguna de ellas cae, el sistema se viene abajo. En esa ocasión, un problema causado por el antivirus Falcon CrowdStrike afectó solo al 1% de los usuarios de Windows (unos 8,5 millones de equipos). Eso bastó para sembrar el caos en aeropuertos de todo el planeta (que cancelaron más de 5000 vuelos) o para trastocar el funcionamiento de hospitales o paralizar sistemas de pago electrónico.
Microsoft es uno de los eslabones clave del sistema, tal y como quedó claro la semana pasada. Pero no es el único. Alphabet (empresa matriz de Google), Amazon y Apple completan el Olimpo de lo que podríamos llamar las empresas tecnológicas sistémicas: sin ellas no podríamos usar ninguno de nuestros dispositivos, ya sean particulares o profesionales. Estos cuatro gigantes, que son también las mayores empresas del mundo por capitalización bursátil (con permiso del fabricante de chips Nvidia, en tercera posición), controlan dos cuellos de botella críticos para que todo funcione: los sistemas operativos (el programa de base que permite manejar otros programas, como por ejemplo un antivirus) y la computación en la nube (la infraestructura física en la que se almacenan y computan los datos que subimos a internet).
Hay más factores que, si fallan, se llevan consigo todo. Ahí entrarían, por ejemplo, los operadores de telecomunicaciones, quienes ponen antenas, cables y satélites, o los fabricantes de hardware (las máquinas). Sin embargo, el software está en manos de unos pocos. “El incidente de la semana pasada nos enseña que hay tres puntos de estrangulamiento básicos: los sistemas de protección de punto final (en este caso, Falcon CrowdStrike); los sistemas operativos, que están dominados por Microsoft; y la interacción con la nube”, sostiene David Arroyo Guardeño, investigador principal del grupo Ciberseguridad y Protección de la Privacidad del CSIC. “Jugando con estas tres piezas podríamos tener mayor capacidad de reacción ante futuros problemas. Por ejemplo, apostando por una nube híbrida de varios proveedores. Pero en la práctica eso no sucede”.
La promesa original de internet fue la descentralización. En los primeros años de la red, los usuarios tenían una gran autonomía. El intercambio de contenidos fluía, colisionando en ocasiones con los derechos de autoría. Pero, poco a poco, el espectro de posibilidades se fue cerrando. Hace ya años que la mayoría de usuarios “entran” a internet a través de aplicaciones privadas, normalmente redes sociales. YouTube, Amazon o TikTok no solo ofrecen entretenimiento: cada vez se usan más como buscadores.
Pero vayamos por partes. El software más importante de cualquier dispositivo, el que permite que todo funcione, es su sistema operativo. Microsoft domina con mano de hierro el mercado de los sistemas operativos para computadoras. Está presente en el 72,8% de las máquinas. La sigue muy de lejos OS X, la alternativa de Apple, con casi el 15%. El resto se lo reparten Linux (4%) y otros proveedores más pequeños.
Si nos fijamos en los celulares, los dispositivos con los que navega por internet la mayoría de la humanidad (el 56% de los internautas), el dominador es Android, de Google. Funciona en el 72% de los teléfonos inteligentes. Detrás tiene a iOS (Apple), con un 27%.
La llamada computación en la nube es lo que permite que podamos ejecutar programas en internet desde nuestros dispositivos (es decir, sin que los datos se alojen en nuestra computadora o celular). La nube es de todo menos etérea: se trata más bien de una extensa red de centros de datos repletos de servidores funcionando día y noche para que los usuarios puedan acceder a su banco, realizar compras o consultar el correo electrónico.
Al mando de estas infraestructuras clave se repiten dos de las compañías anteriores, pero se suma otra, que es la que lidera el sector. AWS (Amazon Web Services) lidera el mercado con una cuota del 31%, seguida de Microsoft Azure (25%) y Google Cloud (11%). Entre los tres gigantes acaparan dos tercios del entramado que permite a las empresas desarrollar sus servicios online.
¿Cómo hemos llegado al punto de depender tanto de unas pocas empresas? “Lo veo como un bucle de retroalimentación. Primero te ofrecen servicios básicos y gratuitos, como un correo electrónico o un buscador”, arranca Ekaitz Cancela, autor de Utopías digitales. Con los datos que recopilan estas compañías de sus usuarios, arman sus modelos de personalización de anuncios, con los que han dominado el mercado publicitario mundial durante años.
Tanto los proveedores de sistemas operativos como los gestores de la nube funcionan en oligopolios. “Obviamente, los oligopolios no se pueden permitir; la cuestión es cómo evitarlos”, apunta Manuel Alejandro Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide y economista de EsadeEcPol.
“¿Por qué estamos inmersos en una economía digital en la que, para buscar un restaurante en el que cenar, tengo que acudir al motor de búsqueda de una empresa estadounidense que tiene sus servidores en Mountain View?”, se pregunta Cancela. “Lo primero es pensar por qué está todo tan centralizado en internet. Nuestros hospitales o aeropuertos están permanentemente conectados, y, por tanto, expuestos, porque dependen de servicios de compañías extranjeras. ¿Por qué no tenemos en los hospitales servidores locales?”.
La solución podría venir de la mano de la regulación. “La única salida es reducir la dependencia de la Administración respecto a Silicon Valley”, opina el investigador. Eso pasaría por apostar por sistemas operativos abiertos, como Linux, algo que ya se está haciendo en algunos países, y por desarrollar software propio alojado en servidores locales.
La UE es consciente de la vulnerabilidad tecnológica europea. De ahí surge el proyecto Gaia-X, que busca la autonomía digital y el desarrollo de una nube propia. Pero la realidad es tozuda. “Para desarrollarlo, se han ido firmando acuerdos con las grandes tecnológicas. Incluso la UE ha adoptado hace dos meses la nube de Oracle”, señala Javier Sánchez Monedero, investigador en Inteligencia Artificial. “La red es perfectamente resiliente; internet está diseñada para trabajar de forma descentralizada y federada. Lo que no es resiliente es que tengamos por encima una capa con tres o cuatro productos a los que se les delega todo”
La promesa original de internet fue la descentralización. Al principio, había gran autonomía
La caída del sistema basta para sembrar el caos en aeropuertos o paralizar los pagos electrónicos
El apagón informático de hace una semana mostró una realidad rotunda: en la era digital, el mundo depende de un puñado de grandes empresas tecnológicas. Si alguna de ellas cae, el sistema se viene abajo. En esa ocasión, un problema causado por el antivirus Falcon CrowdStrike afectó solo al 1% de los usuarios de Windows (unos 8,5 millones de equipos). Eso bastó para sembrar el caos en aeropuertos de todo el planeta (que cancelaron más de 5000 vuelos) o para trastocar el funcionamiento de hospitales o paralizar sistemas de pago electrónico.
Microsoft es uno de los eslabones clave del sistema, tal y como quedó claro la semana pasada. Pero no es el único. Alphabet (empresa matriz de Google), Amazon y Apple completan el Olimpo de lo que podríamos llamar las empresas tecnológicas sistémicas: sin ellas no podríamos usar ninguno de nuestros dispositivos, ya sean particulares o profesionales. Estos cuatro gigantes, que son también las mayores empresas del mundo por capitalización bursátil (con permiso del fabricante de chips Nvidia, en tercera posición), controlan dos cuellos de botella críticos para que todo funcione: los sistemas operativos (el programa de base que permite manejar otros programas, como por ejemplo un antivirus) y la computación en la nube (la infraestructura física en la que se almacenan y computan los datos que subimos a internet).
Hay más factores que, si fallan, se llevan consigo todo. Ahí entrarían, por ejemplo, los operadores de telecomunicaciones, quienes ponen antenas, cables y satélites, o los fabricantes de hardware (las máquinas). Sin embargo, el software está en manos de unos pocos. “El incidente de la semana pasada nos enseña que hay tres puntos de estrangulamiento básicos: los sistemas de protección de punto final (en este caso, Falcon CrowdStrike); los sistemas operativos, que están dominados por Microsoft; y la interacción con la nube”, sostiene David Arroyo Guardeño, investigador principal del grupo Ciberseguridad y Protección de la Privacidad del CSIC. “Jugando con estas tres piezas podríamos tener mayor capacidad de reacción ante futuros problemas. Por ejemplo, apostando por una nube híbrida de varios proveedores. Pero en la práctica eso no sucede”.
La promesa original de internet fue la descentralización. En los primeros años de la red, los usuarios tenían una gran autonomía. El intercambio de contenidos fluía, colisionando en ocasiones con los derechos de autoría. Pero, poco a poco, el espectro de posibilidades se fue cerrando. Hace ya años que la mayoría de usuarios “entran” a internet a través de aplicaciones privadas, normalmente redes sociales. YouTube, Amazon o TikTok no solo ofrecen entretenimiento: cada vez se usan más como buscadores.
Pero vayamos por partes. El software más importante de cualquier dispositivo, el que permite que todo funcione, es su sistema operativo. Microsoft domina con mano de hierro el mercado de los sistemas operativos para computadoras. Está presente en el 72,8% de las máquinas. La sigue muy de lejos OS X, la alternativa de Apple, con casi el 15%. El resto se lo reparten Linux (4%) y otros proveedores más pequeños.
Si nos fijamos en los celulares, los dispositivos con los que navega por internet la mayoría de la humanidad (el 56% de los internautas), el dominador es Android, de Google. Funciona en el 72% de los teléfonos inteligentes. Detrás tiene a iOS (Apple), con un 27%.
La llamada computación en la nube es lo que permite que podamos ejecutar programas en internet desde nuestros dispositivos (es decir, sin que los datos se alojen en nuestra computadora o celular). La nube es de todo menos etérea: se trata más bien de una extensa red de centros de datos repletos de servidores funcionando día y noche para que los usuarios puedan acceder a su banco, realizar compras o consultar el correo electrónico.
Al mando de estas infraestructuras clave se repiten dos de las compañías anteriores, pero se suma otra, que es la que lidera el sector. AWS (Amazon Web Services) lidera el mercado con una cuota del 31%, seguida de Microsoft Azure (25%) y Google Cloud (11%). Entre los tres gigantes acaparan dos tercios del entramado que permite a las empresas desarrollar sus servicios online.
¿Cómo hemos llegado al punto de depender tanto de unas pocas empresas? “Lo veo como un bucle de retroalimentación. Primero te ofrecen servicios básicos y gratuitos, como un correo electrónico o un buscador”, arranca Ekaitz Cancela, autor de Utopías digitales. Con los datos que recopilan estas compañías de sus usuarios, arman sus modelos de personalización de anuncios, con los que han dominado el mercado publicitario mundial durante años.
Tanto los proveedores de sistemas operativos como los gestores de la nube funcionan en oligopolios. “Obviamente, los oligopolios no se pueden permitir; la cuestión es cómo evitarlos”, apunta Manuel Alejandro Hidalgo, profesor de la Universidad Pablo de Olavide y economista de EsadeEcPol.
“¿Por qué estamos inmersos en una economía digital en la que, para buscar un restaurante en el que cenar, tengo que acudir al motor de búsqueda de una empresa estadounidense que tiene sus servidores en Mountain View?”, se pregunta Cancela. “Lo primero es pensar por qué está todo tan centralizado en internet. Nuestros hospitales o aeropuertos están permanentemente conectados, y, por tanto, expuestos, porque dependen de servicios de compañías extranjeras. ¿Por qué no tenemos en los hospitales servidores locales?”.
La solución podría venir de la mano de la regulación. “La única salida es reducir la dependencia de la Administración respecto a Silicon Valley”, opina el investigador. Eso pasaría por apostar por sistemas operativos abiertos, como Linux, algo que ya se está haciendo en algunos países, y por desarrollar software propio alojado en servidores locales.
La UE es consciente de la vulnerabilidad tecnológica europea. De ahí surge el proyecto Gaia-X, que busca la autonomía digital y el desarrollo de una nube propia. Pero la realidad es tozuda. “Para desarrollarlo, se han ido firmando acuerdos con las grandes tecnológicas. Incluso la UE ha adoptado hace dos meses la nube de Oracle”, señala Javier Sánchez Monedero, investigador en Inteligencia Artificial. “La red es perfectamente resiliente; internet está diseñada para trabajar de forma descentralizada y federada. Lo que no es resiliente es que tengamos por encima una capa con tres o cuatro productos a los que se les delega todo”
La promesa original de internet fue la descentralización. Al principio, había gran autonomía
La caída del sistema basta para sembrar el caos en aeropuertos o paralizar los pagos electrónicos
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.