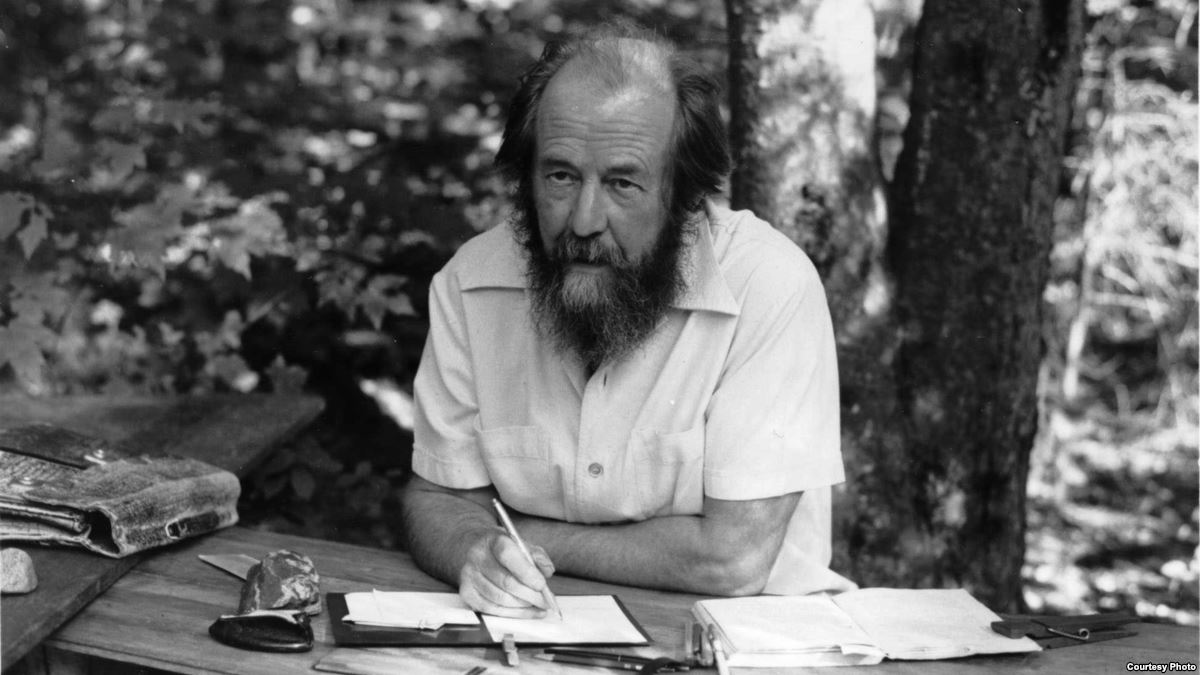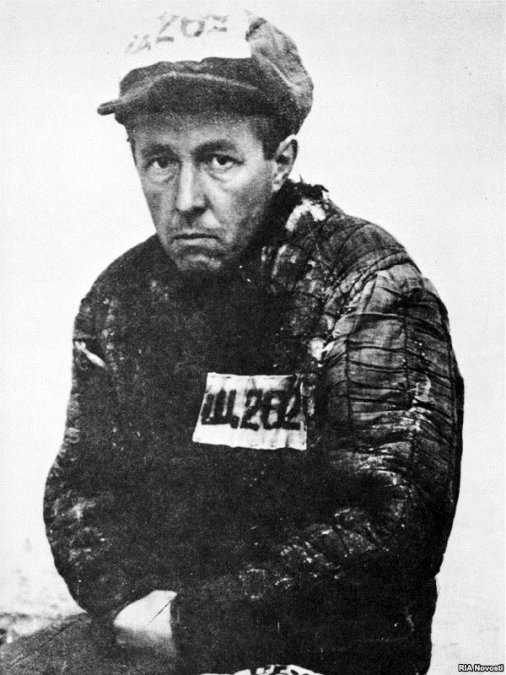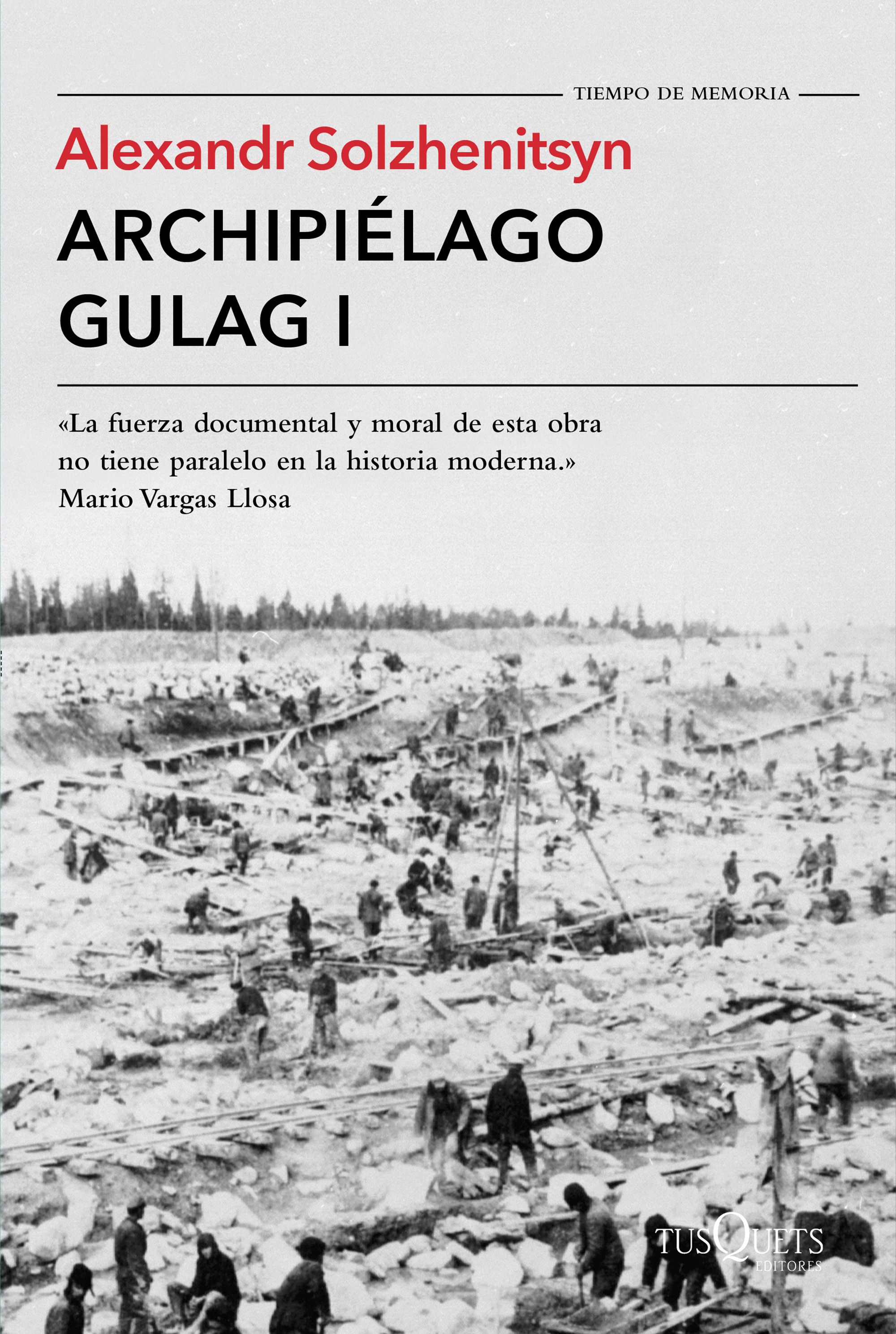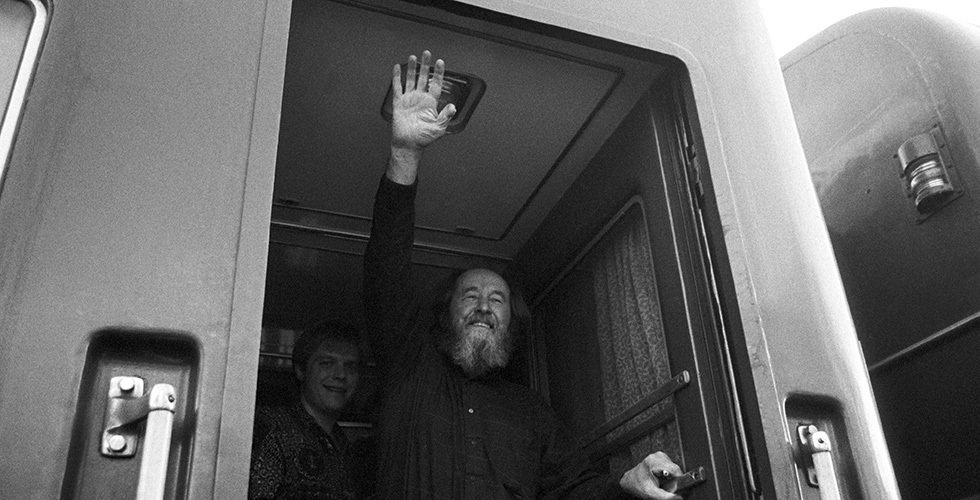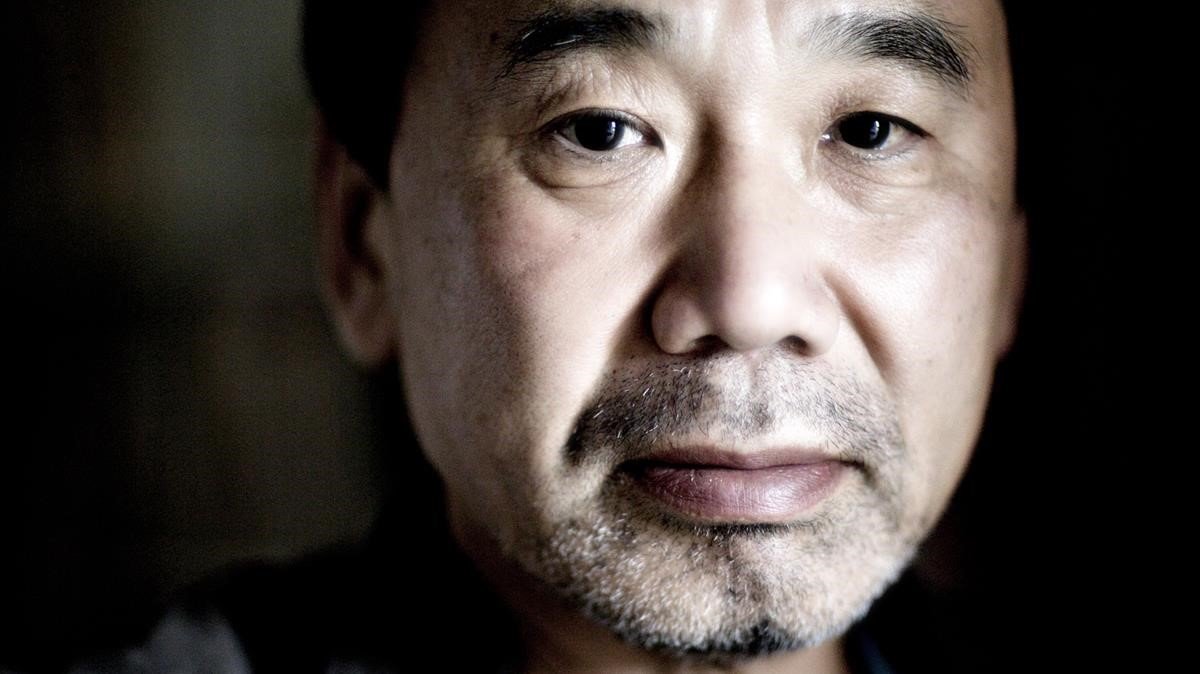La grieta no cede porque es genuina
La foto en sepia mostraba a un antiguo caballero de bigote fino, que yacía en el suelo con un tiro en la sien izquierda y un pequeño reguero de sangre que le bajaba por la nariz.
Adolfo Suárez, el padre de la transición española, nunca pudo olvidar aquella imagen. En tiempos de su decisiva administración, contaba con un afable y correctísimo ayudante militar del arma de Caballería llamado Joaquín de Ariza y Arellano.

Un día visitó la sede del gobierno español Santiago Carrillo, el emblemático dirigente del Partido Comunista, y como al jefe de Estado le surgió un imprevisto, le pidió a su ayudante que lo atendiera y lo paseara por el palacio.
Joaquín recibió a Carrillo, le hizo recorrer esas salas legendarias con ánimo de guía histórico y después de dos horas lo despidió con calidez.
Al final de la jornada, el ayudante se presentó en los aposentos de Suárez y le dijo: “Presidente, no soy muy popular entre mis compañeros por estar aquí en Moncloa, pero creo que es lo mejor que puedo hacer para servir a España en este momento”.
A continuación, sacó de su billetera la foto del caballero asesinado y añadió: “Este es mi padre, fusilado en las tapias de La Almudena por Santiago Carrillo. Ha sido un honor estar con él esta tarde y servirle a usted, señor Presidente”.
El hijo de Adolfo Suárez, testigo de esta escena estremecedora, explica hoy que aquel militar había entendido perfectamente el espíritu de la Transición.
Que no fue un pacto sobre el olvido, sino “sobre el vivo recuerdo de las atrocidades que cometimos los que matamos y los que morimos”.
Un acuerdo que firmaron las dos Españas para no aniquilarse mutuamente, para sofocar el odio, para moderar sus ideas y para encapsularlas en partidos que, sin abandonar sus duras disputas, gobernaran en alternancias y negociaran políticas de Estado perdurables.
Ese contrato fundamental, que garantizó el esplendor económico de la Madre Patria, es hoy ásperamente combatido por el kirchnerismo español, que inspirado en las ideas de Laclau detesta la democracia republicana.
Esta referencia histórica no es lejana; remite a nuestro renovado drama nacional. La experiencia del último populismo radicalizado puso el cuentakilómetros en cero y exacerbó la pulseada de las dos Argentinas, que después de 1983 permanecía aletargada y que en los últimos años no nos ha conducido, por fortuna, más que a una “guerra civil de los espíritus” (Altamirano dixit).
Una conflagración no indolora, pero tampoco sangrienta, es como una crisis económica asordinada y sin una explosión puntual: no permite tomar conciencia de la gravedad y, por lo tanto, no consigue movilizar a la sociedad ni a sus elites en procura de una solución sacrificada pero razonable, donde cada uno deponga pretensiones para encontrar coincidencias y salir adelante.
Aquí, gracias a Dios, no hubo una contienda con ejecuciones y deudos, sino apenas una agresiva y creciente división. La doble pregunta candente de la política es la siguiente: ¿por qué la grieta no se diluyó durante estos tres años, y por qué el peronismo no logró generar un liderazgo sólido frente una líder desprestigiada y a un gobierno condenado a pagar la fiesta?
El lugar común responde: porque Cambiemos mantuvo vivo al cristinismo en beneficio de su propia imagen (contraste mejora gestión), y porque gran parte de la sociedad, incluso segmentos que aborrecen a Macri, culpa al peronismo por la decadencia estructural.
Esas argumentaciones de superficie evitan, sin embargo, otra espinosa realidad de fondo: independiente de cualquier estrategia de poder, la grieta sobrevivió porque es genuina.
Porque más allá de sus repudiables patologías, representa la única discusión auténtica que existe en un país sin izquierdas ni derechas, enredado en su perpetua confusión.
Tenemos muchas Argentinas, pero básicamente hay dos desde su fundación: un proyecto nacionalista y endogámico, y otro cosmopolita y liberal; uno refractario al mundo (vivir con lo nuestro) y aferrado a su identidad folclórica, y otro abierto al comercio y al intercambio de productos e ideas.
Esos dos programas pasaron por diferentes etapas (guerras, revoluciones, dictaduras, democracias y autocracias), encontraron incluso ciertos formatos híbridos, pero sobrevivieron al paso del tiempo porque evidentemente están esculpidos en nuestro genoma.
Negarlo es negar lo que fuimos y somos, y acallar de paso un debate legítimo y todavía pendiente. No toda la población, claro está, participa de esta clase de antagonismo ideológico; en ninguna comunidad se registran esas unanimidades: siempre una porción importante permanece neutral o incluso indiferente, pero lo cierto es que nuestras grandes batallas dialécticas se han dado alrededor de esta pura divergencia.
En este caso no debe asustarnos su carácter binario, porque cualquier república se corta por el medio y las democracias occidentales acogen esas dos pulsiones, que en cada sitio son diferentes, procesando incluso sus simplificaciones y maniqueísmos.
Lo que debe asustarnos aquí es la eterna imposibilidad de dejar atrás un ánimo excluyente del otro y haber fallado en la arquitectura de un terreno civilizado en el que ambas partes abandonan sus extremismos, conviven y se suceden sin derribar todo y empezar de nuevo.
De hecho, una combinación entre las dos ideologías podría ser altamente positiva para una nación que necesita crecer y hacerlo con pragmatismo y heterodoxias en un mundo heterodoxo y cambiante.
El problema es que el cristinismo se plantea, una vez más, como una irreductible fuerza antisistema y abomina del “peronismo republicano”, tal como puede leerse en el último texto de Carta Abierta.
Aborrece los acuerdos democráticos; implícitamente siguen presentándose como un movimiento que encarna de manera exclusiva al pueblo y que, en consecuencia, precisa la hegemonía del partido único, puesto que la patria jamás debe caer en manos de los traidores y los cipayos.
Los peronistas “alternativos” no levantan cabeza porque no han liquidado esa semilla autoritaria. Y se ha demostrado que por ahora no existe una avenida del medio, aunque está llena de gente que bascula entre una y otra posición según las circunstancias.
Para que nazca un líder peronista es imprescindible no que el justicialismo derrote a Macri, que pertenece a la otra vereda, sino que primero consiga vencer en la suya a su archienemiga, y así rescatar a todo el conjunto de los márgenes fanáticos para sentarlo a la mesa común.
No ha funcionado la ocurrencia de presentarse como una versión mejorada de Unidad Ciudadana ni tampoco de Cambiemos, y mucho menos autopostularse como una mezcolanza de esas dos sensibilidades, algo que buscó Massa sin éxito: ser tirio y troyano al mismo tiempo no funciona en ninguna latitud.
Recrear cualquier otra puja importada resulta artificial, y buscar un significante vacío como Tinelli sólo muestra oquedad y desconcierto.
Las dos Argentinas, en la era de las redes sociales, viven aisladas dentro de sus medios y en sus muros de Facebook, donde los algoritmos y las militancias y los amigos no hacen más que generar burbujas y confirmar prejuicios.
El diálogo de sordos es así una tradición vernácula; la inexistencia de un único sistema integrador tapona los vasos comunicantes y torna improbable el progreso colectivo.
Hasta que el peronismo alternativo no realice esta noble misión, será siempre una utopía armar una Transición y firmar un Pacto de la Moncloa entre iguales. Entre las dos formas de ser argentino.

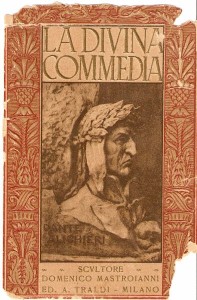



/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2017/08/16155728/Sofia-Herrera-2017-SF-2.jpg)