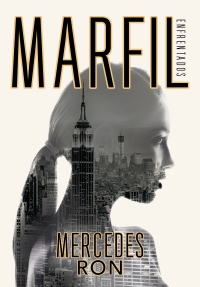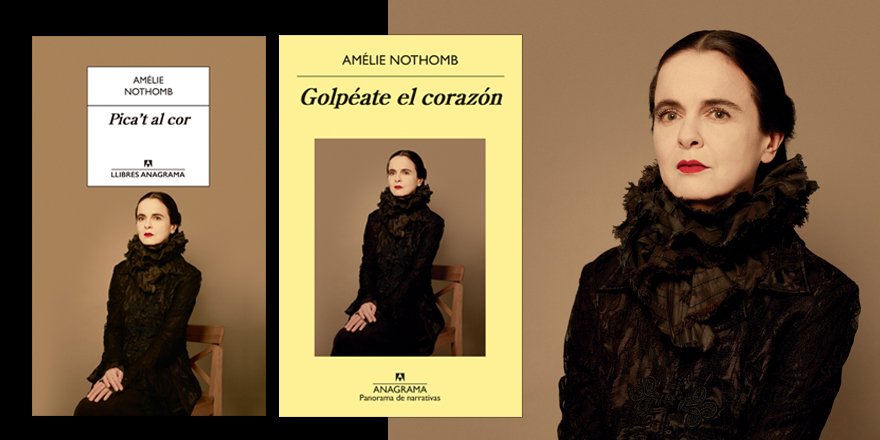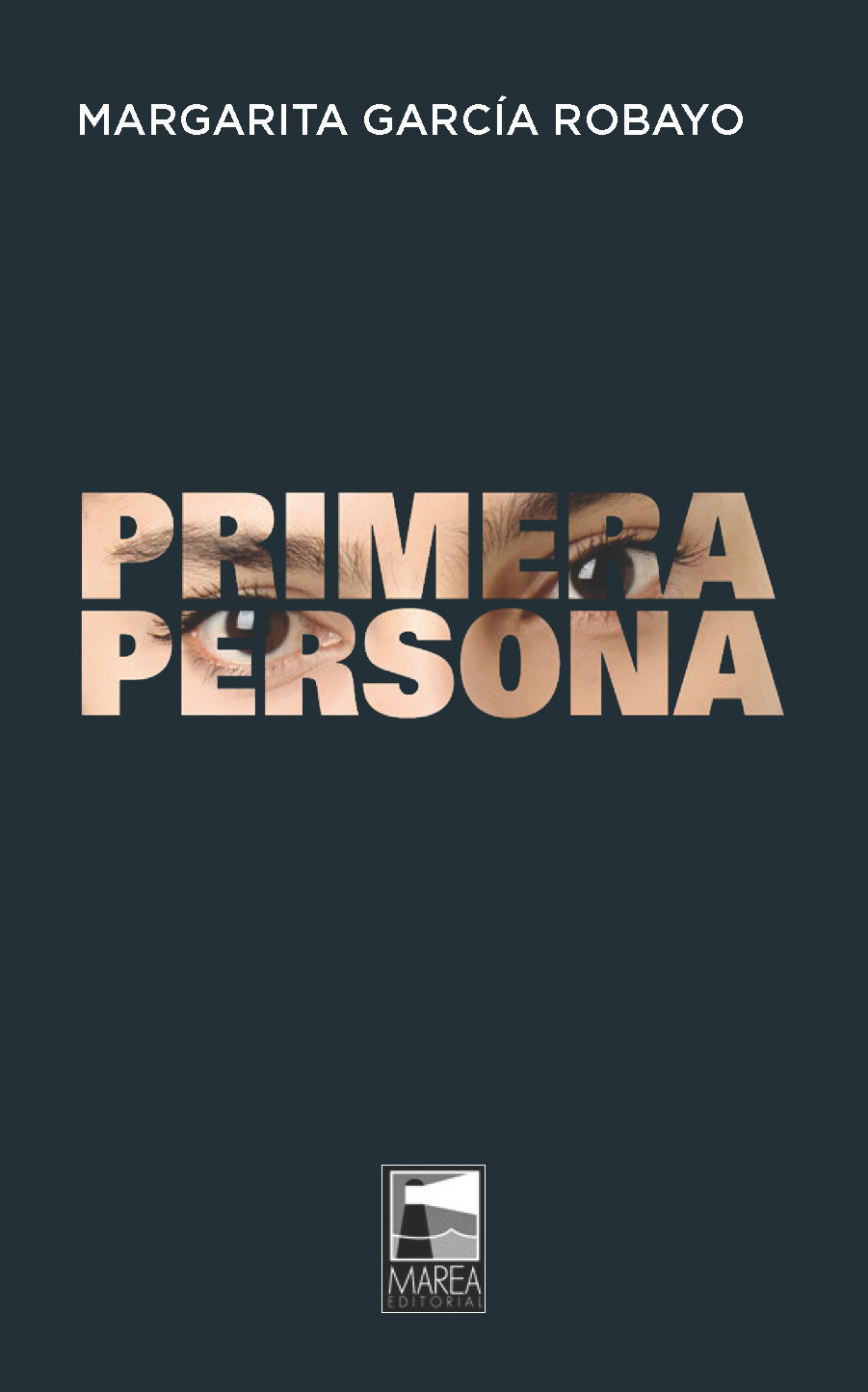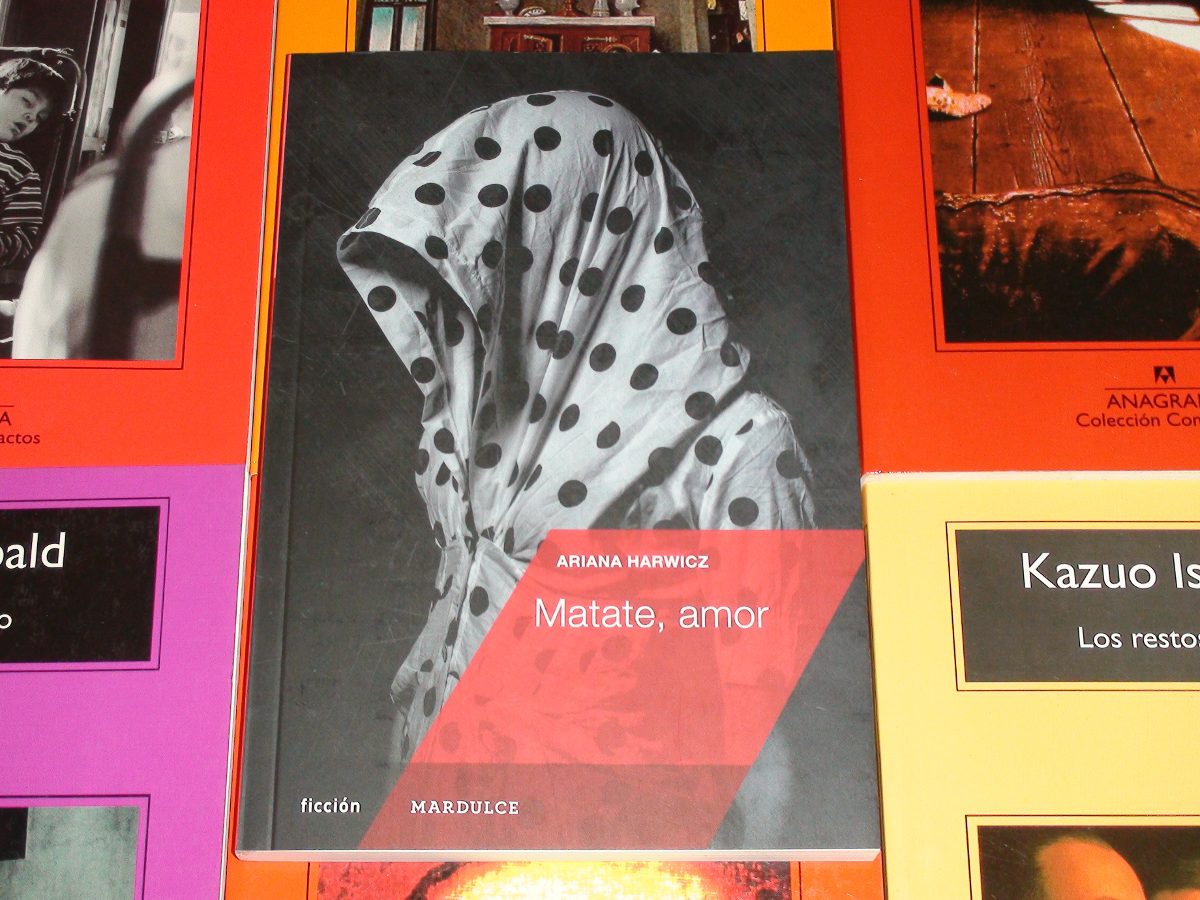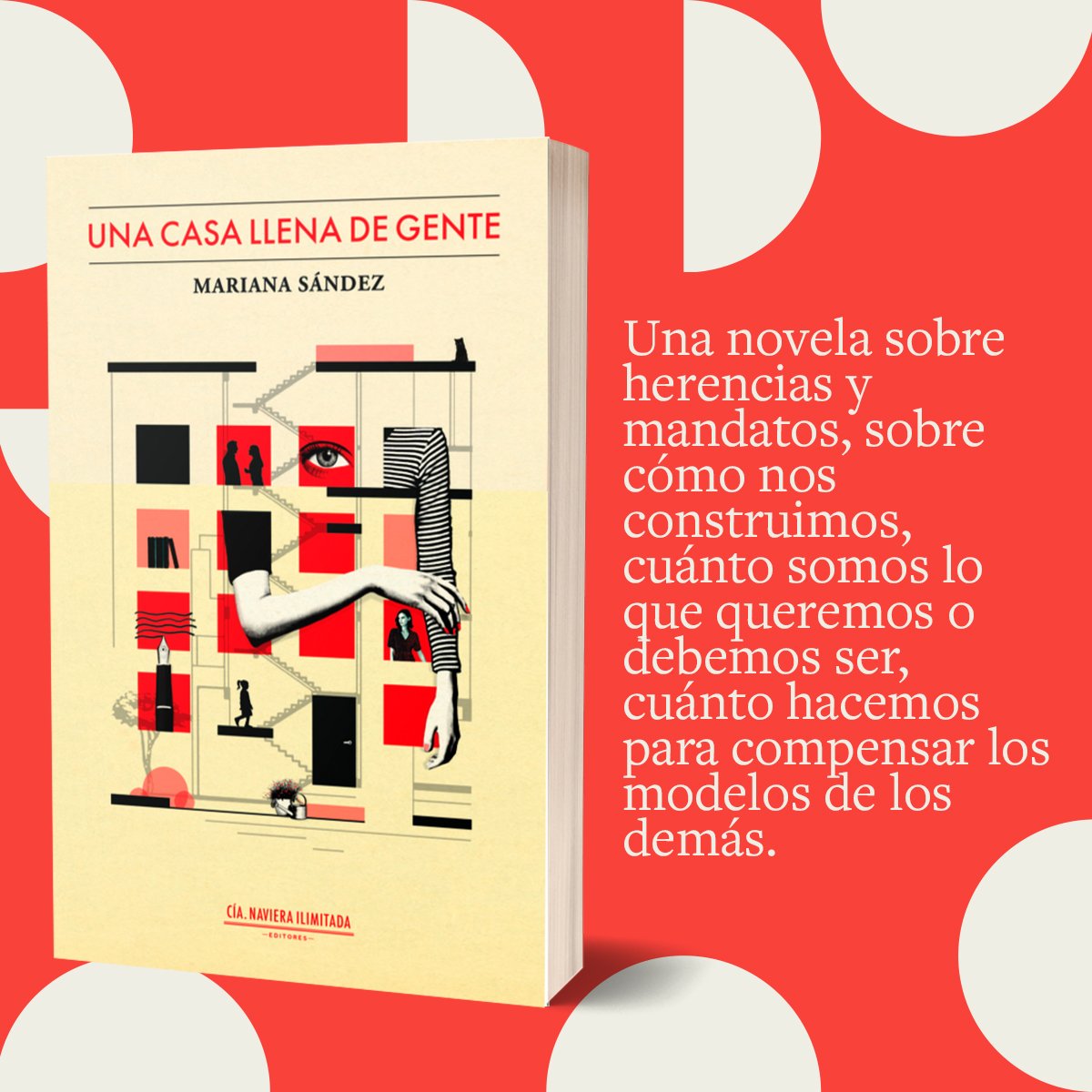Género y territorio. Miradas femeninas al mundo poscolonial
De Maryse Condé a Chimamanda Ngozi Adichie o Edwige Danticat, las preguntas por el lugar de la mujer, la negritud y los desplazamientos entre culturas se convierten en un poderoso registro de la escritura

En 2018, el nombre de Maryse Condé (Guadalupe, 1937), autora respetada en Francia pero hasta ese momento poco conocida en el mundo hispanoparlante, resonó de otra manera. Inmersa en un escándalo de abusos sexuales, la Academia sueca había cancelado el Nobel de Literatura; frente a esta decisión, un grupo de intelectuales se propuso crear un premio efímero y en cierto modo compensatorio, al que bautizaron "el Nobel alternativo" y que le fue concedido a la escritora guadalupeña.

Por aquellos días circuló el video donde Condé agradecía el premio: desde su casa en el sur de Francia, en silla de ruedas y sonriente pese a las huellas del párkinson en la voz y los gestos, transmitía una intensidad que explica la increíble desmesura que por momentos exudan sus memorias. Porque, así como en Corazón que ríe, corazón que llora, la autora reconstruye su particular infancia en las Antillas, en La vida sin maquillaje -que acaba de distribuirse en la Argentina- sumerge al lector en el vértigo de una juventud vivida a caballo de tres continentes, en medio de convulsiones sociales y políticas, y a contramano de casi todo lo que no fuera el ejercicio de una voluntad empecinada, férrea, a veces desesperada.
En la obra de Maryse Condé, la reflexión sobre la problemática de género es inescindible de la pregunta por lo que significa habitar en la periferia del mundo. La vida sin maquillaje cuenta la génesis de esa mirada, además de la construcción de la escritora en tanto tal y en tanto mujer que se interroga por la sexualidad, la maternidad, el vínculo con los otros.
Está, además, la cuestión de la negritud. Nacida en territorio de ultramar francés, en el seno de una familia de los llamados "grandes negros" (la minoría de color que había logrado una situación económica acomodada), Condé fue criada en la reverencia a Francia y el desprecio a la cultura negra local. No demasiado tiempo le llevaría a la pequeña Maryse descubrir que para los blancos ella también era despreciable, por más que conociera al dedillo la literatura del continente. De la mano de ese descubrimiento vendrían entonces las lecturas de Aimé Césaire, de Frantz Fanon y, una vez en París -adonde sus padres la habían enviado a estudiar-, la participación en los círculos que discutían la descolonización.

África se convirtió en el gran objeto de deseo, el lugar donde -suponía la autora- podría encontrar la esencia que sus antepasados esclavos habían perdido. A fines de los años 50, con sus hijos a cuestas, desembarcó en un continente convulsionado, atravesado por la violencia y regido por una incólume cultura patriarcal. El periplo duró unos diez años, abarcó Guinea, Ghana y Senegal, y la confrontó con un mundo que jamás sería el suyo, que de algún modo la expulsó, pero que terminaría estando presente en casi toda su obra.

Aunque perteneciente a otra generación y desde luego con otra mirada respecto de lo africano, la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie (Abba, 1977) también abordó en La flor púrpura, su primera novela, ese punto donde la perspectiva femenina se engarza con el registro de lo poscolonial. En este caso, a partir del punto de vista de una adolescente que asiste a las contradicciones entre una tradición que quizá tenga algo más que arcaísmos para ofrecer, y una modernidad donde la fascinación ante Occidente puede devenir en un conflictivo ejercicio de ceguera. En esta novela, la supervivencia del dialecto igbo representa para la protagonista algo más que el redescubrimiento de un territorio cultural. El igbo, junto con su sonoridad e historia, puede convivir con el inglés, portador de otros sonidos y legados. Una confluencia de expresiones en la que lo femenino irá tramando su propio surco.
A más de una década de haber escrito La flor púrpura, Ngozi Adichie, que en 2013 obtuvo el National Critics Circle Award por Americanah, reparte su vida académica y autoral entre Nigeria y Estados Unidos. Más allá de sus novelas, dos charlas TED la hicieron mundialmente célebre. Una es El peligro de una buena historia, donde advierte sobre el empobrecimiento de un mundo que solo acepte relatos contados desde un única perspectiva cultural. La otra se llamó Todos deberíamos ser feministas, se continuó en dos ensayos breves sobre el mismo tema, y consagró la popularidad de la escritora en el norte global.
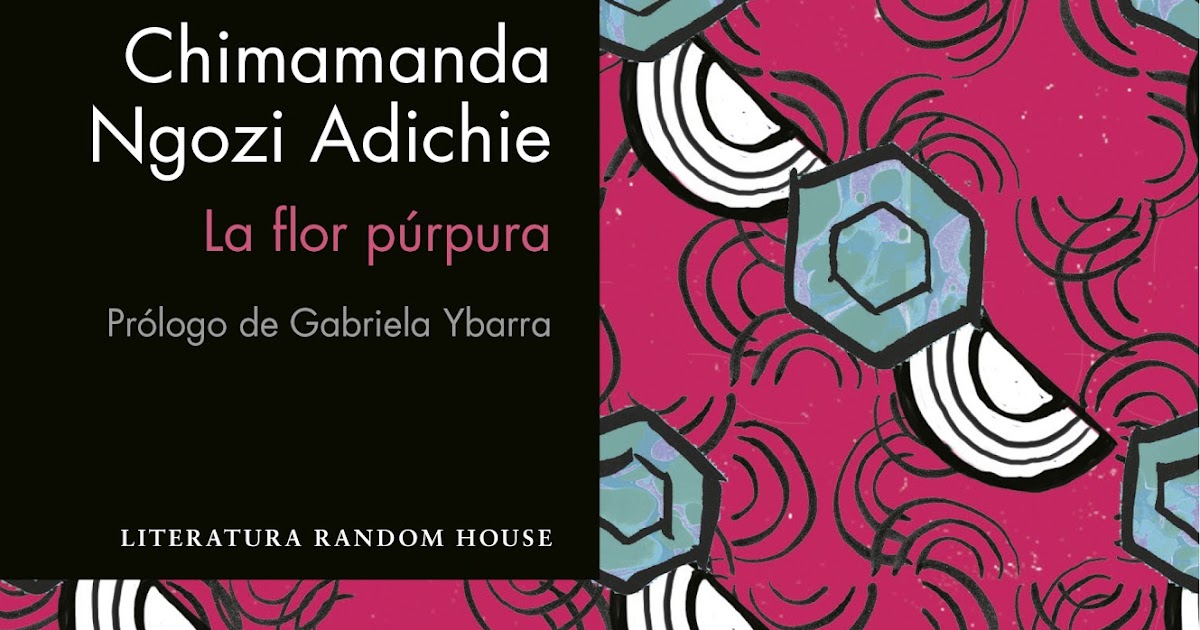
Sin este impacto masivo, la haitiana Yanick Lahens (Puerto Príncipe, 1953) no solo hizo suyas tanto la lengua francesa como el créole (lengua criolla, mixtura del francés y diversas lenguas africanas), sino que además formó parte de una asociación de profesores francófonos en los Estados Unidos, dirigió un proyecto llamado La ruta del esclavo, y actualmente es profesora del Collège de France. Premio Fémina 2014 por Bain de lune, Lahens mantiene fluidos vínculos con el universo intelectual europeo, sin que eso modifique su decisión de residir en el país natal.
De este amor por Haití, hecho de ternura pero también de una honestidad descarnada, se nutre la novela Douces déroutes, publicada en francés hace dos años y no casualmente acompañada con un epígrafe de George Sand: "Cuento aquí una historia íntima. La humanidad tiene su historia íntima en cada hombre." Por cierto, la de Douces déroutes es una historia ficcional, pero ambientada en el Puerto Príncipe caótico, cruel, ruidoso, desbordado y sucio que tan a menudo ocupa los titulares periodísticos. Los personajes transitan esa realidad sin ceder a la desesperación, anclados en los pequeños gestos donde resiste la vida: algún encuentro amoroso, una cena especialmente condimentada, la música. Una cantante veinteañera, hija de un juez asesinado por denunciar un caso de corrupción política, emerge como figura aglutinante y levemente reparadora. A través de su cuerpo, abierto al sonido como el cuerpo de un médium, resuenan las voces antiguas, el arte creado por sus ancestros, aquellos a los que el barco esclavista despojó de todo, menos de la voz.
La larga tragedia haitiana también late en Palabras, ojos, memoria, de Edwige Danticat (Puerto Príncipe, 1969). Radicada a los doce años en Estados Unidos junto con su familia, Danticat trabaja en esta obra con las huellas de la migración, la violencia política y el difícil lazo entre mujeres pertenecientes a distintas generaciones. Aquí es la memoria la que se enlaza con el género y remite al desafío que de algún modo marca esta época: hilvanar la trama de un mundo en el que centro y periferia dejaron de ser categorías inconmovibles.
LA VIDA SIN MAQUILLAJE
Maryse Condé
Impedimenta
Trad.: Martha Asunción Alonso
320 págs. $ 1650
LA FLOR PÚRPURA
Chimamanda Ngozi Adichie
Trad.: Laura Rins
304 págs./$ 899
D. F. I.

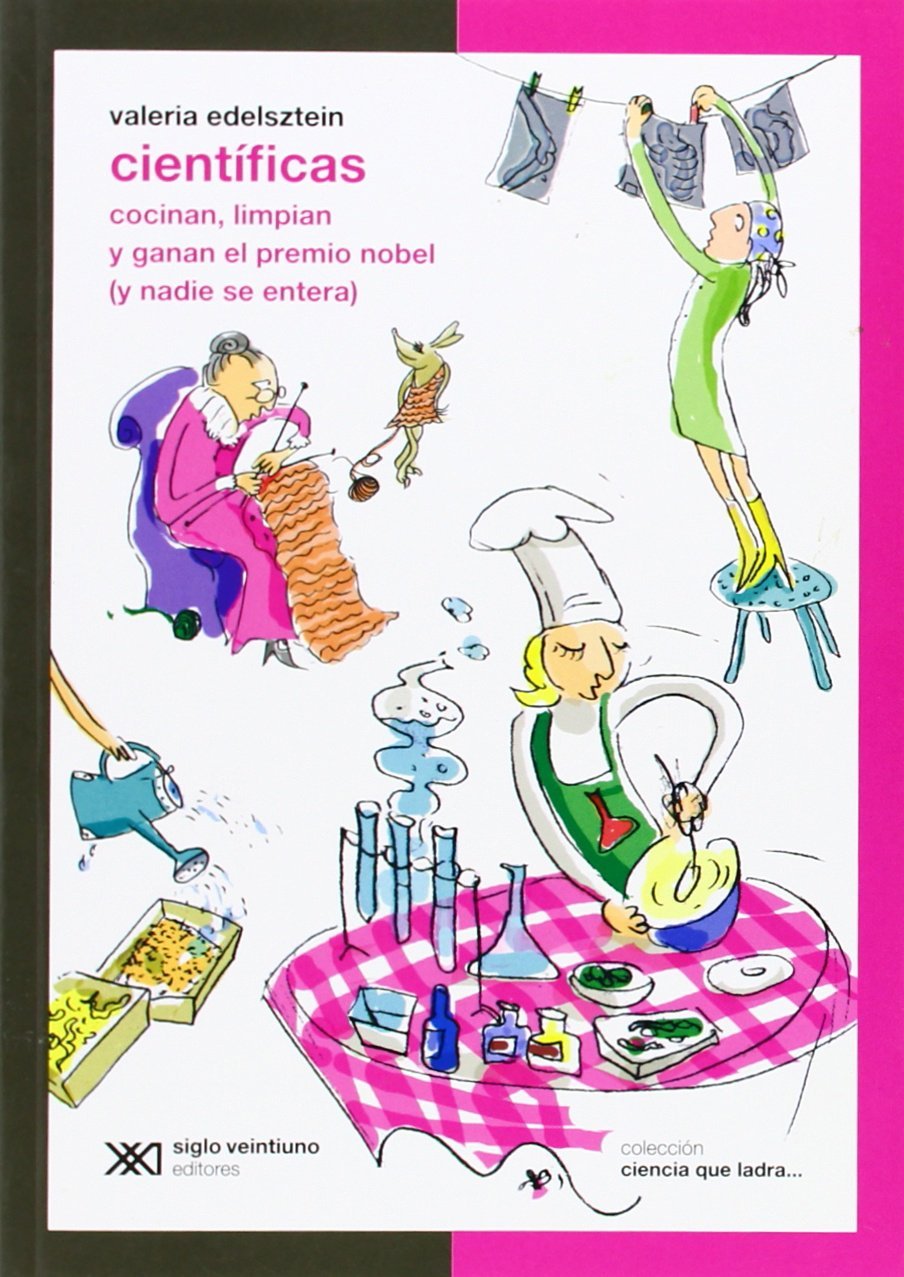








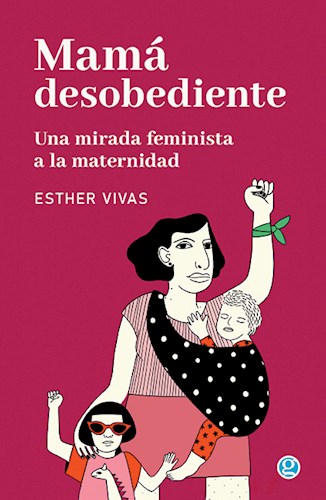






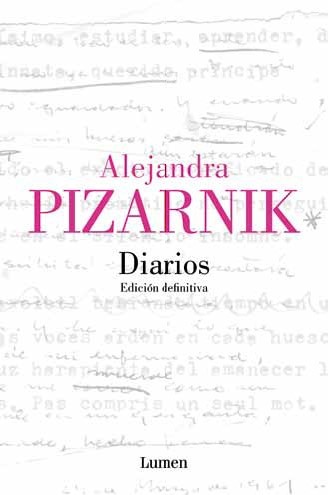





 En 2019, el primer encuentro de novela rosa superó el cupo de audiencia
En 2019, el primer encuentro de novela rosa superó el cupo de audiencia