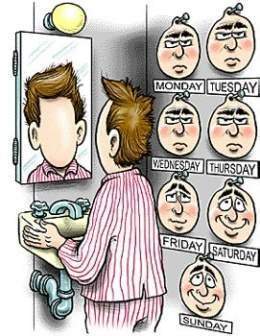Impunidad y venganza son lo mismo

Héctor M. Guyot
Con el ardid de inculpar a quienes mostraron y denunciaron la corrupción del kirchnerismo, Cristina Kirchner busca venganza e impunidad al mismo precio: en un solo gesto, se desquita de ellos y esconde sus propios pecados. Hasta ahora nadie ha podido ocultar un elefante detrás de un pocillo de café, pero conviene no subestimarla. Tiene poder como para que cínicos, advenedizos y miedosos no vean al paquidermo aunque lo tengan frente a sus ojos. También, un relato sugestivo que, repetido hasta el hartazgo por sus seguidores y trolls, crea una ficción alienada que desplaza la realidad.
La lucha del kirchnerismo no es contra la oposición, sino contra la verdad y el sistema democrático. Pervirtiéndolo, la vicepresidenta pretende evitar que se repita lo de 2015. Es decir, perder unas elecciones y dar paso a la alternancia, que implica rendir cuentas. Esa parece su obsesión. Pero el país no es Santa Cruz. Por eso, aun en medio de una cuarentena que causa sufrimientos enormes a la población, avanza con artillería pesada contras dos instituciones claves de la democracia republicana. La Justicia y el periodismo son su piedra en el zapato. Dicen lo que la señora no quiere escuchar y no puede permitir que se diga: que el rey está desnudo.
Llevado al extremo, extraviado y sin contrapesos, el poder es eso: que te pongan frente a una manzana y te obliguen a decir que ves una pera. Hacer pasar la pobreza por prosperidad y los vicios por virtudes. Y, llegado un punto, que te lo creas.
Para neutralizar al Poder Judicial, el kirchnerismo abrió un frente fáctico y otro simbólico. Con la coartada de “democratizar la Justicia”, se lanzó a colonizarla mediante una tropa que no tiene reparos en ponerse la camiseta y liquidar un atributo esencial de una Justicia que merezca ese nombre: la imparcialidad. Los jueces militantes son un contrasentido que nos devuelve al medioevo. Justicia Legítima tiene unos 500 adherentes y delegaciones en todo el país. La señora puso a referentes de la agrupación en las jefaturas de la Agencia Federal de Inteligencia, la Oficina Anticorrupción, el Servicio Penitenciario Federal y en la administración de los fondos del Poder Judicial. Su fundadora, María Laura Garrigós de Rébori, podría llegar a la Corte Suprema (el objetivo final) si la reforma judicial en carpeta le abriera el camino.
Mientras, el kirchnerismo libra otra batalla en los tribunales. Las detenciones que ordenó el juez Villena, apartado ayer de la causa por “falta de objetividad y buena fe procesal”, parecen un calco de la Operación Puf que llevó adelante el juez Ramos Padilla en Dolores para desbaratar la causa de los cuadernos. Si hay espionaje ilegal, habrá que investigarlo. Pero de allí a construir la idea de una asociación ilícita que involucre a periodistas y a altas figuras del macrismo para tapar la que se investiga en Comodoro Py (venganza e impunidad a un tiempo) hay un trecho demasiado grande.
Como cortina de humo el intento resulta insuficiente. Otro secretario, además del de Macri, fue noticia en estos días. El fiscal Stornelli pidió la elevación a juicio de 26 testaferros del fallecido Daniel Muñoz, todos involucrados en un entramado de sociedades que compró y vendió inmuebles en Miami y Nueva York por 75 millones de dólares. Pocos días antes se supo que, con Lázaro Báez en la cárcel, Austral Construcciones lavó 200 millones de pesos usando como testaferros a cuidacoches, albañiles e indigentes, a quienes engañaron por unos pocos pesos o con promesas de planes sociales, de acuerdo a un fallo del juez Casanello. Detrás del pocillo de café, el elefante pisa fuerte y avanza en la causa de los cuadernos y en la que investiga la corrupción en la obra pública K, entre otras.
Así como necesita jueces parciales, la vicepresidenta quiere un periodismo militante, otro oxímoron kirchnerista. De allí la embestida contra la prensa. En la causa de Dolores, trataron de involucrar a Daniel Santoro. Ahora cargan contra Luis Majul, quien está siendo hostigado, y contra otros reconocidos periodistas de investigación. Oscar Parrilli, que habla en nombre de la vicepresidenta, llegó a comparar a Jorge Lanata con el represor Alfredo Astiz. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el kirchnerismo duro? ¿El Presidente avala?
La Justicia y el periodismo corren velos de aquello que se pretende ocultar. En la recordada escucha legal que divulgó Majul, una Cristina Kirchner sin máscara propone apretar a jueces y humilla a un subordinado. En las causas de la obra pública y los cuadernos de las coimas hemos visto al rey desnudo y hemos señalado esa constatación sobre la base del peso de las evidencias y de los fallos judiciales. ¿Puede una sociedad volver a cerrar los ojos y seguir adelante, como quiere el kirchnerismo? Hacerlo implicaría aceptar el sometimiento y la humillación. El problema de la vicepresidenta es que hay jueces, fiscales y periodistas que, tal como un importante sector de la ciudadanía, no parecen dispuestos a tal cosa.


/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/RIESZ44JUVGWDEU5HHQX67MMJI.jpg)