La Argentina en el Mercosur: ¿lo transformamos o nos vamos?
El presidente Milei tiene dos alternativas: o convence a los otros países de abrir el bloque, ahora que asumió la presidencia pro témpore, o lo abandona

Juan Carlos de Pablo
Durante seis meses, a partir del 6 de diciembre pasado, Javier Gerardo Milei preside el Mercosur. Considerando sus ideas, y su velocidad decisoria, cabe preguntar: ¿qué cabe esperar que ocurra en la institución, de aquí a junio de 2025? Pregunta relevante, no solamente para quienes habitan los países miembros del Mercosur, sino también para todos los habitantes de terceros países, interesados en aumentar sus operaciones, o verse afectados por los probables cambios en las reglas de juego.
Al respecto conversé con el norteamericano Raymond Vernon (1913-1999), quien estudió en la Universidad de Columbia, donde se doctoró en 1941, y luego de una extensa labor como funcionario público, a partir de 1959 enseñó en Harvard. Trabajó en la Security and Exchange Commission entre 1935 y 1946, en el Departamento de Estado entre 1946 y 1954, y participó en la creación del Fondo Monetario Internacional y el Acuerdo General de Aranceles y Comercio.
-¿Cuál fue su contribución al análisis económico?
-Como le expliqué a Mark Blaug, durante 50 años me interesé por los caminos laterales del análisis económico, las cuestiones que aparecen en las notas a pie de página en los libros de texto. Dada mi carrera, no sorprende que mire con indiferencia buena parte de lo que ocupa a la corriente principal de los economistas. Estoy interesado en analizar las regularidades que surgen en un mundo en el cual falta información, el oligopolio es la regla y los rendimientos son crecientes a escala.
-Usted es particularmente conocido por Soberanía acorralada, obra publicada en 1971, donde desarrolló la teoría del “ciclo del producto”.
-En la obra analizo el funcionamiento de las empresas multinacionales. La información y la especialización de los servicios son factores claves en la teoría del ciclo del producto, según la cual al comienzo los productos se elaboran en las casas matrices, generando importaciones en el resto de los países, pero con el tiempo dicha producción se traslada a las sucursales, localizadas en países con menor costo de mano de obra, reteniendo la casa matriz la iniciativa en materia de nuevos productos. Ejemplo: automóviles.
-En la teoría del ciclo del producto, la sustitución de importaciones es una realidad permanente.
-Así es, y tiene origen en la dinámica microeconómica. Diferente de la industrialización sustitutiva de importaciones, que busca eludir la restricción externa comprimiendo la relación importaciones/PBI, y fue relevante en una etapa de la historia, no sólo en la de su país.
-¿Qué puede hacer el presidente Milei durante el semestre que presidirá la institución?
-Un par de consideraciones, antes de responder a su pregunta. La primera: en la obra titulada La teoría de la integración económica, publicada por Irwin en 1961, el economista húngaro Bela Alexander Balassa distinguió cuatro escalones en el proceso de integración económica, a saber: área de libre comercio, unión aduanera, mercado común e integración total.
-Precise, por favor.
-En el área de libre comercio, los países integrantes eliminan las barreras existentes entre ellos, pero cada uno puede fijar la tarifa que considere óptima con respecto a terceros países; en la unión aduanera, se fija una tarifa común a los terceros países; en el mercado común existe libre circulación de factores productivos, como trabajo y capital; y la integración total hace que, desde el punto de vista de la política económica, los países integrantes funcionen como si fueran uno solo. Lo cual implica que, técnicamente, el Mercosur es una “unión aduanera imperfecta”.
-¿La otra consideración?
-Hubo un Mercosur cuando se fundó, en 1991, integrado por la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; y otro, que sólo los expertos saben de qué se trata, como consecuencia de las reformas introducidas por el matrimonio Kirchner y Hugo Chávez.
-Volvamos a la cuestión. ¿Qué puede hacer el presidente Milei presidiendo transitoriamente una institución cuyo funcionamiento actual le gusta poco y nada?
-Se me ocurren un par de alternativas. Transformar el Mercosur, o abandonarlo. La primera pertenece al plano de la persuasión, y consiste en convencer a los presidentes de los otros países, de la ventaja de sus ideas en materia de libre comercio. Enorme desafío, porque las decisiones fundamentales se adoptan por unanimidad, y difícilmente pueda convencer a su par de Brasil y al nuevo titular de Uruguay.
-La otra alternativa consiste en que la Argentina se retire de Mercosur.
-Efectivamente. Para lo cual habrá que leer el Convenio Constitutivo del Mercosur, porque debe tener prevista alguna cláusula de salida. Aunque, a la luz de lo que ocurrió con Inglaterra y la Unión Europea, mucho me temo que las referidas cláusulas deben ser más bien generales. Es lógico: ¿quién pone entusiasmo en redactar cláusulas de salida, cuando se lanza una institución? Siete años después, todavía se siguen discutiendo porciones del Brexit.
-Ninguna de estas alternativas parece fácil de instrumentar.
-¿Quién dijo que la vida es fácil? Como en tantas otras cuestiones, lo que está haciendo el presidente Milei es cuestionando lo que hoy existe, como si tuviera que seguir así hasta el Día de Juicio Final.
-En Montevideo, hace unos días, también se firmó un acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. Calificado como histórico, por algunos.
-No le robemos el trabajo a los futuros historiadores. ¿Resultaron históricas, desde el primer día, la toma de la Bastilla y el derrumbe de la Bolsa de Nueva York, en octubre de 1929? Más importante todavía, como en tantas otras ocasiones, no emito opinión en base a los grandes principios sino en base a la letra chica.
-¿Por qué dice eso?
-Porque no hay nada neutral en la apertura y el cierre de una economía, o en la regulación o desregulación de una economía. Hay netos positivos, sobre todo cuando se corrigen situaciones groseras, pero por lo demás hay ganadores y perdedores. Estos últimos no se van a quedar quietos.
-¿Qué importancia tiene el referido acuerdo, para un productor ubicado en la Argentina?
-Muy relativa. Porque los desafíos que hoy enfrenta son mucho más perentorios, de modo que difícilmente le preocupe un acuerdo que, cuando se anunció en 2015, preveía una transición de 15 años. Otra vez, la eterna discusión referida a si los productos manufactureros fabricados localmente son caros con respecto a los importados, porque los productores ganan fortunas o porque tienen que pagar sobreprecios impositivos, de cargas sociales, juicios laborales... Aquí la cuestión es que “los vientos” inducen hoy a acentuar la revaluación del peso, y plantean un desafío a una política económica que, en el plano fiscal, ha probado ser exitosa y contundente.
-Don Raymond, muchas gracias.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA

 La preocupación frente al crecimiento sin pausa de la inteligencia artificial no debe ser general en materia de empleo, sino particular
La preocupación frente al crecimiento sin pausa de la inteligencia artificial no debe ser general en materia de empleo, sino particular


 T.W. van Urk
T.W. van Urk 

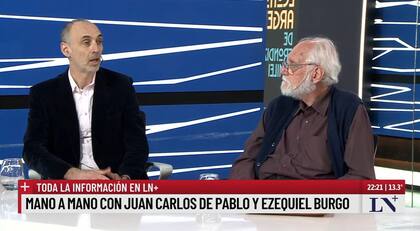 Ezequiel Burgo y Juan Carlos de Pablo, en Comunidad de Negocios
Ezequiel Burgo y Juan Carlos de Pablo, en Comunidad de Negocios