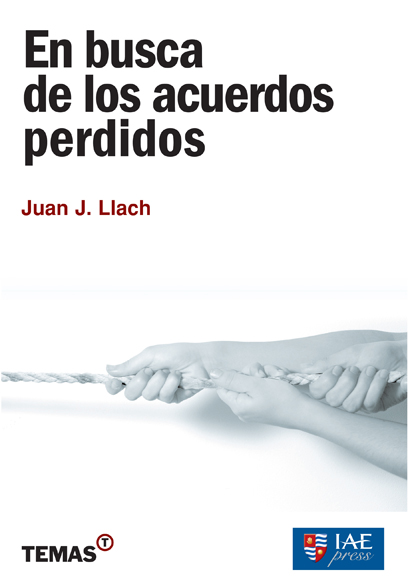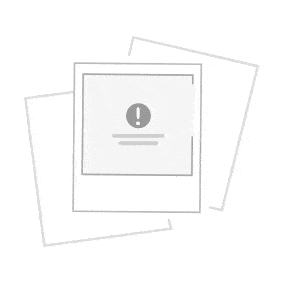Una empinada y ardua cuesta para la educación argentina

Juan J. Llach
Es de esperar que las próximas autoridades en la Nación y en las provincias construyan sobre lo hecho y eviten atajos "fundacionales
Se esperaban con interés y ansiedad los resultados de las pruebas PISA 2018, publicados ayer. Es su séptima edición y evalúa los aprendizajes de los estudiantes de 15 años en lectura, matemática y ciencias. La Argentina participó en cinco oportunidades; decidió no hacerlo en 2003, y fue excluida del informe en 2015 por irregularidades en la muestra.
En una mirada de corto plazo, abarcando dos gestiones educativas nacionales bien diferentes, la comparación entre las PISA de 2012 y las de 2018 muestra para la Argentina leves variaciones, con caída en matemática, de 388 a 379 puntos; sin cambios significativos en ciencias (406 y 404), y con una mejora en lectura, de 379 a 402. El promedio de los países participantes es de 500 puntos. En una mirada más larga, entre 2000 y 2018, la Argentina retrocedió 9 puntos en matemática y 16 en lectura -lo más notorio-, y mejoró 8 puntos en ciencias. Mientras en 2000 los estudiantes de la Argentina superaban al 17% de los de otros países, en 2018 superaron solo al 14%, una diferencia relevante si se tiene en cuenta que el número de países casi se duplicó (de 41 a 79) y que los que se agregaron fueron casi todos emergentes.
Los detalles de los resultados por disciplina ahondan la preocupación. En lectura, y pese a algunas mejoras desde 2012, el 52,1% de los estudiantes no superan el nivel 1, contra el 31,7% en Chile y el 43,9% de la Argentina en 2000. Esto significa que solo pueden realizar tareas muy simples con los textos, manteniéndose en planos superficiales de comprensión que gravitarán negativamente en su futuro escolar y extraescolar. La Argentina se ubicó séptima entre diez países de América Latina, por debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil y Colombia, igual que Perú y superando a Panamá y a República Dominicana.
En matemática, una altísima proporción (69%) estaba en 2018 en el nivel 1 o menos, por lo que podían resolver solo problemas muy sencillos. Peor aun nada menos que el 40,5% de los evaluados estaban debajo del nivel 1. En el otro extremo, son muy pocos los estudiantes que llegan a niveles avanzados. En América Latina, la Argentina se ubicó en el octavo lugar sobre diez países, detrás de los nombrados en lectura y también de Perú. Cabe tener en cuenta que aun los dos mejores latinoamericanos en matemática, Uruguay y Chile, están un 15% por debajo del promedio de los países desarrollados (OCDE).
En ciencias, en fin, el 53,5% de los estudiantes se ubican en el nivel 1 o inferior. En América Latina, la Argentina está algo mejor que en lectura y matemática, al alanzar a Brasil y Perú y ubicarse así sexta entre diez países.
Desde 2012, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participa por sí misma, además de integrar la muestra nacional de PISA. Es una práctica cada vez más extendida en decenas de gobiernos subnacionales. Mejoró bastante entre 2012 y 2015, pero cayó en 2018, aunque todavía supera a los países latinoamericanos. El año pasado, también se evaluaron por separado las provincias de Córdoba (con puntaje similar a Uruguay en lectura), Buenos Aires (igual que Brasil) y Tucumán (similar al nordeste de Brasil).
Ante estas grisáceas noticias, la pregunta más relevante es qué deberíamos hacer los argentinos, de aquí en más, para mejorar los aprendizajes y logros de nuestros estudiantes, aumentando así sus chances de un futuro mejor. Lo peor sería enojarse con el termómetro y dejar de evaluar aciertos y falencias de los aprendizajes básicos. Así ocurrió a partir de 2002, con la derogación del decreto de creación del Instituto para el Desarrollo y la Evaluación de la Calidad Educativa, o dejando de participar en las pruebas internacionales, solo 2003 en PISA, pero permanentemente en la Pirls (comprensión lectora en primaria) y la Timss (ciencia y matemática en segundo año de secundaria). El principal papelón fue en 2015, cuando nuestro país fue excluido del reporte de PISA por irregularidades en la muestra. También se espaciaron las evaluaciones nacionales por muestreo y más todavía las censales, que en primaria no hubo desde 2000 hasta 2016, ya con Aprender. Ellas son cruciales para la política educativa, al permitir evaluar a todos los alumnos, seguir su trayectoria y diseñar programas escuela por escuela.
Es un acierto de la gestión saliente haber revitalizado las evaluaciones censales nacionales con las pruebas Aprender, en primaria y secundaria, y con la prueba Enseñar, por ahora exploratoria, que evalúa a los alumnos del último año de la formación docente. También es encomiable lo hecho en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde tiempo atrás, al retornar a las evaluaciones abandonadas a principios de siglo, incorporar otras nuevas y crear, en 2014, por ley de su Legislatura, la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa. Un proyecto análogo vegeta en el Congreso nacional.
Se sabe que evaluaciones estandarizadas como la PISA tienen carencias y dejan de lado aspectos esenciales de la educación. Pero, sin perjuicio de complementarlas, hay que persistir en ellas, por el derecho a la información y por ser imprescindibles para mejorar las políticas educativas, por ejemplo, la formación continua de directivos y docentes a medida de cada escuela.
La inversión en educación también es esencial, y debería aumentarse, gradualmente, en 0,5% o 1% del PBI respecto del 6% establecido por la ley de financiamiento del 2005 y complementarias. Ella, y las normas de cantidad de días de clases (2003 y 2011), las del nivel inicial y las leyes de educación técnica (2005) y educación nacional (2006), todas vigentes, tienen aspectos valiosos y han coadyuvado, por ejemplo, al aumento sostenido de la escolarización inicial y secundaria. El problema, bien argentino, es que se cumplen parcialmente. Además, el dinero es solo parte de la solución, y PISA 2018 nos muestra una marcada ineficiencia de la inversión educativa en la Argentina. Otra gran deuda de la democracia argentina es proponer a los educadores una nueva carrera docente jerarquizada, obligatoria para quienes se incorporen y optativa para quienes la ejercen, con incentivos al presentismo y otros logros, y dando continuidad a las mejoras en curso en formación inicial y continua.
La prueba PISA también informa sobre el relevante rol de las desigualdades socioeconómicas y culturales como condicionantes de los logros educativos. En 2018, la Argentina muestra una menor brecha entre los estudiantes de mejores y peores calificaciones. Al mismo tiempo, la incidencia de esas desigualdades en los resultados es mayor en nuestro país que en Brasil, Chile y Uruguay. Por eso hay que fortalecer sustancialmente la prioridad de las escuelas y los alumnos más necesitados, incluyendo la extensión de la jornada escolar, entre otras cosas, para permitir la formación para el trabajo en la escuela media.
Es de esperar que las próximas autoridades, en la Nación y en las provincias, construyan sobre lo hecho y eviten atajos "fundacionales", imitar a un determinado país o lo obsoleto que ya nadie hace. Para ello, es importante que la sociedad civil demande nítidamente más y mejor educación, de modo tal de contrapesar la vivencia de muchos políticos, que temen "meterse" con la educación, porque aun cambios menores pueden desatar grandes tormentas.
IAE y Facultad de Ciencias Empresariales (Universidad Austral), Academia Nacional de Educación y exministro de Educación de la Nación
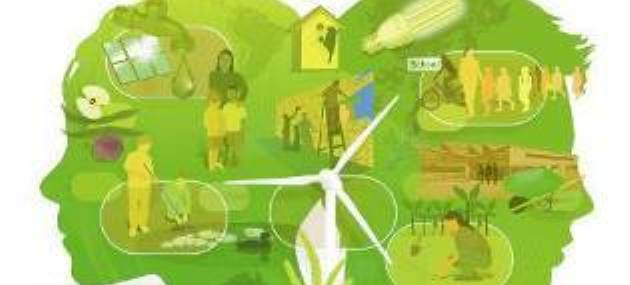











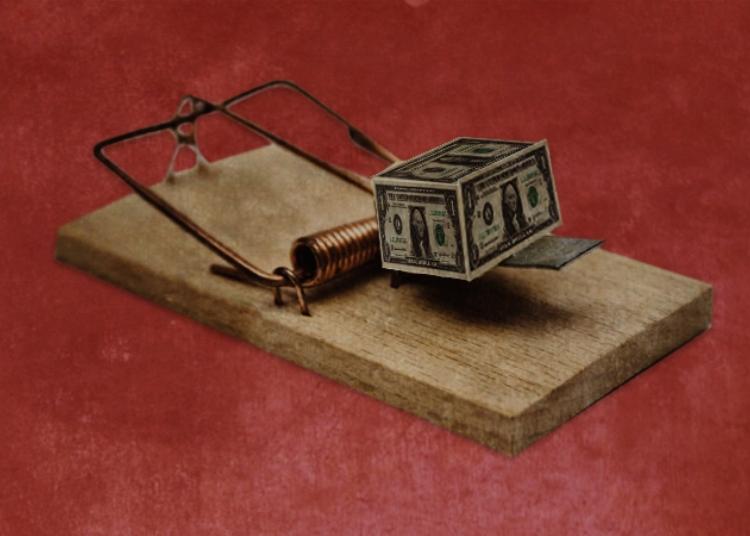
 Llach: "Espero con ansiedad los resultados de las pruebas PISA 2018"
Llach: "Espero con ansiedad los resultados de las pruebas PISA 2018" 
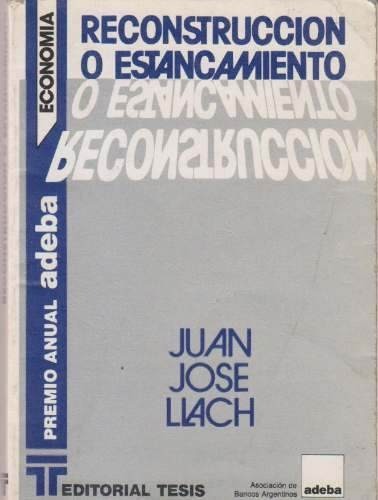

 Antofalla, Catamarca
Antofalla, Catamarca