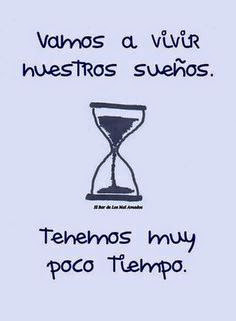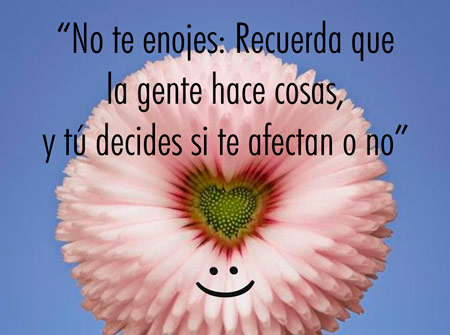Viaje a la dimensión del coronavirus, y los peligros de la infodemia
Cuando este coronavirus (hay muchos) llegó a los titulares, pensé que siempre fue bastante difícil imaginar lo infinitesimales que son los virus. Ahora, las nuevas tecnologías pueden darnos una idea. Escalofriante, pero aleccionadora.
El coronavirus tiene un tamaño de entre 50 y 200 nanómetros. Otro virus que está azotando la región, el del dengue, está entre 40 y 60 nanómetros. No solo son invisibles, sino que ni siquiera pueden verse con un microscopio convencional. Hace falta un microscopio electrónico.

Sin embargo, y por primera vez, estos valores incomprensibles tienen un ancla en la realidad. Los transistores (los componentes activos de los cerebros electrónicos) hoy andan entre los 14 y 22 nanómetros.
Así que estamos fabricando maquinarias cuyos componentes son de 2 a 14 veces más pequeños que los virus mencionados arriba. Un cerebro electrónico moderno, que mide algo más de 1 centímetro cuadrado, puede contener entre 1400 y 2100 millones de transistores.
Esto no significa que los virus a parezcan con la misma densidad en, por ejemplo, una superficie infectada. Significa, en cambio, que estamos lidiando con agentes infecciosos que existen en una dimensión por completo ajena. Por eso andar con un barbijo es inútil. Los virus pueden hacer contacto con la mucosa ocular.
Por eso también es tan importante lavarse las manos o usar alcohol en gel. No podemos verlos. No podemos eliminarlos uno por uno. Podría haber millones en la punta de tus dedos. Así que por ahora no tenemos muchas otras opciones que la de arrasar con esas partículas. Por eso enjuagarse las manos así nomás tampoco sirve. Tratamos de eliminar estas partículas tan bien como podamos, pero sin verlas, olerlas o sentirlas. Dicho simple, hay que hacer un lavado estadístico.
Otro campo en el que la pandemia se cruzó con la tecnología es el de las redes sociales. Con una parte de razón, aunque a mi juicio se le mezclaron las cartas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo, en la conferencia de Munich, el 15 de febrero, que no estábamos lidiando solo con una epidemia, sino también con una infodemia. Es decir, que las noticias falsas se esparcían más rápidamente que el coronavirus y que son más peligrosas que este.
Es una afirmación fuerte que tiene cierto asidero. Pero el origen de la (por entonces) epidemia (ahora pandemia) está en un patógeno que pasó de un animal salvaje a los humanos. La supuesta infodemia se basa en el hecho de que las personas podemos comunicar nuestras ideas y opiniones libremente. Gracias a Internet, de forma global. Se llama libertad de expresión.
Por fortuna, el discurso de Munich no sugirió restringir este derecho humano, sino trabajar con las grandes plataformas online y con los medios.

Pero aun así deja un regusto amargo el que un organismo como la OMS hable de infodemia. Aunque el daño de las fake news sea más o menos evidente, no es el resultado de la libertad de expresión, sino de un número de sociópatas y grupos y organizaciones esquinados que explotan este derecho con fines criminales.
La censura previa fue la primera solución que aplicó China contra el coronavirus. Los resultados están a la vista. Eso sí, no sufrieron ninguna infodemia.
A. T.
La censura previa fue la primera solución que aplicó China contra el coronavirus. Los resultados están a la vista. Eso sí, no sufrieron ninguna infodemia.
A. T.