El film sobre la trama de Umberto Eco en la Edad Media: un clásico por partida doble
M. F. M.
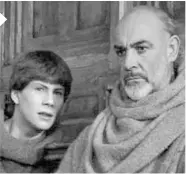
Un palimpsesto de la novela de Umberto Eco”. Así se presenta El nombre de la rosa, de Jean-jacques Annaud. No como una adaptación ni como un film inspirado en la obra del escritor y especialista en semiótica italiano. La declaración tiene algo de ingenio, un guiño al espíritu de la novela, pero también es un descargo. Uno que, tal vez, valga para todas las adaptaciones cinematográficas: se trata de borrar el viejo texto para volver a escribir encima de él. La versión fílmica del libro se concentra en la trama detectivesca. En pleno siglo XIV, el monje franciscano William de Baskerville (Sean Connery) y su discípulo Adso (Christian Slater), cumplen con sus papeles de Sherlock Holmes y Watson en la investigación de una serie de crímenes en una abadía benedictina en Italia. La pesquisa es central pero también funciona como excusa narrativa. Tentando al espectador con la simple curiosidad de saber quién cometió los asesinatos y por qué, se lo expone a un abanico de temas filosóficos y religiosos, además de múltiples referencias literarias.
La exhaustiva recreación de la Edad Media de la novela histórica tiene su correlato en la película, que representa a la época de forma visceral, con tendencia hacia lo grotesco. Pero más allá de la detallista representación visual del pasado, son los temas centrales del film los que incitan a la labor historiográfica de mirar hacia atrás para entender el presente. Lo que está en juego a cada momento es la verdad y la discusión de tópicos tan actuales como los fanatismos y el desprecio al conocimiento, confrontados al apego a la razón y el afán por aprender. Disponible en HBO Go
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Así comienza Santa Evita, figura clave de la vida política del país
Sobre el derrotero del cadáver de la primera dama escribió el influyente periodista, autor de esta novela argentina que cumple ahora 25 años
TOMÁS ELOY MARTÍNEZ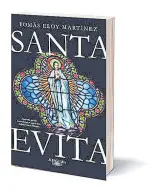 Fragmento de “Mi vida es de ustedes”, primer capítulo de Santa Evita (Alfaguara), publicado en 1995
Fragmento de “Mi vida es de ustedes”, primer capítulo de Santa Evita (Alfaguara), publicado en 1995
Al despertar de un desmayo que duró más de tres días, Evita tuvo al fin la certeza de que iba a morir. Se le habían disipado ya las atroces punzadas en el vientre y el cuerpo estaba de nuevo limpio, a solas consigo mismo, en una beatitud sin tiempo y sin lugar. Solo la idea de la muerte no le dejaba de doler. Lo peor de la muerte no era que sucediera. Lo peor de la muerte era la blancura, el vacío, la soledad del otro lado: el cuerpo huyendo como un caballo al galope.
Aunque los médicos no cesaban de repetirle que la anemia retrocedía y que en un mes o menos recobraría la salud, apenas le quedaban fuerzas para abrir los ojos. No podía levantarse de la cama por más que concentrara sus energías en los codos y en los talones, y hasta el ligero esfuerzo de recostarse sobre un lado u otro para aliviar el dolor la dejaba sin aliento.
No parecía la misma persona que había llegado a Buenos Aires en 1935 con una mano atrás y otra adelante, y que actuaba en teatros desahuciados por una paga de café con leche. Era entonces nada o menos que nada: un gorrión de lavadero, un caramelo mordido, tan delgadita que daba lástima. Se fue volviendo hermosa con la pasión, con la memoria y con la muerte. Se tejió a sí misma una crisálida de belleza, fue empollándose reina, quién lo hubiera creído.
“Tenía el pelo negro cuando la conocí”, dijo una de las actrices que le dio refugio. “Sus ojos melancólicos miraban como despidiéndose: no se les veía el color. La nariz era un poco tosca, medio pesadona, y los dientes algo salidos. Aunque lisa de pechera, su figura impresionaba bien. No era de esas mujeres por las que se dan vuelta los hombres en la calle: caía simpática pero a nadie le quitaba el sueño. Ahora, cuando me doy cuenta de lo alto que voló, me digo: ¿dónde aprendió a manejar el poder esa pobre cosita frágil, cómo hizo para conseguir tanta desenvoltura y facilidad de palabra, de dónde sacó la fuerza para tocar el corazón más dolorido de la gente? ¿Qué sueño le habrá caído dentro de los sueños, qué balido de cordero le habrá movido la sangre para convertirla tan de la noche a la mañana en lo que fue: una reina?”
“Sería quizás el efecto de la enfermedad”, dijo el maquillador de sus dos últimas películas. “Antes, por más base y colores que le pusiéramos, a la legua se notaba que era una ordinaria, no había forma de enseñarle a sentarse con gracia ni a manejar los cubiertos ni a comer con la boca cerrada. No habrían pasado cuatro años cuando volví a verla, ¿y qué te digo? Una diosa. Las facciones se le habían embellecido tanto que exhalaba un aura de aristocracia y una delicadeza de cuento de hadas. La miré fijo para ver qué milagroso revoque llevaba encima. Pero nada: tenía los mismos dientes de conejo que no le dejaban cerrar los labios, los ojos medio redondos y nada provocativos, y para colmo me pareció que estaba más narigona. El pelo, eso sí, era otro: tirante, teñido de rubio, con un rodete sencillo. La belleza le crecía por dentro sin pedir permiso.”
Nadie se daba cuenta de que la enfermedad la adelgazaba pero también la encogía. Como le permitieron vestirse hasta el final con los piyamas del marido, Evita flotaba cada vez más suelta en la inmensidad de aquellas telas. “¿No me encuentran hecha un jíbaro, un pigmeo?”, les decía a los ministros que rodeaban su cama. Ellos le contestaban con alabanzas: “No diga eso, señora. Si es un pigmeo usted, ¿nosotros qué seremos: piojos, microbios?”. Y le cambiaban de conversación. Las enfermeras, en cambio, le daban vuelta la realidad: “¿Ve lo bien que ha comido hoy?”, repetían, mientras le retiraban los platos intactos. “Se la nota un poco más rellenita, Señora.” La engañaban como a una criatura, y la ira que le ardía por dentro, sin salida, era lo que más la ahogaba: más que la enfermedad, que el decaimiento, que el terror insensato a despertarse muerta y no saber qué hacer.
Una semana atrás, ¿ya una semana?, se le había apagado la respiración por un instante (como les pasaba a todos los enfermos de anemia, o al menos eso le dijeron). Al volver en sí, se encontró dentro de una cueva líquida, transparente, con máscaras que le cubrían los ojos y algodones en los oídos. Después de uno o dos intentos, consiguió quitarse los tubos y las sondas. Para su extrañeza, advirtió que en ese cuarto donde las cosas se movían rara vez de lugar había un cortejo de monjas arrodilladas delante del tocador y lámparas de luz turbia sobre los roperos. Dos enormes balas de oxígeno se alzaban amenazantes junto a la cama. Los frascos de cremas y perfumes habían desaparecido de las repisas. Se oían rezos en las escaleras batiendo las alas como murciélagos.
–¿A qué se debe este barullo? –dijo, incorporándose en la cama. Todos quedaron inmovilizados por la sorpresa. Un médico calvo al que apenas recordaba se le acercó y le dijo al oído:
–Acabamos de hacerle una pequeña operación, Señora. Le hemos quitado el nervio que le producía tanto dolor de cabeza. Ya no va a sufrir más.
–Si sabían que era eso, no entiendo por qué han tardado tanto –y alzó la voz, con el tono imperioso que ya creía perdido–: A ver, ayúdenme. Tengo ganas de ir al baño. Bajó descalza de la cama y, apoyándose en una enfermera, fue a sentarse en la taza. Desde ahí, oyó a su hermano Juan corriendo por los pasillos y repitiendo con excitación: “¡Eva se salva! ¡Dios es grande, Eva se salva!”. En ese mismo instante volvió a quedarse dormida.
La exhaustiva recreación de la Edad Media de la novela histórica tiene su correlato en la película, que representa a la época de forma visceral, con tendencia hacia lo grotesco. Pero más allá de la detallista representación visual del pasado, son los temas centrales del film los que incitan a la labor historiográfica de mirar hacia atrás para entender el presente. Lo que está en juego a cada momento es la verdad y la discusión de tópicos tan actuales como los fanatismos y el desprecio al conocimiento, confrontados al apego a la razón y el afán por aprender. Disponible en HBO Go
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Así comienza Santa Evita, figura clave de la vida política del país
Sobre el derrotero del cadáver de la primera dama escribió el influyente periodista, autor de esta novela argentina que cumple ahora 25 años
TOMÁS ELOY MARTÍNEZ
Al despertar de un desmayo que duró más de tres días, Evita tuvo al fin la certeza de que iba a morir. Se le habían disipado ya las atroces punzadas en el vientre y el cuerpo estaba de nuevo limpio, a solas consigo mismo, en una beatitud sin tiempo y sin lugar. Solo la idea de la muerte no le dejaba de doler. Lo peor de la muerte no era que sucediera. Lo peor de la muerte era la blancura, el vacío, la soledad del otro lado: el cuerpo huyendo como un caballo al galope.
Aunque los médicos no cesaban de repetirle que la anemia retrocedía y que en un mes o menos recobraría la salud, apenas le quedaban fuerzas para abrir los ojos. No podía levantarse de la cama por más que concentrara sus energías en los codos y en los talones, y hasta el ligero esfuerzo de recostarse sobre un lado u otro para aliviar el dolor la dejaba sin aliento.
No parecía la misma persona que había llegado a Buenos Aires en 1935 con una mano atrás y otra adelante, y que actuaba en teatros desahuciados por una paga de café con leche. Era entonces nada o menos que nada: un gorrión de lavadero, un caramelo mordido, tan delgadita que daba lástima. Se fue volviendo hermosa con la pasión, con la memoria y con la muerte. Se tejió a sí misma una crisálida de belleza, fue empollándose reina, quién lo hubiera creído.
“Tenía el pelo negro cuando la conocí”, dijo una de las actrices que le dio refugio. “Sus ojos melancólicos miraban como despidiéndose: no se les veía el color. La nariz era un poco tosca, medio pesadona, y los dientes algo salidos. Aunque lisa de pechera, su figura impresionaba bien. No era de esas mujeres por las que se dan vuelta los hombres en la calle: caía simpática pero a nadie le quitaba el sueño. Ahora, cuando me doy cuenta de lo alto que voló, me digo: ¿dónde aprendió a manejar el poder esa pobre cosita frágil, cómo hizo para conseguir tanta desenvoltura y facilidad de palabra, de dónde sacó la fuerza para tocar el corazón más dolorido de la gente? ¿Qué sueño le habrá caído dentro de los sueños, qué balido de cordero le habrá movido la sangre para convertirla tan de la noche a la mañana en lo que fue: una reina?”
“Sería quizás el efecto de la enfermedad”, dijo el maquillador de sus dos últimas películas. “Antes, por más base y colores que le pusiéramos, a la legua se notaba que era una ordinaria, no había forma de enseñarle a sentarse con gracia ni a manejar los cubiertos ni a comer con la boca cerrada. No habrían pasado cuatro años cuando volví a verla, ¿y qué te digo? Una diosa. Las facciones se le habían embellecido tanto que exhalaba un aura de aristocracia y una delicadeza de cuento de hadas. La miré fijo para ver qué milagroso revoque llevaba encima. Pero nada: tenía los mismos dientes de conejo que no le dejaban cerrar los labios, los ojos medio redondos y nada provocativos, y para colmo me pareció que estaba más narigona. El pelo, eso sí, era otro: tirante, teñido de rubio, con un rodete sencillo. La belleza le crecía por dentro sin pedir permiso.”
Nadie se daba cuenta de que la enfermedad la adelgazaba pero también la encogía. Como le permitieron vestirse hasta el final con los piyamas del marido, Evita flotaba cada vez más suelta en la inmensidad de aquellas telas. “¿No me encuentran hecha un jíbaro, un pigmeo?”, les decía a los ministros que rodeaban su cama. Ellos le contestaban con alabanzas: “No diga eso, señora. Si es un pigmeo usted, ¿nosotros qué seremos: piojos, microbios?”. Y le cambiaban de conversación. Las enfermeras, en cambio, le daban vuelta la realidad: “¿Ve lo bien que ha comido hoy?”, repetían, mientras le retiraban los platos intactos. “Se la nota un poco más rellenita, Señora.” La engañaban como a una criatura, y la ira que le ardía por dentro, sin salida, era lo que más la ahogaba: más que la enfermedad, que el decaimiento, que el terror insensato a despertarse muerta y no saber qué hacer.
Una semana atrás, ¿ya una semana?, se le había apagado la respiración por un instante (como les pasaba a todos los enfermos de anemia, o al menos eso le dijeron). Al volver en sí, se encontró dentro de una cueva líquida, transparente, con máscaras que le cubrían los ojos y algodones en los oídos. Después de uno o dos intentos, consiguió quitarse los tubos y las sondas. Para su extrañeza, advirtió que en ese cuarto donde las cosas se movían rara vez de lugar había un cortejo de monjas arrodilladas delante del tocador y lámparas de luz turbia sobre los roperos. Dos enormes balas de oxígeno se alzaban amenazantes junto a la cama. Los frascos de cremas y perfumes habían desaparecido de las repisas. Se oían rezos en las escaleras batiendo las alas como murciélagos.
–¿A qué se debe este barullo? –dijo, incorporándose en la cama. Todos quedaron inmovilizados por la sorpresa. Un médico calvo al que apenas recordaba se le acercó y le dijo al oído:
–Acabamos de hacerle una pequeña operación, Señora. Le hemos quitado el nervio que le producía tanto dolor de cabeza. Ya no va a sufrir más.
–Si sabían que era eso, no entiendo por qué han tardado tanto –y alzó la voz, con el tono imperioso que ya creía perdido–: A ver, ayúdenme. Tengo ganas de ir al baño. Bajó descalza de la cama y, apoyándose en una enfermera, fue a sentarse en la taza. Desde ahí, oyó a su hermano Juan corriendo por los pasillos y repitiendo con excitación: “¡Eva se salva! ¡Dios es grande, Eva se salva!”. En ese mismo instante volvió a quedarse dormida.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.