
Un día en que iban paseando de la plaza al Moldava, el río que atraviesa Praga, Gustav Janouch y Franz Kafka se detuvieron de pronto delante de la sinagoga Staranová. El "doctor" -como llama siempre Janouch a Kafka en sus memorias- se quedó meditabundo: "¿Ve usted la sinagoga? Todos los edificios que la rodean la sobrepasan en altura. Entre las casas modernas de este barrio no es más que una vieja intrusa, un cuerpo extraño".
Ahora que me encuentro frente a la misma Staranová, más o menos donde se encontraban hace un siglo aquellos dos amigos insólitos (Janouch era adolescente; Kafka le llevaba veinte años), la frase queda repicando sin cambiarle una coma. A la sinagoga más vieja de Europa -tal vez del mundo- la siguen escoltando muchas de aquellas construcciones "nuevas", aunque las décadas le hayan agregado negocios de moda y la sonora modernidad de los autos que pasan por la avenida Paríszká a sus espaldas.

Kafka se refería a un vacío reciente, el que dejó el gueto de Praga -uno de los símbolos más duraderos de la larga vida judía en Europa- del que él, a diferencia de Janouch, había llegado a ver los últimos edificios, antes de su demolición. La historia trágica y criminal del siglo XX vendría después. La ausencia que dejó el barrio judío, sin embargo, tiene un aura material, como si, aun sin estar, siguiera ahí. El espejismo es formidable y lo impulsa más de un motivo.
El primero, la serie de sinagogas que permiten imaginar algo de la confinada disposición del barrio. Antes de llegar a la Staranová, la principal, pasé por otro monumento que perdura: el magnífico cementerio judío. Se encuentra a una altura más elevada que el terreno -para sortear las habituales inundaciones de esa zona baja en que había sido afincada la comunidad- y sus lápidas, unas 12.000, adquieren toda clase de torsiones, como si el suelo, a falta de espacio, hablara y se moviera. Dejó de recibir a sus muertos en una fecha lejanísima (1787) y, según me afirma uno de los guardias -mientras observa a los turistas, gentiles incluidos, todos portando su kipá- debajo de cada piedra puede llegar a haber sepultadas, féretro sobre féretro, entre doce y quince personas.

La Staranová, por su parte, fue fundada en el siglo XIII. Su nombre, "Nueva-Vieja" es contradictorio. La proliferación de otros templos terminó por mezclarle novedad y antigüedad. No quedó nada a su alrededor del barrio laberíntico, lleno de callecitas tortuosas, en que las construcciones de toda época se fueron apiñando como podían dentro de los límites a los que las duras leyes de segregación obligaban a los judíos. La población, en el siglo XVII, llegó a ser de 11.000 almas.
Después de una breve ensoñación que recompone el ajetreo del barrio desaparecido, me doy cuenta de que la imaginación tiene en qué apoyarse. No hay rastro de las viviendas, pero a diferencia de los sitios arqueológicos (donde hay restos, pero no imágenes), el gueto tiene su iconografía fiable. En sus siglos de existencia, sufrió toda clase de mutaciones (creció, se expandió e incluso en 1689 la mayoría de sus casas quedaron arrasadas por un incendio), pero a partir de 1880, fecha en que se decidió su demolición, hubo fotógrafos y pintores que se dedicaron a retratarlo para dejarnos una idea precisa de cómo era. Y antes de eso, incluso, hacia los años veinte del siglo XIX, Antonín Langweil, uno de esos miniaturistas que solo puede producir Praga, se dedicó a realizar una monumental maqueta a escala de la ciudad vieja que incluye cada rincón del gueto con una precisión maniática.

Langweil duplicó la estructura exterior de la ciudad, incluida la Staranová, pero no, claro está, sus interiores, pienso antes de traspasar la baja puerta de la sinagoga. No soy religioso, que sepa no tengo antepasados judíos, pero como siempre experimento el remezón que me producen los sitios sagrados, como si todas las plegarias humanas que se produjeron -y se siguen produciendo los sábados- en el lugar fueran amplificadas por el rumor de los siglos.
El nivel de la nave central es más bajo que el resto del edificio, una señal de humildad. En el centro se ve una pequeña plataforma, rodeado de una reja. En el lado este está el arca donde se guarda la Torá, cubierta por un paño. A al derecha, el estrado donde se ubica el cantor y cubriendo el perímetro de tres de la paredes, los asientos para los notables de la comunidad, con sus históricos candelabros.

Ya en el vestíbulo, fuera de ese recinto, una historiadora que trabaja en el lugar -parte de la actual comunidad judía que cuenta con apenas 5000 personas- me cuenta sobre la sala anexa, reservada a las mujeres, y me revela el porqué de una serie de plaquetas diminutas contra una pared. Enumeran individualmente cada uno de los rabinos que, desde los tiempos medievales hasta hoy, estuvieron a cargo de la sinagoga. Entre ellos, figura el Rabino Loew (Judah Loew ben Bezalel), una de esas figuras tan legendarias que parece una ficción perfecta.
Loew (1520-1609), por supuesto, existió. Era un erudito notable del Talmud, un místico y filósofo al que la tradición terminó atribuyéndole talentos mágicos. La historia por la que más la recordamos es la del Golem, aquella suerte de gigantón hecho de barro o arcilla, que el rabino, líder de la comunidad, habría creado para proteger a los suyos de las agresiones antisemitas en tiempos en que Rodolfo II buscaba expulsar a los judíos de Praga. Una serie de letras cabalísticas en la frente servían para activarlo hasta que -desconocía el final, se lo debo a la muy informativa historiadora- el propio Loew lo anuló, después de que produjera algunos desmanes fuera del gueto (las versiones varían), quitándole una letra clave. Lo escondió, según esa versión, en el altillo de la Staranová, al que no se permite acceder.

Encontrar de manera inesperada el nombre de Loew tallado con semejante modestia, entre otros ilustres, me despierta un factor sentimental. A Borges lo fascinaba su criatura formidable. Al Golem le dedicó un poema y en "Las ruinas circulares" inventa un hombre que inventa un hombre. El interés de Borges venía de una novela de 1916, un best seller de la época, que le despertó el interés por la cábala cuando todavía vivía en Ginebra: El Golem, de Gustav Meyrink. También a Kafka le gustaba. Tanto tiempo después, no estoy tan seguro (todavía tengo el ejemplar en la mochila) de que su pesadilla repleta de alusiones ocultistas tenga interés hoy, aunque al salir un guía español, Xavier, me la defiende, como fiel borgeano, a capa y espada. Prefiero, le digo (y anota con interés), De noche, bajo el puente de piedra (1959), de Leo Perutz. El gueto aparece ahí a fines del siglo XVI, tiempos de prosperidad y grandes asechanzas. Loew tiene algún cameo, pero uno de los protagonistas es Rodolfo II, además de emperador excéntrico y dispendioso coleccionista de arte. Su contraparte es Mordejai Maisl, un rico líder de la comunidad judía, filántropo y alcalde fundamental del gueto sobre el que todavía circulan oralmente sus historias.
Vuelvo a observar el frente de la sinagoga, su digna sobriedad. Contra lo que podría imaginarse, la desaparición del barrio circundante no fue obra de Hitler, que en su demencia quería conservar los templos como "museo de una raza extinta". Fue en realidad José II, emperador de 1765 a 1790 del Sacro Imperio Románico Germánico, el que habilitó, entre otras decisiones, que las familias judías que quisieran pudieran establecerse fuera del apretado gueto. A partir de mediados del siglo XIX, cuando obtuvieron igualdad de derechos y el barrio pasó a formar parte de Praga con el nombre de Josefov, su población fue menguando. En 1880, cuando se decidió la demolición, solo quedaba un tercio de gente, los ortodoxos y los más pobres.
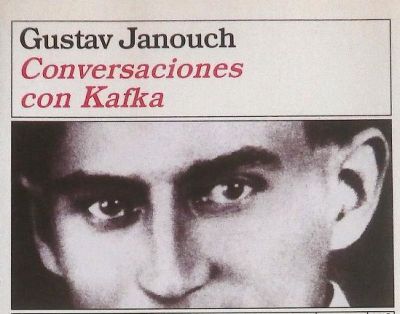
Al salir bordeo la pequeña manzana que ocupa la Staranová. Alcanzo la contrafachada, donde pasa la Paríszká, la avenida por la que avanzaban Kafka y Janouch. No hay nada notable, con excepción, arriba de todo, inaccesible, de una puertita que da al vacío. Es la única entrada al altillo, el depósito donde, según la tradición, Loew guardó a su criatura artificial. Hay unos pocos escalones de metal en las alturas, que terminan en la nada. Por un segundo, aunque no creo en esas cosas, me descubro pensando cómo subir -la misión es imposible- para corroborar si el Golem sigue ahí o no. Es una leyenda, pero las leyendas son poderosas, nunca mueren.
P. B. R.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.