Los dos hombres musculosos e impecablemente vestidos me siguieron a pie desde los umbrales de la redacción hasta el bodegón de Avenida de Mayo. Comieron conmigo, aunque en mesas separadas y simulando una conversación inaudible; me pisaron las pisadas quinientos metros hasta la boca del subterráneo y bajaron, siempre a mis espaldas, hasta el andén desierto.
Era una noche fría y estaba a punto de partir el último tren: las puertas abiertas y los asientos vacíos; un mendigo que hablaba solo, enroscado en el pasamanos y un empleado indiferente que cabeceaba en la boletería.
Los dos hombres se detuvieron a treinta metros, con los puños en los bolsillos del abrigo y la mirada torva y atenta. Me di cuenta en seguida de que la persecución había terminado y que tendría que elegir un disparo a quemarropa en el andén o la incierta posibilidad de correr por las vías.
Muerto de miedo, elegí un asiento cerca de las puertas y un cigarrillo negro y arrugado. Los dos hombres cometieron entonces un inexplicable error: en lugar de separarse, avanzaron juntos hasta el extremo del vagón y entraron a tranco lento y confiado. Uno se dejó caer en un asiento y otro se quitó los guantes y amagó desenfundar una pistola que no llegué a ver.
En ese momento hubo un sacudón general y el tren comenzó a ponerse en marcha. Todas las puertas, menos una, se cerraron automáticamente. El gesto del matón fue elocuente: tuvo algo de alarma, un poco de sorpresa y mucho de ferocidad. Sólo atinó a abalanzarse cuando ya era tarde.
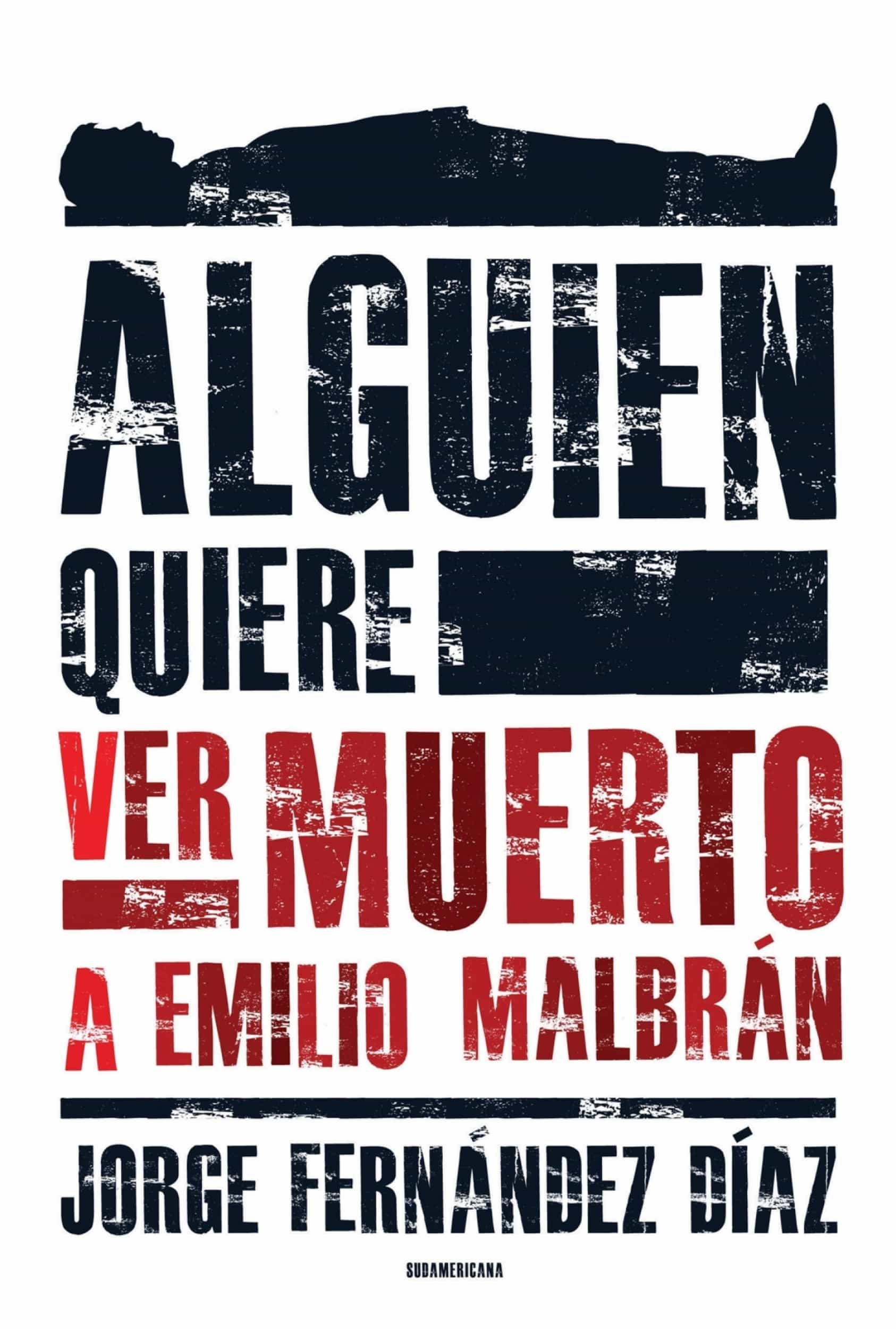
El tren había tomado velocidad y yo ya tenía aferrada una de las hojas de la puerta. La solté para dar un salto hacia afuera. El corazón pareció estallarme cuando las piernas tocaron el andén y mi cuerpo rodó a los magullones y fue a estrellarse contra el panel de un kiosco.
Me quedé sin aire y se me cruzaron por los ojos unas manchas amarillas. Pensé seriamente que perdería la lucidez, pero de golpe todo se ajustó a su medida y me encontré gateando sobre las baldosas, con el cigarrillo misteriosamente adosado en los labios.
Tardé todo un minuto en levantarme y encontrar el camino hacia la salida. Luego subí a duras penas los escalones, respiré profundamente el oxígeno de la noche y viajé parado hasta Congreso. Me hice fuerte en un bar y pedí una ginebra. Le di vueltas al asunto, garabateando una servilleta, y después caminé diez cuadras meditando lo que convenía.
El edificio, embanderado con las fotos del candidato y con los colores del partido, se elevaba en una esquina. Era una casa antigua y remodelada, sin luces ni sombras, con un portero que quizás a esa hora dormía o fornicaba en un cuarto de la planta baja.
Había cubierto varias conferencias de prensa en aquel lugar lleno de fanáticos y de «punteros». Conocía los pasos que debían darse para llegar hasta el despacho principal. La cuestión radicaba ahora en romper con una piedra el cristal de la vieja puerta de hierro y en rezar para que estuviera cerrada sólo con el pasador.
Estaba cerrada con llave. Pero ésta pendía todavía del lado de adentro, así que ahorré la plegaria y pasé sigilosamente al vestíbulo. Los ronquidos del portero reverberaban en el corredor. Anduve en puntas de pie hasta los primeros escalones y subí con el aliento contenido a las oficinas. Los picaportes cedían y todo parecía favorecer la maniobra.
Atravesé la sala, empujé la puerta del despacho y prendí la luz del velador. Debajo del vidrio del escritorio había fotos de la campaña, retratos históricos y una instantánea donde veinte jóvenes posaban para la posteridad. Todas las caras, menos una, me parecían desconocidas. Esa única cara, despejada y nueva, era la culpable de aquella noche desvelada.
En un cajón del costado, encontré un habano y una pistola Beretta. Me los llevé hasta el fondo de la oficina, apagué la luz y me senté con ellos en la oscuridad de un sillón. Fumé hasta la madrugada, sopesando el arma y esperando novedades hasta que el sol comenzó a filtrarse tenuemente por las persianas cerradas y los ruidos fueron creciendo en el piso de abajo.
El portero entró y salió dos veces del despacho sin verme, revisó a las corridas las otras oficinas y efectuó tres histéricos llamados telefónicos. Quince minutos tardó el candidato en subir las escaleras, secundado siempre por los dos hombres musculosos que me habían emboscado en el subte.
Los gritos traían consigo un rosario de mierdas y carajos. El candidato frenó a todos en la puerta, le agradeció al portero que no hubiera llamado a la policía, dijo a sus guardaespaldas que luego hablarían sobre «ese otro asunto» y prometió revisar sus cosas para ver si no faltaba nada.
Les cerró la puerta en las narices, abrió las persianas y se sentó detrás del escritorio. Le dije pausadamente: «Buenos días, candidato».
Asintió sin mirarme, como si no le sorprendiera y como si ya todo estuviera jugado y perdido.
—Vengo para contarle una historia —agregué.
—No sé si quiero escucharla —contestó con aire distraído.
—No tiene alternativas.
—Si usted lo dice…
—Lo digo.
Se encogió de hombros y abrió el cajón. Descubrió que yo tenía su pistola y eligió cuidadosamente otro habano. Lo encendió con parsimonia y lo aspiró con fingido deleite.
—Es la historia de un pibe idealista —dije con sorna—. Militaba en el partido y hacía sus primeras armas en el periodismo.
—Ahórreme los detalles.
—Los detalles son importantes.
—No lo creo.
Hice un gran esfuerzo interior para no meterle una bala en la barriga.
—El pibe tuvo la mala fortuna de ser encomendado a un viejo socio del escepticismo, un mentor —dije en alusión a lo que yo creía haber sido—. Era joven y talentoso, y había invertido cinco años de su vida en un candidato que estaba a punto de ganar y quedarse con todo.
—Pero hubo una piedra en el camino.
—Un día el pibe se chocó con algunos documentos y se dio cuenta de que había fondos partidarios que no podían justificarse. El instinto pudo más que cualquier otra cosa, y el pibe se tiró de cabeza. Buscó, revisó y acopió materiales. Cuando terminó con la tarea estaba desesperado: guita negra para la campaña. Guita de Bolivia. Cocaína y todo eso, usted me entiende.
—Y usted me aburre
—No falta mucho. Vea, hasta cierto punto se trata incluso de una historia ingenua. El pibe se traga lo que sabe y se pone a decidir por su cuenta qué vale más: ¿la ética o la ideología? Se pregunta, como alguna vez nos preguntamos todos, si las revoluciones no se han hecho también con la ayuda de los canallas. En esa duda está, cuando de golpe el candidato lo borra del mapa.
—Un accidente.
—Estuve a punto de creérmelo. Fíjese qué pelotudo, porque la coincidencia era mucha. Un automóvil se le viene encima en una calle solitaria. Sin testigos. El chofer se da a la fuga. La policía mira para otro lado.
—Se hizo la película.
—La película —repetí.
Me recompuse y dije en voz muy baja:
—A los pocos días me llega por correo un sobre con los papeles y empiezo a verlo todo claro. Entiendo por qué lo hicieron boleta y por qué el pibe le dejó a un viejo amigo el sobre por si le pasaba algo. Le pasó, y yo recibí las pruebas.
—Y en lugar de venir a verme, se las mandó a un pobre juez de instrucción —empezó a decir, como si yo lo hubiera traicionado.
—Un juez corrupto —completé haciendo la salvedad—. Y a través de ese juez usted se avivó al fin de que yo estaba al tanto de todo.
—¿Ésa es su conclusión? —enarcó las cejas.
—Ésa es —dije con fatiga—. ¿De qué otra manera se explica que sus dos perros me hayan querido apretar en el subte?
—Y entonces dónde estamos —preguntó luego de un silencio.
—Estamos —le respondí, poniéndome de pie— en que ni siquiera se le pasó por la cabeza la posibilidad de que yo haría varios juegos de fotocopias y se las mandaría a seis diputados, al presidente de la Corte Suprema, a la fiscalía Nacional y a tres canales de televisión.
Coloqué la pistola sobre su escritorio y le dije:
—Se lo dejo porque sé que usted lo va a necesitar mucho más que yo.
Caminé hasta la puerta sin recibir un disparo, bajé los escalones sin oír un ruido. Atravesé el vestíbulo pensando en la ideología, esquivé al anonadado sereno sin esperar un saludo y salí a la calle sin ser detenido.
Aguanté una hora en el bar de enfrente esperando escuchar la detonación, los gritos desesperados y, poco después, el ulular de las sirenas. Pensaba poner dos cospeles en el teléfono y pasar la sensacional noticia. Pero no fue posible. Los canallas no se suicidan.
Apuré la ginebra y me fui a casa.
Cuento perteneciente al libro Alguien quiere ver muerto a Emilio Malbrán

No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.