ADN. EL SECRETO DE LA VIDA
James D. Watson
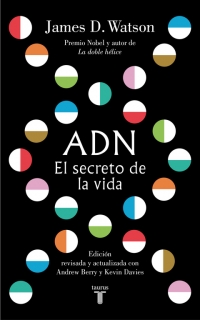
Fragmento
NOTA DE LOS AUTORES

La edición original de este libro, ADN. El secreto de la vida, fue concebida durante una cena en 1999. Hablábamos sobre cuál sería la mejor manera de conmemorar el quincuagésimo aniversario del descubrimiento de la doble hélice. El editor Neil Patterson acompañó a James D. Watson en la tarea de imaginar una aventura multifacética que incluía este libro, una serie de televisión y otros proyectos más abiertamente educativos. La presencia de Neil no era casual: en 1965 había publicado el primer libro de Watson, La biología molecular del gen, y desde entonces ha estado agazapado como un genio detrás de sus proyectos editoriales. Doron Weber, de la Fundación Alfred P. Sloan, consiguió posteriormente el dinero para asegurarse de que la idea se convirtiera en algo más concreto. Andrew Berry fue contratado en 2002 para elaborar un esquema detallado con vistas a la serie de televisión y durante una época estuvo viajando regularmente entre su base en Cambridge, Massachusetts, y la de Watson en el Laboratorio de Cold Spring Harbor, situado en la costa norte de Long Island, cerca de la ciudad de Nueva York.
Desde el principio, nuestro objetivo fue ir más allá del simple relato de los acontecimientos de los últimos cincuenta años. El ADN ha pasado de ser una molécula esotérica que interesaba solo a un puñado de especialistas a constituir el fundamento de una tecnología que está transformando muchos aspectos de nuestro modo de vida. Esa transformación ha venido acompañada de un sinnúmero de difíciles cuestiones acerca de sus repercusiones prácticas, sociales y éticas. Gracias a la oportunidad del quincuagésimo aniversario para detenernos y hacer una recapitulación de todos esos acontecimientos, ofrecíamos una opinión descaradamente personal tanto de la historia como de los resultados. Es más, lo que el libro refleja es la opinión personal de Watson y en consecuencia está escrito en primera persona del singular.
Para esta edición totalmente actualizada, Kevin Davies fue invitado a que nos ayudara a transmitir muchos de los extraordinarios avances que han tenido lugar en la investigación genética en la década que ha transcurrido desde la publicación del libro original. La obra incluye dos capítulos nuevos: «Genómica personal: el primero de todo los demás» (el capítulo 8), que valora los avances que se han producido en la tecnología de secuenciación del ADN y que han dinamizado ámbitos como la genética de consumo y la secuenciación clínica del genoma; y el capítulo final, «El cáncer: ¿una guerra sin final?», en el que examinamos los progresos ocurridos en la investigación y las terapias contra el cáncer, y nos preguntamos qué nos hace falta para vencerlo en una guerra que parece imposible de ganar.

Hemos tratado de escribir para un público muy amplio, con el propósito de que quienes no posean conocimiento alguno de biología puedan comprender cada una de las palabras de este libro. Todos los términos técnicos se explican cuando se introducen por primera vez. Además, el apartado «Lecturas complementarias» recoge una lista de libros a propósito de cada capítulo. En los casos en que ha sido posible hemos evitado la bibliografía técnica; con todo, los títulos enumerados proporcionan un análisis de temas concretos más exhaustivo que el que ofrecemos nosotros.
En los agradecimientos, al final del libro, aludimos a las muchas personas que de una forma u otra han contribuido generosamente a este proyecto. Sin embargo, cuatro de ellas merecen una mención especial. George Andreou, nuestro editor de Knopf, con una paciencia de santo, escribió mucho más de este libro —los mejores fragmentos— de lo que cualquiera de nosotros estaría dispuesto a revelar jamás. Kiryn Haslinger, ayudante de Watson en el Laboratorio de Cold Spring Harbor, eficiente en grado superlativo, engatusó, amedrentó, corrigió, investigó, chinchó, intercedió y redactó —todo ello más o menos en igual medida—. Sin ella, el libro simplemente no habría sido posible. Jan Witkowski, también del Laboratorio de Cold Spring Harbor, hizo un trabajo maravilloso poniendo a punto los capítulos 10, 11 y 12 en un tiempo récord y proporcionó un asesoramiento indispensable durante todo el proyecto. Maureen Berejka, ayudante de Watson, prestó como siempre un excelente servicio al ser el único habitante del planeta Tierra capaz de entender la letra de Watson.
James D. Watson, Cold Spring Harbor, Nueva York
Andrew Berry, Cambridge, Massachusetts
Kevin Davies, Washington D. C.
INTRODUCCIÓN
EL SECRETO DE LA VIDA

Como solía ocurrir los sábados por la mañana, el 28 de febrero de 1953 llegué a trabajar al Laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge antes que Francis Crick. Tenía una buena razón para levantarme temprano. Sabía que estábamos cerca —aunque no tenía ni idea de cuánto— de descifrar la estructura de una molécula poco conocida llamada ácido desoxirribonucleico: ADN. No era una molécula más: tal como Crick y yo estimábamos, el es la estructura química que contiene la mismísima clave de la naturaleza de la materia viva. Almacena la información hereditaria que se transmite de una generación a la siguiente y organiza el universo increíblemente complejo de la célula. Descifrar su estructura tridimensional —la arquitectura de la molécula— proporcionaría, eso esperábamos, un indicio de aquello a lo que Crick se refería medio en broma como «el secreto de la vida».
Ya sabíamos que las moléculas de ADN constaban de múltiples copias de una única unidad básica, el nucleótido, que se presenta en cuatro formas: adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina (C). Había pasado la tarde anterior haciendo recortes en cartulina de estos componentes y ahora, una tranquila mañana de sábado sin nadie que me molestara, podía entremezclar y disponer al azar las piezas del rompecabezas tridimensional. ¿Cómo iban a encajar todas juntas? Enseguida me di cuenta de que un simple esquema de emparejamientos funcionaba a la perfección: A encajaba limpiamente con T y G con C. ¿Se trataba de esto? ¿Constaba la molécula de dos cadenas unidas entre sí por pares A-T y G-C? Era tan sencillo y hermoso que casi tenía que ser cierto. Pero había cometido errores anteriormente y, antes de que pudiera emocionarme demasiado, mi esquema de emparejamientos tendría que sobrevivir al examen minucioso del ojo crítico de Crick. Fue una espera angustiosa. Pero no tendría que haberme preocupado: Crick comprendió inmediatamente que mi idea de los emparejamientos insinuaba una estructura de doble hélice, en la que las dos cadenas moleculares giraban en direcciones opuestas. Todo lo que se sabía acerca del ADN y sus propiedades —los hechos con los que habíamos estado luchando mientras tratábamos de resolver el problema— cobraba sentido a la luz de esas encantadoras espirales complementarias. Lo más importante fue que la forma en que la molécula estaba organizada sugirió al momento soluciones a dos de los misterios más antiguos de la biología: cómo se almacena la información hereditaria y cómo se replica. A pesar de esto, el alarde de Crick en el Eagle, la taberna donde comíamos habitualmente, de que en efecto habíamos descubierto el «secreto de la vida», me pareció en cierto modo una falta de modestia, sobre todo en Inglaterra, donde no darse importancia constituye una forma de vida.

Sin embargo, Crick estaba en lo cierto. Nuestro descubrimiento puso fin a un debate tan antiguo como la especie humana. ¿Tiene la vida una cierta esencia mágica y mística o es el resultado, como cualquier reacción química realizada en una clase de ciencias, de procesos físicos y químicos normales? ¿Hay algo divino en el fundamento de una célula que la vivifica? La doble hélice respondió a esa pregunta con un no definitivo.
La teoría de la evolución de Charles Darwin, que muestra cómo todo lo que atañe a la vida está interrelacionado, supuso un avance muy importante en nuestra forma de entender el mundo en términos materialistas, o lo que es lo mismo, fisicoquímicos. Durante la segunda mitad del siglo XIX, los progresos de los primeros bacteriólogos Theodor Schwann y Louis Pasteur constituyeron también un avance importante. La carne en estado de putrefacción no producía gusanos espontáneamente; antes bien, los responsables eran agentes y procesos biológicos conocidos, en este caso las moscas ponedoras de huevos. La idea de la generación espontánea había sido desestimada.
A pesar de estos avances, persistieron diversas formas de vitalismo, es decir, la convicción de que los procesos fisicoquímicos no pueden explicar la vida y sus procesos. Muchos biólogos, reacios a aceptar la selección natural como único determinante del destino de los linajes evolutivos, apelaron a una fuerza espiritual supervisora y mal definida para explicar la adaptación. Los físicos, acostumbrados a ocuparse de un mundo reducido y sencillo —unas cuantas partículas, unas cuantas fuerzas—, encontraban desconcertante la desordenada complejidad de la biología. Insinuaban que tal vez los procesos que se desarrollaban en el interior de la célula, los que rigen los fundamentos de la vida, van más allá de las leyes conocidas de la física y la química.
Este es el motivo de que la doble hélice fuera tan importante: introdujo la revolución del pensamiento materialista de la Ilustración en la célula. El viaje intelectual que había comenzado con Copérnico, desplazando a los hombres del centro del universo, y continuado con Darwin, que insistía en que los hombres son simplemente monos modificados, al fin había centrado su atención en la esencia misma de la vida. Y esto no tenía nada de particular. La doble hélice es una estructura elegante, pero su mensaje es absolutamente prosaico: la vida es sencillamente una cuestión de química.

Crick y yo comprendimos con rapidez el significado intelectual de nuestro descubrimiento, pero en modo alguno podíamos haber previsto el impacto explosivo de la doble hélice en la ciencia y la sociedad. Las encantadoras curvas de la molécula contenían la clave de la biología molecular, una nueva ciencia que en el curso de los últimos cincuenta años ha progresado de un modo sorprendente. No solo ha producido un conjunto pasmoso de conocimientos sobre los procesos biológicos fundamentales, sino que su repercusión en medicina, en agricultura y en derecho es hoy aún más profunda. El ADN ya no es solo un asunto que interese a los científicos de bata blanca en oscuros laboratorios universitarios; nos afecta a todos.
Para mediados de la década de 1960 habíamos averiguado los mecanismos básicos de la célula y sabíamos cómo el alfabeto de cuatro letras de la secuencia del ADN se traducía, por mediación del «código genético», en el alfabeto de veinte letras de las proteínas. El siguiente momento explosivo en el desarrollo de la nueva ciencia llegó en la década siguiente, cuando se introdujeron las técnicas para la manipulación del ADN y la lectura de sus secuencias de pares de bases. Ya no estábamos condenados a observar la naturaleza desde la barrera, sino que en realidad podíamos juguetear con el ADN de los organismos vivos y leer el guion básico de la vida. Se abrieron nuevas y extraordinarias perspectivas científicas: al fin afrontaríamos las enfermedades genéticas, de la fibrosis quística al cáncer; revolucionaríamos la justicia criminal mediante métodos de análisis de huellas genéticas; revisaríamos exhaustivamente las ideas sobre los orígenes del hombre —quiénes somos y de dónde venimos—, abordando la prehistoria con métodos basados en el ADN; y mejoraríamos especies de importancia agrícola con una eficacia con la que hasta ese momento solo habíamos soñado.
Pero el punto álgido de los primeros cincuenta años de la revolución del ADN llegó el lunes 26 de junio de 2002 cuando el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, anunció que se había completado el primer borrador de la secuencia del genoma humano: «Hoy día estamos aprendiendo el lenguaje con el que Dios creó la vida. Con este nuevo y profundo conocimiento, la humanidad está al borde de alcanzar un nuevo e inmenso poder para curar enfermedades»[1]. El Proyecto Genoma supuso la mayoría de edad de la biología molecular: se había convertido en la «gran ciencia», con grandes recursos económicos y grandes resultados. No solo fue un logro tecnológico extraordinario —la cantidad de información extraída de la dotación humana de veintitrés pares de cromosomas es asombrosa—, también constituyó un hito en lo que se refiere a nuestra idea de lo que significa ser hombre. El ADN es lo que nos distingue de todas las demás especies y nos hace ser las criaturas creativas, conscientes, dominantes y destructivas que somos. Y aquí teníamos, íntegra, esa configuración del ADN: el manual de instrucciones del ser humano.
El ADN ha recorrido un largo trayecto desde aquella mañana de sábado en Cambridge. Sin embargo, también está claro que la ciencia de la biología molecular —lo que el ADN puede hacer por nosotros— tiene aún mucho camino por recorrer. Todavía hay que curar el cáncer; todavía hay que perfeccionar la eficacia de las terapias génicas destinadas a curar las enfermedades genéticas; todavía la ingeniería genética tiene que hacer realidad su fenomenal potencial para mejorar nuestros alimentos. Todo esto llegará. Los primeros cincuenta años de la revolución del ADN fueron testigo de un progreso científico enorme y notable, así como de la primera aplicación de ese progreso a los problemas humanos. El futuro verá muchos más avances científicos, pero la atención se centrará progresivamente en la repercusión cada vez mayor del ADN en nuestro modo de vida.
1
LOS COMIENZOS DE LA GENÉTICA
DE MENDEL A HITLER

Mi madre, Bonnie Jean, creía en los genes. Estaba orgullosa de los orígenes escoceses de su padre, Lauchlin Mitchell, en quien veía reflejadas las virtudes escocesas tradicionales de la honestidad, la perseverancia en el trabajo y la sobriedad. (Una prueba genealógica de ADN realizada más de cien años después reveló que, de hecho, Lauchlin era un 50 por ciento irlandés.) Mi madre también poseía esas cualidades y creía que su padre debía de habérselas transmitido. La trágica muerte prematura de mi abuelo supuso que el único legado no genético que mi madre recibió fuera un conjunto de diminutas faldas escocesas de niña que él le había encargado en Glasgow. Tal vez por eso no resulta sorprendente que ella diera más valor al legado biológico de su padre que al material.
De mayor tuve discusiones interminables con mi madre acerca del papel relativo que la naturaleza y la crianza desempeñan en nuestra configuración. Al elegir la crianza sobre la naturaleza, estaba, en efecto, suscribiendo la creencia de que podía convertirme en lo que yo quisiera. No quería admitir que mis genes tuvieran tanta importancia y prefería atribuir la extrema gordura de mi abuela Watson a sus excesos con la comida. Si su configuración era producto de sus genes, entonces yo también podría llegar a ser corpulento. Sin embargo, yo no habría discutido, ni siquiera de adolescente, los fundamentos evidentes de la herencia de que tal palo engendra tal astilla. Las discusiones con mi madre estaban relacionadas con características complejas como los aspectos de la personalidad, no los simples atributos que, aun siendo un adolescente obstinado, podía ver que se transmitían a lo largo de las generaciones produciendo lo que se conoce como «aire de familia». Yo tengo la nariz de mi madre y ahora la tiene mi hijo Duncan.

A los once años, con mi hermana Elizabeth y mi padre, James.
A veces los rasgos van y vienen en el curso de unas cuantas generaciones, pero otras veces persisten a lo largo de muchas. Uno de los ejemplos más famosos de rasgo duradero es el que se conoce como el «labio de los Habsburgo». La característica prolongación de la mandíbula y la caída del labio inferior —que hicieron que los soberanos europeos de la Casa Habsburgo fueran una pesadilla para varias generaciones de retratistas de la corte— se transmitieron intactas a lo largo de las últimas veintitrés generaciones.
Los Habsburgo aumentaron sus infortunios genéticos casándose entre ellos. El arreglo de matrimonios entre distintas ramas de la familia Habsburgo y a menudo entre parientes cercanos tal vez tenía sentido político —como una forma de construir alianzas y asegurar la sucesión dinástica—, pero desde el punto de vista genético no fue nada astuto. Una endogamia de este tipo puede acarrear enfermedades genéticas, como descubrieron los Habsburgo en propia carne. Carlos II, el último de los monarcas Habsburgo en España, no solo ostentaba un ejemplo del labio familiar digno de un premio —ni siquiera podía masticar su comida—, sino que fue también un completo inválido e incapaz de engendrar hijos a pesar de haberse casado dos veces.
La enfermedad genética ha acechado a la humanidad durante mucho tiempo y en algunos casos, como en el de Carlos II, con una repercusión directa en la historia. Un análisis retrospectivo ha puesto de relieve que Jorge III, el rey de Inglaterra que mereció la fama principalmente por haber perdido las colonias americanas en la guerra revolucionaria, padecía una enfermedad hereditaria, la porfiria, que provoca ataques periódicos de locura. Algunos historiadores —sobre todo los británicos— han sostenido que la confusión producida por la enfermedad de Jorge fue lo que permitió el éxito militar de los americanos en situación de desventaja. Si bien la mayoría de las enfermedades hereditarias no han tenido una repercusión geopolítica semejante, sí poseen, no obstante, consecuencias brutales y a menudo trágicas para las familias afectadas, a veces durante muchas generaciones. Comprender la genética no es solo entender por qué nos parecemos a nuestros padres. Se trata también de hacer frente a algunos de los enemigos más antiguos de la humanidad: los defectos de nuestros genes que causan una enfermedad genética.
Nuestros antepasados debieron de preguntarse acerca del funcionamiento de la herencia tan pronto como la evolución les dotó de un cerebro capaz de formular la clase de pregunta adecuada. Y el principio fácilmente observable de que los familiares cercanos tienden a parecerse puede resultar sumamente fructífero si, como ocurría con nuestros antepasados, el interés por la aplicación de la genética se limita a cuestiones prácticas como la mejora de los animales domésticos (para aumentar, por ejemplo, la producción la leche en el ganado) y las plantas (para obtener, digamos, frutos más grandes). Una cuidadosa selección durante generaciones —criando y cultivando al principio especies adecuadas para domesticar, y luego criando y cultivando solamente a partir de las vacas más productivas y de los árboles de frutos más grandes— produjo animales y plantas a la medida de los propósitos humanos. Este enorme esfuerzo silencioso se basa en una simple perogrullada: que las vacas más productivas parirán crías sumamente productivas y que a partir de las semillas de árboles que dan frutos grandes crecerán árboles de frutos grandes. Por eso, y a pesar de los extraordinarios progresos de los últimos cien años más o menos, no es cierto, en absoluto, que los siglos XX y XXI tengan el monopolio del conocimiento genético. Si bien no fue hasta 1905 cuando el biólogo británico William Bateson bautizó a la ciencia de la herencia con el nombre de genética, y aunque sea cierto que la revolución del ADN ha abierto nuevas y extraordinarias perspectivas de progreso potencial, realmente la mayor aplicación de la genética al bienestar humano la llevaron a cabo antiguos granjeros anónimos hace una eternidad. Casi todo lo que comemos —cereales, frutas, carne, productos lácteos— es el legado de esta aplicación, antiquísima y trascendental, de la manipulación genética a los problemas de los hombres.
La comprensión del verdadero mecanismo de la genética resultó un hueso duro de roer. Gregor Mendel (1822-1884) publicó su famoso artículo sobre el tema en 1866 (aunque la comunidad científica lo ignoró durante otros treinta y cuatro años). ¿Por qué se tardó tanto? Al fin y al cabo, la herencia es un aspecto principal del mundo natural y, lo que es más importante, fácilmente observable: el amo de un perro ve cómo resulta el cruce entre un perro marrón y uno negro, y todos los padres, consciente o inconscientemente, descubren en sus hijos la presencia de sus propias características. Una razón sencilla es que el mecanismo genético resulta complicado. La solución de Mendel al problema no es evidente al primer golpe de vista: después de todo, los hijos no son simplemente una mezcla de las características de sus padres. Tal vez lo más importante sea el hecho de que los primeros biólogos no lograban distinguir dos procesos fundamentalmente distintos: la herencia y el desarrollo. Hoy en día entendemos que un óvulo fecundado contiene la información genética, a la que ambos progenitores contribuyen, determinante para que una persona padezca porfiria, por ejemplo. Esto es la herencia. El proceso ulterior, el desarrollo de un nuevo individuo a partir de esta única célula como modesto punto de partida, el óvulo fecundado, supone llevar esa información a la práctica. Desglosado en términos de disciplinas académicas, la genética centra su interés en la información y la biología del desarrollo en el uso de esa información. Los primeros científicos consideraban que la herencia y el desarrollo eran un solo fenómeno y nunca se plantearon las cuestiones que podrían haberles conducido hasta el secreto de la herencia. Sin embargo, en cierto modo se había intentado desde los albores de la historia occidental.

Los griegos, entre ellos Hipócrates, reflexionaron sobre la herencia. Idearon una teoría de la «pangénesis» que afirmaba que las relaciones sexuales entrañaban la transferencia de partes del cuerpo en miniatura: «Cabellos, uñas, venas, arterias, tendones y huesos, aunque invisibles por ser sus partículas tan pequeñas. Al ir creciendo se separan poco a poco unos de otros»[1]. Esta idea disfrutó de un breve renacimiento cuando Charles Darwin, desesperado por sustentar su teoría de la evolución por medio de la selección natural con una hipótesis de la herencia viable, propuso una versión modificada de la pangénesis en la segunda mitad del siglo XIX. Según Darwin, cada órgano —ojos, riñones, huesos— contribuía a la circulación de «gémulas» que se acumulaban en los órganos sexuales y al final se intercambiaban en el curso de la reproducción sexual. Debido a que las gémulas se producían durante toda la vida del organismo, Darwin sostenía que todo cambio que tuviera lugar en el individuo después del nacimiento, como el alargamiento del cuello de una jirafa producido por el estiramiento a fin de alcanzar las hojas más altas, puede transmitirse a la siguiente generación. Así pues, resulta irónico que para sostener su teoría de la selección natural, Darwin llegara a defender aspectos de la teoría de la herencia de los rasgos adquiridos de Jean-Baptiste Lamarck —la misma teoría que sus ideas evolutivas tanto hicieron por desprestigiar. Darwin solo estaba invocando la teoría de la herencia de Lamarck; siguió creyendo que la selección natural era la fuerza motriz que impulsa la evolución, pero suponía que la selección natural actuaba sobre la variación producida por la pangénesis. Si Darwin hubiera conocido el trabajo de Mendel (aunque Mendel publicó sus resultados poco después de la aparición de El origen de las especies, Darwin nunca tuvo conocimiento de ello), podría haberse ahorrado la vergüenza de confirmar al final de su carrera algunas de las ideas de Lamarck.
Aunque la pangénesis suponía que los embriones se ensamblaban a partir de un conjunto de componentes minúsculos, otro planteamiento, el «preformacionismo», anulaba del todo el paso de ensamblaje: o bien el óvulo o bien el espermatozoide (cuál de los dos exactamente fue una cuestión polémica) contenía un individuo completo preformado llamado «homúnculo». Por lo tanto, el desarrollo era puramente cuestión de agrandarlo hasta convertirlo en un ser completamente formado. En la época del preformacionismo, lo que hoy reconocemos como enfermedad genética se interpretaba de diversas maneras: a veces como una manifestación de la ira de Dios o la maldad de los demonios y diablos; a veces como la prueba de un exceso o un déficit de «semilla» paterna; a veces como la consecuencia de «pensamientos perversos» por parte de la madre durante el embarazo. Sobre la base de que la malformación fetal puede producirse cuando se contrarían los deseos de una mujer embarazada dejándola que se sienta tensa y frustrada, Napoleón aprobó una ley que autorizaba a las mujeres encintas a robar en las tiendas. Huelga decir que ninguna de estas ideas hizo mucho por aumentar nuestro conocimiento de la enfermedad genética.

La genética antes de Mendel: el homúnculo, una persona preformada en miniatura que se suponía existía en la cabeza de una célula espermática.
A comienzos del siglo XIX, el preformacionismo se vio derrotado por unos microscopios mejores. Por mucho que se mire nunca se verá un homúnculo diminuto acurrucado dentro de un espermatozoide o un óvulo. Aun siendo un concepto erróneo previo, la pangénesis se mantuvo durante bastante más tiempo —persistía el razonamiento de que las gémulas eran simplemente demasiado pequeñas para poder observarlas—, y finalmente fue desterrado por August Weismann, quien sostenía que la herencia dependía de la continuidad del plasma germinal entre generaciones y por eso los cambios que sufriera el cuerpo de un individuo a lo largo de la vida no podían transmitirse a la generación siguiente. Weismann realizó el sencillo experimento de cortar la cola a varias generaciones de ratones. De acuerdo con la pangénesis de Darwin, los ratones sin cola producirían gémulas con el significado de «no cola» y de ese modo las crías deberían desarrollar un apéndice posterior seriamente atrofiado o no desarrollar ninguno en absoluto. Cuando Weismann demostró que la cola seguía apareciendo después de muchas generaciones de amputados, la pangénesis cayó derrotada.
Gregor Mendel fue el único que estuvo en lo cierto. Sin embargo, se mire como se mire no fue un candidato idóneo al superestrellato científico. Nacido en una familia de granjeros en lo que hoy es la República Checa, sobresalió en la escuela del pueblo y a los veintiún años ingresó en el monasterio de los agustinos de Brünn. Después de resultar un desastre como párroco —su reacción al ministerio fue una crisis nerviosa—, probó con la enseñanza. Según el decir general era un buen maestro, pero a fin de cumplir los requisitos para enseñar una serie de asignaturas tenía que pasar un examen. Le suspendieron. El padre superior de Mendel, el abad Napp, le envió entonces a Viena, donde tuvo que estudiar con plena dedicación para volver a examinarse. A pesar de que aparentemente en Viena le fue bien en el estudio de la física, volvió a suspender el examen, de modo que nunca pudo superar la categoría de profesor sustituto.
En torno a 1856 y a sugerencia del abad Napp, Mendel emprendió ciertos experimentos científicos sobre la herencia. Optó por estudiar algunos rasgos de las plantas de guisantes que cultivaba en su propia era del jardín del monasterio (véase la figura 1 del cuadernillo de imágenes). En 1865 presentó sus resultados ante la sociedad local de Historia Natural en dos conferencias, y un año después los publicó en la revista de dicha sociedad. El trabajo fue una proeza: diseñó los experimentos con brillantez, los llevó a cabo con esmero y analizó los resultados con habilidad y perspicacia. Al parecer, su formación en física contribuyó a su éxito porque, a diferencia de otros biólogos de la época, abordó el problema cuantitativamente. Más que la simple observación de que la hibridación de flores rojas y blancas daba como resultado algunas rojas y algunas blancas, lo que hizo Mendel fue contarlas y darse cuenta de que las proporciones de progenie roja y blanca podían ser significativas —como en realidad lo son—. A pesar de enviar copias de su artículo a varios destacados científicos, Mendel se encontró con que la comunidad científica hizo caso omiso. Sus esfuerzos por atraer la atención hacia sus resultados fueron en vano. Escribió al único científico de categoría que conocía, el botánico Karl Nägeli de Múnich, pidiéndole que reprodujera los experimentos, y puntualmente envió ciento cuarenta paquetes de semillas cuidadosamente etiquetados. No debería haberse molestado. Nägeli creía que el oscuro monje debería serle útil a él y no al revés, de modo que envió a Mendel unas semillas de su planta favorita, la vellosilla, desafiando al monje a reproducir sus resultados con una especie diferente. Lamentablemente y por diversas razones, la vellosilla no resulta apropiada para los experimentos de reproducción como los que Mendel había realizado en los guisantes. Todo el trabajo fue una pérdida de tiempo.
La discreta existencia de Mendel como monje-maestro-investigador terminó bruscamente en 1868 cuando, a la muerte de Napp, fue elegido abad del monasterio. Si bien continuó sus investigaciones —cada vez más sobre las abejas y sobre el clima—, las tareas administrativas suponían una carga, sobre todo cuando el monasterio se enzarzó en una desagradable disputa por los impuestos atrasados. Hubo otros factores que también entorpecieron su labor científica. Su corpulencia redujo finalmente su trabajo de campo. Según escribió, subir la colina se había convertido «en algo muy difícil para mí en un mundo en el que prevalece la gravedad universal»[2]. Sus médicos le recetaron tabaco para mantener su peso a raya y él les complació fumándose veinte puros al día, tantos como Winston Churchill. Sin embargo, no fueron sus pulmones los que le abandonaron: en 1884, a la edad de sesenta y un años, Mendel falleció de una mezcla de enfermedad renal y cardiaca.

Los resultados de Mendel no solo estaban arrinconados en una humilde revista, sino que hubieran sido ininteligibles para la mayoría de los científicos del momento. En realidad estaba muy adelantado para su época, porque combinó el experimento minucioso con un elaborado análisis cuantitativo. Tal vez no sea de extrañar que hasta 1900 la comunidad científica no se pusiera a su nivel. El redescubrimiento del trabajo de Mendel, realizado por tres especialistas en genética vegetal interesados en problemas similares, provocó una revolución científica. Por fin el mundo de la ciencia estaba preparado para los guisantes del monje.
Mendel comprendió que hay factores específicos —posteriormente denominados genes— que se transmiten de padres a hijos; que estos factores se presentan por pares y que los descendientes reciben uno de cada progenitor.
Al observar que los guisantes se presentaban en dos colores distintos, verde y amarillo, dedujo que existían dos versiones del gen para el color del guisante. Un guisante ha de tener dos copias de la versión G (de green, «verde») si va a ser verde, en cuyo caso decimos que es GG para el gen del color del guisante. Por consiguiente, tiene que haber recibido un gen G de cada uno de sus progenitores. Sin embargo, los guisantes amarillos se pueden producir tanto de una combinación YY (de yellow, «amarillo») como de una YG. Solo con tener una copia de la versión Y es suficiente para producir guisantes amarillos: Y triunfa sobre G. Debido a que en el caso YG el símbolo Y domina al símbolo G, decimos que Y es dominante. La versión subordinada G del gen para el color del guisante se denomina recesiva.
Cada planta de guisante progenitora tiene dos copias del gen para el color del guisante, pero aun así solo transmite una copia a cada descendiente; la otra copia la suministra el otro progenitor. En las plantas, los granos de polen contienen células espermáticas —la aportación masculina a la generación siguiente—, y cada célula espermática contiene solamente una copia del gen para el color del guisante. Una planta de guisante progenitora con una combinación YG producirá esperma que contenga bien una versión Y, bien una G. Mendel descubrió que el proceso se da de forma aleatoria siempre: el 50 por ciento del esperma que produce una planta tendrá G y el otro 50 por ciento tendrá Y.

De repente, muchos de los misterios de la herencia cobraron sentido. Los rasgos que como el labio Habsburgo se transmiten de generación en generación con una alta probabilidad (en realidad del 50 por ciento) son dominantes. Puede que otras características que aparecen en los árboles genealógicos de un modo mucho más esporádico, a menudo saltándose generaciones, sean recesivas. Cuando un gen es recesivo, un individuo tiene que tener dos copias de él para que se manifieste el rasgo correspondiente. Los que solo tienen una copia del gen son portadores: ellos mismos no presentan el rasgo, pero pueden transmitir el gen. El albinismo, cuya causa es la incapacidad del cuerpo para producir pigmento, de suerte que la piel y el cabello son asombrosamente blancos, es un ejemplo de rasgo recesivo que se transmite de esta forma. No obstante, para ser albino hay que tener dos copias del gen, una del padre y otra de la madre (este fue el caso del reverendo Dr. William Archibald Spooner, que también era —tal vez solo fuera una coincidencia— propenso a una forma peculiar de confusión lingüística según la cual, por ejemplo, «una lluvia copiosa» podía convertirse en «una copa lluviosa». Tales inversiones llegarían a denominarse «spoonerismos» en su honor). Entretanto, puede que los padres no hayan mostrado señal alguna del gen. Si, como a menudo es el caso, cada uno tiene una copia del gen, entonces ambos son portadores. El rasgo se ha saltado al menos una generación.

La alegría de la casa: imágenes tridimensionales de los cromosomas sexuales humanos X (derecha) e Y (izquierda), obtenidas con micrografías electrónicas de barrido.
Cortesía de Alfred Pasieka, http://www.alfred-pasieka.de/index_en.php.
Los resultados de los experimentos de Mendel llevaban implícito que las cosas —los objetos materiales— se transmitían de generación en generación. Pero ¿cuál era la naturaleza concreta de estas cosas?
Alrededor de 1884, el año en que murió Mendel, los científicos que utilizaban instrumentos ópticos cada vez más perfeccionados para estudiar la minúscula arquitectura de las células acuñaron el término «cromosoma» para describir los largos cuerpos filamentosos que encerraba el núcleo celular. Pero Mendel y los cromosomas no se reunieron hasta 1922.
Walter Sutton, estudiante de medicina en la Universidad de Columbia, se dio cuenta de que los cromosomas tenían mucho en común con los misteriosos factores de Mendel. Estudiando los cromosomas del saltamontes, Sutton observó que casi siempre estaban duplicados —lo mismo que los factores emparejados de Mendel—. Pero Sutton identificó también un tipo de célula en el que los cromosomas no iban emparejados: las células sexuales. Los espermatozoides del saltamontes solo tienen un juego de cromosomas simple, no uno doble. Esto era exactamente lo que Mendel había descrito: las células espermáticas de sus plantas de guisantes solo contenían una única copia de cada uno de sus factores. Estaba claro que los factores de Mendel, actualmente llamados genes, debían de estar en los cromosomas.
En Alemania, Theodor Boveri llegó a las mismas conclusiones que Sutton y, de ese modo, la revolución biológica que provocaron con sus trabajos se denominó teoría cromosómica de la herencia de Sutton-Boveri. De repente, los genes eran una realidad. Estaban en los cromosomas y hoy día los cromosomas pueden verse con el microscopio.
No todos creyeron en la teoría de Sutton-Boveri. Uno de los escépticos era Thomas Hunt Morgan, también de la Universidad de Columbia. Observando con el microscopio esos cromosomas filamentosos, no alcanzaba a comprender cómo podían explicar todos los cambios que se dan de una generación a la siguiente. Si todos los genes estaban dispuestos a lo largo de los cromosomas y todos los cromosomas se transmitían intactos de una generación a la siguiente, entonces seguramente muchas características se heredarían juntas. Pero puesto que las pruebas empíricas demostraban que este no es el caso, la teoría cromosómica parecía insuficiente para explicar la variación que se observa en la naturaleza. Sin embargo, como era un investigador sagaz, a Morgan se le ocurrió cómo resolver tales discrepancias. Empezó a trabajar con la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, el bichito gris que, desde entonces, ha sido tan querido por los genetistas.

De una notoria timidez ante las cámaras, T.H. Morgan fue fotografiado furtivamente mientras trabajaba en el «cuarto de las moscas» en la Universidad de Columbia.
En realidad, Morgan no fue el primero en utilizar la mosca de la fruta en experimentos de reproducción —ese honor le corresponde a un laboratorio de Harvard que puso a trabajar a esa criatura en 1901—; aunque fue su trabajo el que dio fama científica a la mosca. La Drosophila constituye una buena opción para experimentos genéticos. Es fácil de encontrar (como sabe todo el que se ha dejado fuera un racimo de plátanos excesivamente maduros durante el verano); es fácil de criar (los plátanos servirán de alimento); se puede dar cabida a cientos de moscas en una sola botella de leche (los alumnos de Morgan no tenían dificultad en conseguir botellas de leche: las birlaban al amanecer de los escalones de su vecindario de Manhattan); y se reproducen y reproducen y reproducen (una generación completa tarda cosa de diez días, y cada hembra pone varios cientos de huevos). En 1907, Morgan y sus alumnos (los muchachos de Morgan como se les llamaba) empezaron a trabajar con las moscas de la fruta en un laboratorio maravillosamente sórdido, infestado de cucarachas, que apestaba a plátanos y que se conocía con el cariñoso nombre de «cuarto de las moscas».

A diferencia de Mendel, que podía atenerse a las diversas especies aisladas por granjeros y jardineros a lo largo de los años —guisantes amarillos en contraposición a los verdes y de piel rugosa en contraposición a la lisa—, Morgan no tenía un menú de diferencias genéticas en la mosca de la fruta al que recurrir. Y no se puede hacer genética hasta no haber aislado distintos rasgos a los que seguir la pista a través de las generaciones. Por lo tanto, el primer objetivo de Morgan fue hallar «mutantes», el equivalente a los guisantes amarillos y rugosos en las moscas de la fruta. Estaba buscando alteraciones genéticas, variaciones fortuitas que de una u otra manera aparecieran en la población.

Uno de los primeros mutantes que Morgan observó resultó ser uno de los más instructivos. Mientras que las moscas de la fruta normales tienen los ojos rojos, estas los tenían blancos, y Morgan observó que los ojos blancos eran típicos de los machos. Se sabía que el sexo de una mosca de la fruta —o, para el caso, el sexo de un humano— está determinado por los cromosomas: las hembras poseen dos copias del cromosoma X mientras que los machos tienen una copia del X y una copia del Y, mucho más pequeño. A la luz de esta información, el resultado de ojos blancos cobraba sentido: el gen para el color de los ojos se encuentra en el cromosoma X y la mutación ojos blancos, W (de white, «blanco»), es recesiva. Puesto que los machos solo tienen un cromosoma X, hasta los genes recesivos, en ausencia de un homólogo dominante que les suprima, se expresan automáticamente. Las hembras de ojos blancos eran relativamente raras porque lo normal es que solo tuvieran una copia de W de modo que expresaban el color de ojos rojo dominante. Correlacionando un gen (el del color de los ojos) con un cromosoma (el X) Morgan había en efecto demostrado la teoría de Sutton-Boveri a pesar de sus reservas iniciales. Descubrió también un ejemplo de «ligamiento al sexo» en el cual una característica concreta está representada en un sexo de una manera desproporcionada.
Al igual que las moscas de la fruta de Morgan, la reina Victoria proporcionó un famoso ejemplo de ligamiento al sexo. En uno de sus cromosomas X tenía una mutación del gen de la hemofilia, la «enfermedad sangrante», cuyas víctimas no logran que su sangre coagule adecuadamente. Como su otra copia era normal y el gen de la hemofilia es recesivo, ella misma no padeció la enfermedad. Pero era portadora. Sus hijas tampoco tuvieron la enfermedad; evidentemente, cada una poseía al menos una copia de la versión normal. Pero los hijos de Victoria no tuvieron tanta suerte. Al igual que todos los varones (incluidos los machos de la mosca de la fruta), cada uno tenía un solo cromosoma X; este procedía necesariamente de Victoria (un cromosoma Y solo podía provenir del príncipe Alberto, su marido). Como Victoria tenía una copia mutada y una copia normal, cada uno de sus hijos varones tenía un 50 por ciento de probabilidades de tener la enfermedad. El príncipe Leopoldo se llevó la peor parte: contrajo la hemofilia y a los treinta y un años murió desangrado tras una leve caída. Dos de las hijas de Victoria, las princesas Alicia y Beatriz, eran portadoras pues habían heredado el gen mutado de su madre. Alexis, nieto de Alicia y heredero del trono de Rusia era hemofílico, y con toda seguridad hubiera muerto joven si los bolcheviques no se hubieran adelantado.
Las moscas de la fruta de Morgan tenían otros secretos que revelar. Mientras estudiaban los genes situados en el mismo cromosoma, Morgan y sus alumnos hallaron que en realidad los cromosomas se rompen y se vuelven a formar durante la producción de óvulos y células espermáticas, lo que significaba que las primeras objeciones de Morgan a la teoría de Sutton-Boveri estaban injustificadas: la ruptura y nueva formación —la llamada «recombinación» en el lenguaje genético actual— mezcla las copias de los genes entre las partes de un par de cromosomas. Esto supone que, por ejemplo, la copia del cromosoma 12 que obtuve de mi madre (la otra, por supuesto, procede de mi padre) es en realidad una mezcla de las dos copias del cromosoma 12 de mi madre, una de las cuales procedía de su madre y otra de su padre. Sus dos cromosomas 12 se recombinaron —intercambiaron material— durante la producción del óvulo que finalmente dio lugar a mi persona. Por lo tanto, mi cromosoma 12 materno puede considerarse un mosaico de los correspondientes a mis abuelos, y así sucesivamente.
La recombinación permitió a Morgan y sus alumnos localizar la posición de algunos genes en un cromosoma concreto. La recombinación supone la ruptura (y nueva formación) de los cromosomas. Ya que los genes están dispuestos a lo largo del filamento cromosómico como si fueran cuentas, estadísticamente es mucho más probable que una ruptura tenga lugar entre dos genes que se encuentran muy alejados (la posibilidad de puntos de ruptura es mayor) que entre dos genes que están muy próximos. Por lo tanto, si se observa una gran redistribución de dos genes cualesquiera en un único cromosoma, la conclusión es que están muy separados; a menor redistribución, la probabilidad de que los genes se encuentren muy próximos es mayor. Este principio fundamental es la base de toda la cartografía genética. Así pues, uno de los principales instrumentos de los científicos que participan en el Proyecto Genoma Humano y de los investigadores a la vanguardia de la lucha contra la enfermedad genética se desarrolló hace años en ese sucio y atestado cuarto de las moscas de la Universidad de Columbia. Cada nuevo titular de la sección científica de los periódicos de estos días que haga referencia a «Localizado el gen de cualquier cosa» constituye un homenaje implícito al trabajo pionero de Morgan y sus muchachos.
El redescubrimiento del trabajo de Mendel, y el avance que supuso, provocó una oleada de interés por la importancia social de la genética. Mientras los científicos trataban de resolver el mecanismo exacto de la herencia durante los siglos XVIII y XIX, la gente estaba cada vez más preocupada por la carga que suponía para la sociedad lo que se dio en llamar «las clases degeneradas», es decir, los residentes en asilos, correccionales y manicomios. ¿Qué podía hacerse con estas personas? La cuestión que se discutía era si debían acogerse a la beneficencia —lo cual, afirmaban los menos propensos a la caridad, aseguraba que esta gente nunca se esforzaría y, por lo tanto, seguiría dependiendo para siempre de la generosidad del estado o las instituciones privadas—, o si sencillamente habría que ignorarlos, lo que, según aquellos con inclinaciones caritativas, tendría como consecuencia perpetuar la incapacidad de los desafortunados para liberarse de sus desgraciadas circunstancias.
La publicación en 1859 de El origen de las especies de Darwin hizo que estos problemas se percibieran con más claridad. Aunque Darwin tuvo buen cuidado en no mencionar la evolución humana por miedo a que la polémica, ya de por sí acalorada, se enardeciera aún más, no hizo falta mucha imaginación para aplicar su idea de la selección natural a los humanos. La selección natural es la fuerza que determina el destino de todas las variaciones genéticas de la naturaleza, mutaciones como la que Morgan encontró en el gen para el color de los ojos de la mosca de la fruta, pero tal vez también las diferencias en la capacidad de los hombres para valerse por sí mismos.
Las poblaciones naturales tienen un potencial reproductivo enorme. La mosca de la fruta, por ejemplo, tiene un tiempo de generación de solo diez días y sus hembras producen unos trescientos huevos cada una (la mitad de los cuales serán hembras): empezando con una sola pareja de moscas, pasado un mes (es decir, tres generaciones más tarde), tendremos en nuestras manos 150 × 150 × 150, esto es, más de tres millones de moscas derivadas todas ellas de una sola pareja en solo un mes. Darwin dejó las cosas claras eligiendo una especie del otro extremo del espectro reproductivo:
Se considera que el elefante es el animal que se reproduce más despacio de todos los conocidos, y me he tomado el trabajo de calcular la tasa mínima probable de su aumento natural: lo más seguro será suponer que empieza a criar a los treinta años y que continúa criando hasta los noventa, produciendo seis hijos en ese intervalo; si esto es así, después de un periodo de quinientos años habría quince millones de elefantes vivos descendientes de la primera pareja[3].
Tales estimaciones asumen que todas las crías de mosca y todas las crías de elefante consiguen llegar con éxito a la edad adulta. Por lo tanto, en teoría tiene que haber una provisión de alimento y agua infinitamente grande para sustentar esta abrumadora labor reproductiva. Por supuesto, la realidad es que estos recursos son limitados y no todas las crías de mosca o crías de elefante lo consiguen. Si dentro de una misma especie los individuos compiten por estos recursos; ¿qué es lo que determina quién gana el combate que permite acceder a ellos? Darwin señaló que la variación genética significa que algunos individuos llevan ventaja en lo que llamó «la lucha por la existencia». Por poner el famoso ejemplo de Darwin de los pinzones de las islas de los Galápagos, los individuos con ventajas genéticas —tales como el tamaño adecuado del pico para comer las semillas más abundantes— tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse, y de este modo las variaciones genéticas ventajosas —tener un pico del tamaño adecuado— tienden a transmitirse a la generación siguiente. El resultado es que la selección natural enriquece a la siguiente generación con la mutación beneficiosa, de modo que a través de un número de generaciones suficiente todos los miembros de la especie acaban teniendo esa característica.
Los victorianos aplicaron la misma lógica a los humanos. Miraban alrededor y se espantaban de lo que veían. Las clases medias decentes, virtuosas y laboriosas se veían masivamente desplazadas por unas clases bajas sucias, inmorales y perezosas. Los victorianos suponían que las virtudes de decencia, moralidad y laboriosidad venían de familia, lo mismo que los vicios de suciedad, lascivia e indolencia. Tales características debían de ser, pues, hereditarias; por eso, en opinión de los victorianos, la moralidad y la inmoralidad eran tan solo dos de las variaciones genéticas de Darwin. Y si los numerosos sucios estaban desplazando a las clases respetables, entonces los genes «malos» aumentarían en la población humana. ¡La especie estaba perdida! Los humanos se tornarían cada vez más depravados a medida que el gen de la «inmoralidad» se hiciera cada vez más común.
Francis Galton tenía un buen motivo para prestar especial atención al libro de Darwin, pues era su primo y amigo. Darwin era unos treinta años mayor que Galton y le había orientado durante su experiencia universitaria más bien floja. Pero fue El origen de las especies lo que impulsaría a Galton a iniciar una cruzada social y genética que a la postre tendría consecuencias desastrosas. En 1883, un año después de la muerte de su primo, Galton dio nombre al movimiento: eugenesia.
La eugenesia constituía uno más entre los muchos intereses de Galton; sus partidarios dicen de él que era un erudito, sus detractores un aficionado. En realidad, sus aportaciones a la geografía, la antropología, la psicología, la genética, la meteorología y la estadística fueron muy importantes, lo mismo que a la criminología al establecer el análisis de huellas dactilares sobre una sólida base científica. Nacido en 1822 dentro de una próspera familia, su educación —parte en medicina y parte en matemáticas— fue ante todo una crónica de esperanzas frustradas. La muerte de su padre cuando Galton contaba veintidós años le liberó de la coacción paterna al mismo tiempo que le proporcionaba una generosa herencia. El joven aprovechó ambas circunstancias debidamente y durante seis años abandonó los estudios por los fondos fiduciarios, tras lo cual sentó la cabeza convirtiéndose en un miembro productivo de la clase dirigente victoriana. En 1850-1852 consiguió encabezar una expedición a una pequeña región el sudoeste africano entonces poco conocida. En el relato de sus exploraciones encontramos el primer ejemplo del hilo que conecta sus muy diversos intereses: contó y midió todo. Galton solo era feliz cuando podía reducir un fenómeno a un conjunto de números.
En un puesto misionero encontró un ejemplar sorprendente de esteatopigia —un estado de las nalgas especialmente protuberante, común entre las indígenas namas de la región (véase la figura 2 del cuadernillo de imágenes)— y se dio cuenta de que la naturaleza había dotado a estas mujeres de la figura que entonces estaba de moda en Europa. La única diferencia es que a los modistos europeos les exigía un enorme (y costoso) ingenio para crear el deseado «aspecto» a sus clientes.
Reconozco que soy un científico, y deseaba con todas mis fuerzas obtener medidas precisas de sus formas; pero hacerlo tenía una dificultad. No sabía una palabra de hotentote (el término holandés para nama), y por lo tanto nunca hubiera podido explicar a la dama cuál podría ser el propósito de mi regla de un pie de longitud; y realmente no me atrevía a pedir a mi estimable anfitrión misionero que me sirviera de intérprete. De modo que me encontraba en un dilema mientras miraba fijamente sus formas, ese regalo de abundante naturaleza a esta raza favorecida del que nadie que haga mantuas(1), con sus miriñaques y su relleno, puede hacer otra cosa que no sea una humilde imitación. El objeto de mi admiración se hallaba de pie bajo un árbol y daba vueltas en todas direcciones como hacen habitualmente las mujeres que desean que las admiren. De repente, mis ojos recayeron en mi sextante: se me ocurrió una idea luminosa y realicé una serie de observaciones de su figura, de arriba abajo, de través, en diagonal, etcétera, y las registré cuidadosamente en un boceto por miedo a cometer algún error; hecho esto, fui lo bastante audaz para sacar mi cinta métrica y medir la distancia desde donde yo estaba al lugar donde se encontraba ella, y habiendo así obtenido tanto la base como los ángulos, calculé los resultados por trigonometría y logaritmos.[4]
La pasión de Galton por la cuantificación hizo que desarrollara muchos de los principios fundamentales de la estadística moderna. Realizó también ciertas observaciones ingeniosas. Por ejemplo, puso a prueba la eficacia de la oración. Imaginó que si la oración surtía efecto, aquellos por los que se rezaba más debían de sacar partido. Para comprobar la hipótesis estudió la longevidad de los monarcas británicos. Cada domingo, las congregaciones de la Iglesia de Inglaterra seguían la Liturgia de la Iglesia anglicana y suplicaban a Dios que «Dote [a la reina] de abundantes dones celestiales; le conceda salud y prosperidad para vivir largo tiempo». Seguramente, razonaba Galton, el efecto acumulativo de todas estas plegarias debía de resultar beneficioso. Pero, a decir verdad, la oración parecía inútil: descubrió que, en promedio, los monarcas morían algo más jóvenes que otros miembros de la aristocracia británica.
Debido al vínculo Darwin —su abuelo común, Erasmus Darwin, fue también uno de los gigantes intelectuales de su época—, Galton era especialmente sensible a la forma en que ciertos linajes parecían generar cantidades desproporcionadamente grandes de personajes ilustres y prósperos. En 1869 publicó lo que sería el soporte de todas sus ideas sobre la eugenesia, un tratado llamado Hereditary Genius: An Inquiry into Its Laws and Consequences. En él pretendía demostrar que el talento, al igual que los simples rasgos genéticos como el labio de los Habsburgo, en realidad venía de las familias; narraba, por ejemplo, cómo algunas familias habían producido generaciones enteras de jueces. Su análisis omitió en gran parte tomar en cuenta el efecto del entorno: el hijo de un juez ilustre tiene, al fin y al cabo, bastantes más probabilidades de ser juez —más que nada en virtud de las relaciones de su padre— que el hijo de un campesino. Con todo, Galton no pasó completamente por alto el efecto del entorno y fue él quien se refirió por primera vez a la dicotomía «naturaleza/crianza», posiblemente en alusión a Calibán, el villano incorregible de Shakespeare, «un demonio, un demonio de nacimiento, en cuya naturaleza no hay cabida para la crianza»[5].
Sin embargo, Galton no tuvo ninguna duda acerca de los resultados de su análisis.
No soporto la hipótesis expresada alguna que otra vez, y a menudo implícita, sobre todo en los cuentos que se escriben para enseñar a los niños a ser buenos, de que los bebés nacen más o menos iguales, y que los únicos instrumentos que crean diferencias entre un niño y otro, y entre un hombre y otro, son la dedicación constante y la fuerza moral. Me opongo de la manera más absoluta a las pretensiones de igualdad innata[6].
Una consecuencia de su convicción de que estos rasgos están determinados de forma genética —sostenía Galton— era que cabría la posibilidad de «mejorar» la estirpe humana engendrando preferentemente individuos con talento y evitando que los menos dotados se reprodujeran.
Es fácil […] obtener una raza estable de perros o caballos dotados de una aptitud especial para correr, o hacer cualquier otra cosa, mediante una cuidadosa selección, de modo que sería muy práctico producir una casta de hombres sumamente dotados por medio de matrimonios sensatos durante varias generaciones consecutivas[7].
Galton introdujo el término «eugenesia» (literalmente «bien engendrado») para describir la aplicación del principio básico de la reproducción agrícola a los humanos. Con el tiempo, la eugenesia vino a hacer referencia a la «evolución humana autodirigida»: mediante la elección consciente de quiénes deberían tener hijos, los eugenistas creyeron poder atajar la «crisis eugenésica» provocada en la imaginación victoriana por los altos índices de reproducción de la raza inferior unidos al menor tamaño familiar típico de las clases medias superiores.
Actualmente, la eugenesia es una palabra soez asociada a los racistas y los nazis, una etapa sórdida de la historia de la genética que es mejor olvidar. Sin embargo, hay que reconocer que a finales del siglo XIX y comienzos del XX la eugenesia no estaba tan corrompida, y muchos consideraban que ofrecía un auténtico potencial para mejorar no solo la sociedad en conjunto, sino también el destino de los individuos dentro de ella. Los que hoy en día podrían denominarse «la izquierda liberal» abrazaron la eugenesia con especial entusiasmo. Los socialistas fabianos —algunos de los intelectuales más progresistas de la época— se unieron a la causa, entre ellos George Bernard Shaw, que escribió que «no existe en la actualidad una excusa razonable para negarse a enfrentar el hecho de que nada puede salvar nuestra civilización salvo la fe eugenésica»[8]. La eugenesia parecía ofrecer solución a uno de los males más persistentes de la sociedad: ese segmento de la población que es incapaz de existir fuera de una institución.

La eugenesia tal como se percibía durante la primera parte del siglo XX: como la oportunidad de los humanos de controlar su propio destino evolutivo.
Mientras Galton predicaba lo que se conocería como «eugenesia positiva», alentando a la gente genéticamente superior a tener hijos, el movimiento eugenésico estadounidense prefirió centrarse en la «eugenesia negativa», impidiendo que lo hicieran los genéticamente inferiores. Los objetivos de cada programa eran básicamente los mismos —el perfeccionamiento de la estirpe genética humana—, pero ambos planteamientos eran muy distintos.
El interés estadounidense por eliminar los genes malos en lugar de incrementar los buenos nació de unos cuantos estudios familiares de «degeneración» y «debilidad mental» —dos términos peculiares característicos de la obsesión estadounidense por la decadencia genética— que tuvieron una gran influencia. En 1875, Richard Dugdale publicó su informe sobre el clan Juke que habitaba al norte del estado de Nueva York. Según Dugdale había en esa región varias generaciones de manzanas verdaderamente podridas: asesinos, alcohólicos y violadores. Al parecer, en la zona cercana a su hogar el mero nombre de Juke se consideraba un oprobio.
En 1912 se publicó otro estudio que también gozó de mucho prestigio; su autor, el psicólogo Henry Goddard, introdujo la palabra «idiota» con la que definió a la «Familia Kallikak». Se trata de la historia de dos estirpes familiares nacidas de un único ancestro, que tuvo un hijo fuera del matrimonio (con una prostituta con discapacidad intelectual que conoció en una taberna mientras prestaba servicio en el ejército durante la Revolución estadounidense) además de ser padre de una familia legítima. Según Goddard, la parte ilegítima de la estirpe Kallikak era realmente desafortunada, «una raza de degenerados anormales», mientras que la parte legítima estaba constituida por honrados y respetables miembros de la comunidad. En opinión de Goddard, este «experimento natural sobre la herencia» era un relato ejemplar de genes buenos contra genes malos. La idea se reflejaba en el nombre ficticio que eligió para la familia: «Kallikak» es un híbrido de dos palabras griegas, kalos (hermoso, de buena reputación) y kakos (malo).
El propio Henry Goddard introdujo en Estados Unidos desde Europa las primeras pruebas de CI (coeficiente intelectual), un método nuevo y «riguroso» para medir el rendimiento intelectual, que parecía confirmar la impresión general de que la especie humana estaba cobrando un impulso descendente sobre una pendiente genética resbaladiza. En estos primeros momentos de las pruebas de CI se pensaba que una inteligencia elevada y una mente despierta suponían inevitablemente una capacidad para absorber grandes cantidades de información. De modo que todo cuanto uno sabía se consideraba una especie de índice de su CI. Siguiendo este razonamiento, las primeras pruebas de CI comprendían multitud de preguntas de conocimiento general. He aquí unas cuantas correspondientes a una prueba habitual realizada a los reclutas del ejército estadounidense durante la Primera Guerra Mundial[9]:
Elige una de las cuatro:
El wyandotte es un tipo de: 1) caballo; 2) ave; 3) ganado; 4) granito.
El amperio se utiliza para medir: 1) la energía eólica; 2) la electricidad; 3) la energía hidráulica; 4) las precipitaciones.
El número de piernas de un zulú es: 1) dos; 2) cuatro; 3) seis; 4) ocho.
[Las respuestas son 2, 2, 1.]
Cerca de la mitad de los reclutas del ejército de la nación fallaron la prueba y se les consideró «débiles mentales». Estos resultados estimularon el movimiento eugenésico en Estados Unidos: a los estadounidenses parecía preocuparles que el fondo común de genes se estuviera inundando cada vez más de genes de corta inteligencia.
Los científicos se dieron cuenta de que las políticas eugenésicas exigían un cierto conocimiento de la genética, en la que se basaban características como la debilidad mental. Con el redescubrimiento del trabajo de Mendel, parecía que realmente eso podría ser posible. A la cabeza de este empeño estaba uno de mis predecesores como director del Laboratorio de Cold Spring Harbor en Long Island. Su nombre era Charles Davenport.
En 1910, Davenport creó en Cold Spring Harbor el Registro Eugenésico (véase la figura 3 del cuadernillo de imágenes), financiado por una heredera de ferrocarriles. Su misión era recoger información básica —genealogías— sobre la genética de rasgos que iban desde la epilepsia hasta la criminalidad. Se convirtió en el centro neurálgico del movimiento eugenésico estadounidense. La misión de Cold Spring Harbor entonces era más o menos la que es ahora: hoy procuramos estar a la vanguardia de la investigación genética, y las aspiraciones de Davenport no eran menos elevadas; pero en aquellos tiempos la vanguardia era la eugenesia. Sin embargo, no cabe duda de que el programa de investigación iniciado por Davenport fue profundamente anómalo desde el principio y tuvo consecuencias horrendas, aunque involuntarias.
El pensamiento eugenésico permitía todo lo que hacía Davenport, por ejemplo sus grandes esfuerzos por contratar mujeres como investigadoras de campo porque creía que tenían mejores aptitudes sociales y de observación que los hombres. Pero, fiel al objetivo principal de la eugenesia de reducir la cantidad de genes malos e incrementar la de genes buenos, estas mujeres eran contratadas por un máximo de tres años. Eran inteligentes y educadas, y por lo tanto poseedoras por definición de genes buenos. No hubiera sido muy adecuado por parte del Registro Eugenésico mantenerlas alejadas demasiado tiempo de su destino legítimo de crear familias y transmitir su tesoro genético.
Davenport aplicó el análisis mendeliano a las genealogías de características humanas que construyó. Al principio centró su atención en unos cuantos rasgos sencillos —como el albinismo (recesivo) y la enfermedad de Huntington (dominante)—, cuyo mecanismo hereditario identificó correctamente (véase la figura 4 del cuadernillo de imágenes). Después de estos primeros éxitos se metió de lleno en un estudio sobre la genética de la conducta humana. Todo era legítimo: lo que necesitaba era una carta genealógica y cierta información sobre la historia familiar (es decir, quién, dentro de la estirpe, manifestaba la característica en cuestión), para con ello obtener conclusiones acerca de su fundamento genético. Una somera lectura de su libro Heredity in Relation to Eugenics, publicado en 1911, revela que el proyecto de Davenport era de gran alcance. Muestra genealogías de familias con aptitudes musicales y literarias, y la de una «familia con habilidades mecánicas e inventivas, concretamente con respecto a la construcción de barcos»[10] (al parecer, Davenport creía que estaba descubriendo la transmisión del gen para la construcción de barcos). Hasta afirmaba que podía reconocer distintos tipos familiares asociados con diferentes apellidos. De modo que la gente apellidada Twinings eran «anchos de espaldas, de cabello oscuro, nariz prominente, temperamento nervioso, mal genio en general, y no eran vengativos. De cejas espesas, vena humorística y sentido del ridículo; amantes de la música y los caballos»[11]. (Véase la figura 5 del cuadernillo de imágenes.)
Todo el ejercicio resultó inútil. Hoy sabemos que es fácil que los factores medioambientales afecten a todos los caracteres en cuestión. Al igual que Galton, Davenport supuso sin razón que la naturaleza triunfaba indefectiblemente sobre la crianza. Además, en la medida en que los rasgos que había estudiado, el albinismo y la enfermedad de Huntington, tienen una base genética sencilla —están causados por una mutación concreta en un gen concreto—, en el caso de los caracteres conductuales, la base genética, si la hay, es compleja. Es posible que estén determinados por una gran cantidad de genes distintos que aportan cada uno su granito de arena al resultado final. Esta situación hace que la interpretación de datos genealógicos como los de Davenport sea prácticamente imposible. Asimismo, puede que las causas genéticas de rasgos mal definidos como la «debilidad mental» de un individuo sean muy distintas de las de otro, de modo que toda investigación acerca de las bases genéticas de caracteres generales es en vano.
Sin entrar en consideraciones acerca del éxito o el fracaso del programa científico de Davenport, el movimiento eugenésico ya había adquirido su propio impulso. Las entidades locales de la Sociedad Eugenésica organizaban concursos en ferias estatales y premiaban a las familias que aparentemente no estaban contaminadas con genes malos. Ferias que anteriormente solo habían exhibido vacas y ovejas dignas de un premio añadían ahora a su programa concursos de «los mejores bebés» y «las familias más adecuadas». En efecto, lo que se intentaba era alentar la eugenesia positiva —instar al tipo de gente idónea a tener hijos—. Hasta en el incipiente movimiento feminista, la eugenesia era de rigor. Las defensoras feministas del control de natalidad, Marie Stopes en Gran Bretaña y Margaret Sanger en Estados Unidos, fundadoras de Paternidad Planificada, consideraban que el control de natalidad era una forma de eugenesia. Sanger lo expresó de manera concisa en 1919: «Más hijos de los adecuados, menos de los inadecuados: esa es la cuestión principal del control de natalidad»[12].

La «gran familia» ganadora. Concurso de las familias más adecuadas, feria estatal de Texas (1925).
Más siniestro fue el crecimiento de la eugenesia negativa —impedir que las personas no apropiadas tuvieran hijos—. En el marco de este experimento tuvo lugar en 1899 un suceso que supuso un cambio en el curso de los acontecimientos. Un muchacho llamado Clawson visitó a un médico de prisiones de Indiana llamado Harry Sharp (un nombre muy apropiado a tenor de su entusiasmo por el bisturí(2)). El problema de Clawson —o así lo diagnosticaron las autoridades médicas de la época— era la masturbación compulsiva. Contaba que desde los doce años la había estado practicando con ahínco. La masturbación se consideraba parte del síndrome general de depravación, y Sharp admitía el criterio convencional (por muy grotesco que pueda parecernos hoy día) de que los «defectos mentales» de Clawson —no había hecho progresos en la escuela— estaban causados por su compulsión. ¿La solución? Sharp realizó una vasectomía, un procedimiento por entonces recién inventado, y posteriormente declaró que había «curado» a Clawson. Como consecuencia, Sharp desarrolló su propia compulsión: realizar vasectomías.
Sharp hizo propaganda de los buenos resultados del tratamiento aplicado al muchacho (a favor de los cuales, dicho sea de paso, solo tenemos la confirmación de su propio informe) como prueba de la eficacia del procedimiento para tratar a todos aquellos que, como Clawson, habían sido catalogados de «depravados». La esterilización tenía dos cosas a su favor. En primer lugar, podría prevenir la conducta depravada como lo había hecho, según afirmaba Sharp, en el caso de Clawson. Esto, más que nada, ahorraría mucho dinero a la sociedad porque los que hubieran necesitado internamiento, tanto en prisiones como en manicomios, se convertirían en individuos «seguros» para vivir en libertad. En segundo lugar, impediría que las personas como Clawson transmitieran sus genes inferiores (depravados) a las generaciones posteriores. Sharp estaba convencido de que la esterilización ofrecía la solución perfecta a la crisis eugenésica.
Sharp era un lobista de primera, y en 1907 Indiana aprobó la primera ley de esterilización obligatoria que autorizaba a esterilizar a los «criminales, idiotas, violadores e imbéciles»[13] confirmados. La de Indiana fue la primera de muchas: al final, treinta estados de Estados Unidos habían promulgado decretos similares, y para 1941 decenas de miles de individuos habían sido debidamente esterilizados, veinte mil de ellos solo en California. Las leyes, cuyo resultado fue que los que decidían quién podía tener hijos y quién no eran los gobiernos estatales, fueron impugnadas en los tribunales; pero en 1927, el Tribunal Supremo apoyó el decreto de Virginia en un caso de gran importancia: el de Carrie Buck. Oliver Wendell redactó la sentencia:
Lo mejor para todo el mundo es que, en lugar de esperar a ejecutar a los descendientes depravados por un delito, o dejarles padecer su imbecilidad, la sociedad pueda impedir que aquellos que son manifiestamente inadecuados continúen su estirpe […]. Tres generaciones de imbéciles son suficientes[14].
La esterilización también se hizo popular fuera de Estados Unidos, y no solo en la Alemania nazi: Suiza y los países escandinavos promulgaron una legislación similar.
La eugenesia no lleva implícito el racismo; los genes buenos, los que pretende fomentar la eugenesia, pueden pertenecer, en principio, a gentes de cualquier raza. Sin embargo, y empezando por Galton, quien había confirmado sus prejuicios sobre una «raza inferior» en el relato de su expedición africana, los más destacados practicantes de la eugenesia solían ser racistas que la utilizaban para proporcionar una justificación «científica» a las ideas racistas. En 1913, Henry Goddard, famoso por su trabajo sobre la familia Kallikak, realizó pruebas de CI a los inmigrantes en la isla de Ellis y halló que no menos de un 80 por ciento de nuevos estadounidenses potenciales eran obviamente «débiles mentales». Las pruebas de CI que llevó a cabo durante la Primera Guerra Mundial para el ejército de Estados Unidos mostraron una conclusión similar: el 45 por ciento de los reclutas de origen extranjero tenían una edad mental de menos de ocho años (solo el 21 por ciento de los reclutas nativos pertenecían a esta categoría). Que las pruebas fueran sesgadas —al fin y al cabo se realizaban en inglés— no se consideró de importancia: los racistas tenían la munición que necesitaban y pondrían la eugenesia al servicio de la causa.
Aunque todavía había de acuñarse el término «partidario de la supremacía blanca», Estados Unidos tenía multitud de ellos a comienzos del siglo xx. A los anglosajones blancos y protestantes (WASP: White Anglo-Saxon Protestants), entre los que destacaba Theodore Roosevelt, les preocupaba que la inmigración estuviera contaminando el paraíso WASP que, en su opinión, era Estados Unidos. En 1916, Madison Grant, potentado neoyorquino y amigo de Davenport y Roosevelt, publicó The Passing of Great Race, donde sostenía que los pueblos nórdicos son superiores a todos los demás, incluidos otros europeos. Para conservar el magnífico legado genético de Estados Unidos, Grant hizo campaña a favor de establecer restricciones a la inmigración de todos los que no fueran nórdicos. También defendió las políticas eugenésicas racistas:
En las actuales circunstancias, el método más práctico y prometedor para mejorar la raza es la eliminación de los elementos menos deseables de la nación privándolos del poder de contribuir a las futuras generaciones. Los criadores de ganado saben muy bien que el color de un rebaño de ganado vacuno se puede modificar mediante la destrucción continua de los matices inútiles y esto, desde luego, se aplica a otros caracteres. La oveja negra, por ejemplo, ha sido arrasada eliminando generación tras generación a todos los animales que presentaban esta fase de color[15].
A pesar de las apariencias, el libro de Grant no fue una publicación menor de un chiflado marginado: fue un éxito editorial de gran impacto. Traducido posteriormente al alemán, era de esperar que llamara la atención de los nazis. Grant recordaba con júbilo haber recibido una carta personal de Hitler en la que este afirmaba que el libro era su Biblia.
Aunque no tan eminente como Grant, se puede decir que Harry Laughlin, mano derecha de Davenport, fue el exponente del racismo «científico» más influyente de la época. Hijo de un predicador de Iowa, Laughlin era experto en pedigrí de caballos de carreras y en cría de pollos. Supervisaba las operaciones del Registro Eugenésico, pero como intrigante era de lo más eficaz. En nombre de la eugenesia promovió con fanatismo medidas de esterilización forzosa y restricciones a la entrada masiva de extranjeros de dudosa genética (es decir, aquellos que no eran noreuropeos). Especialmente importante desde el punto de vista histórico fue su papel como testigo experto en las audiencias del Congreso sobre inmigración: Laughlin dio rienda suelta a sus prejuicios, todos ellos disfrazados de «ciencia», por supuesto. Cuando los datos presentaban algún problema los falsificaba. Al encontrar inesperadamente, por ejemplo, que los hijos de inmigrantes judíos obtenían mejores resultados en la escuela pública que los nativos, Laughlin cambió las categorías que presentaba clasificando a los judíos como miembros de cualquiera que fuese la nación de la que hubieran procedido, con lo cual atenuaba su superior rendimiento. La promulgación de la Ley Johnson-Reed en 1924 (la Ley de Inmigración de 1924), que restringía seriamente la inmigración proveniente del sur de Europa y otros lugares, fue recibida como un triunfo por los que eran como Grant; fue también el momento más extraordinario de Harry Laughlin. Siendo vicepresidente unos años antes, Calvin Coolidge había optado por ignorar tanto a los nativos norteamericanos como la historia de la inmigración del país cuando declaró que «América debe seguir siendo americana»[16]. Ahora, como presidente, rubricó su deseo en una ley. (Véase la figura 6 del cuadernillo de imágenes.)
Al igual que Grant, Laughlin tenía sus partidarios entre los nazis, quienes utilizaron las leyes estadounidenses que él había promovido como modelo de su propia legislación. En 1936 aceptó con entusiasmo un título honorífico de la Universidad de Heidelberg, que le rindió homenaje por ser el «representante clarividente de la política racial en América»[17]. Con el tiempo, sin embargo, una forma de epilepsia de aparición tardía se aseguró de que los últimos años de Laughlin fueran especialmente patéticos. Toda su vida profesional había defendido la esterilización de los epilépticos basándose en que eran genéticamente degenerados.
El libro de Hitler Mi lucha está saturado de un lenguaje altisonante, pseudocientífico y racista, producto del largo tiempo que Alemania llevaba afirmando su superioridad racial y de algunos de los aspectos más repulsivos del movimiento eugenésico estadounidense. Hitler escribió que el estado «debe declarar inadecuados para la reproducción a todos aquellos que estén de un modo u otro visiblemente enfermos o que hayan heredado una enfermedad que pueden por lo tanto transmitir, y llevarlo a la práctica»[18]; y en otra parte, «Los que están física y mentalmente enfermos y son indignos no deben perpetuar su sufrimiento en el cuerpo de sus hijos»[19]. Poco después de llegar al poder en 1933, los nazis habían aprobado una ley de esterilización general —la «Ley para la prevención de la progenie con defectos hereditarios»— que se basaba explícitamente en el modelo americano (Laughlin tuvo el orgullo de publicar una traducción de la ley). Al cabo de tres años habían sido esterilizadas doscientas veinticinco mil personas.
La eugenesia positiva, la que alentaba a las personas «adecuadas» a tener hijos, también prosperó en la Alemania nazi donde por «adecuado» se entendía propiamente ario. Heinrich Himmler, jefe de las SS (el cuerpo nazi de élite), consideraba su misión en términos eugenésicos: los oficiales de las SS debían asegurar el futuro genético de Alemania teniendo tantos hijos como fuera posible. En 1936, instituyó hogares especiales de maternidad para las esposas de los SS a fin de garantizar que recibieran la mejor atención posible durante el embarazo. Las proclamas del Congreso de Núremberg de 1935 incluían una «ley para la protección del linaje y el honor alemanes»[20] que prohibía el matrimonio entre alemanes y judíos e incluso «las relaciones sexuales extramatrimoniales entre judíos y ciudadanos de Alemania y castas afines»[21]. Los nazis eran incansablemente concienzudos a la hora de evitar cualquier ambigüedad reproductiva.
Lo trágico es que tampoco había ambigüedades en la Ley Johnson-Reed de Estados Unidos que Harry Laughlin se había tomado tanto trabajo en urdir. Para muchos judíos que huían de la persecución nazi, Estados Unidos constituía la primera alternativa lógica de destino, pero las políticas de inmigración restrictivas —y racistas— del país tuvieron como consecuencia que a muchos se les negara la entrada. La ley de esterilización de Laughlin no solo había servido de modelo a Hitler para su horrendo programa, sino que su influencia en las leyes de inmigración supuso que Estados Unidos abandonara a los judíos a su destino a manos de los nazis.
En 1939, empezada la guerra, los nazis introdujeron la eutanasia. La esterilización resultaba demasiado problemática. ¿Y por qué malgastar los alimentos? A los internos de los manicomios les calificaron de «comilones inútiles». Se distribuyeron cuestionarios entre los hospitales psiquiátricos y se dieron instrucciones a comisiones de expertos para que los marcaran con una cruz en el caso de pacientes que juzgaran «indignos de vivir». Setenta y cinco mil volvieron señalados de ese modo y con el tiempo se creó la tecnología del asesinato en masa: la cámara de gas. Posteriormente, los nazis ampliaron la definición de «indignos de vivir» para incluir a grupos étnicos enteros, entre ellos los gitanos y, en especial, los judíos. Lo que vino a llamarse el Holocausto fue la culminación de la eugenesia nazi.
A la larga, la eugenesia resultó ser una tragedia para la humanidad y también un desastre para la incipiente ciencia de la genética, que no pudo escapar a la corrupción. En efecto, a pesar de la celebridad de eugenistas como Davenport, muchos científicos habían criticado el movimiento y se habían apartado de él. En 1912, Alfred Russel Wallace, codescubridor de la selección natural junto con Darwin, condenó la eugenesia por ser «sencillamente la interferencia entrometida de una intriga clerical científica y arrogante»[22]. Thomas Hunt Morgan, famoso por su trabajo con las moscas de la fruta, dimitió por «razones científicas» de su puesto en la junta de directores científicos del Registro Eugenésico. Raymond Pearl, de la Johns Hopkins, escribió en 1928 que «los eugenistas ortodoxos van en contra de los hechos demostrados de la ciencia genética»[23].
La eugenesia había perdido credibilidad dentro de la comunidad científica mucho antes de que los nazis se apropiaran de ella para sus propios y terroríficos fines. La ciencia que la sustentaba era fraudulenta, y los programas sociales que se habían construido sobre ella absolutamente reprobables. No obstante, para mediados de siglo, la verdadera ciencia de la genética, concretamente la genética humana, tuvo un importante problema de relaciones públicas. Cuando en 1948 fui por primera vez a Cold Spring Harbor, la antigua sede del por entonces difunto Registro Eugenésico, nadie mencionó siquiera la «palabra E»; nadie estaba dispuesto a hablar del pasado de nuestra ciencia aun cuando todavía subsistían ejemplares atrasados de la revista alemana Journal of Racial Hygiene en las estanterías de su biblioteca.
Los genetistas se habían dado cuenta de que semejantes objetivos no eran científicamente viables y hacía mucho tiempo que habían abandonado la gran búsqueda del patrón hereditario de las características de la conducta humana —ya sea la «debilidad mental» de Davenport o el talento de Galton—; en cambio ahora centraban su atención en el gen y en cómo este desempeñaba su función en la célula. Durante las décadas de 1930 y 1940 se desarrollaron nuevas y más eficaces tecnologías para estudiar las moléculas biológicas aún con más detalle, y con ello llegó el momento de abordar el mayor de todos los misterios biológicos: ¿cuál es la naturaleza química del gen?
2
LA DOBLE HÉLICE
ESTO ES VIDA
Me quedé prendado del gen durante mi tercer año en la Universidad de Chicago. Hasta entonces había planeado ser naturalista y pensaba ilusionado en una profesión lejos del bullicio urbano de la zona sur de Chicago en la que me crie. Mi cambio de opinión no me vino inspirado por un profesor inolvidable, sino por un librito publicado en 1944, ¿Qué es la vida?, cuyo autor, de origen austriaco y padre de la mecánica ondulatoria, era Erwin Schrödinger. El germen del libro lo constituía una serie de conferencias que el autor había dado el año anterior en el Instituto de Estudios Avanzados de Dublín. Me agradó que un gran físico hubiera dedicado su tiempo a escribir sobre biología. En aquellos días consideraba, como lo hacía la mayoría de la gente, que la química y la física eran las ciencias «verdaderas» y los físicos teóricos el no va más de la ciencia.
Schrödinger sostenía que la vida podía considerarse en términos de almacenamiento y transmisión de información biológica, de modo que los cromosomas eran simplemente portadores de información. Puesto que cada célula tenía que concentrar mucha información, esta debía de estar condensada en lo que Schrödinger llamaba un «mensaje cifrado hereditario» incrustado en el tejido molecular de los cromosomas. Así pues, para comprender la vida tendríamos que conocer la identidad de estas moléculas y descifrar su código. Incluso sostenía la teoría de que comprender la vida —lo que supondría descubrir el gen— podría llevarnos más allá de las leyes de la física tal como las entendíamos entonces. El libro de Schrödinger tuvo una enorme influencia. Muchos de los que llegarían a ser actores principales en el Primer Acto de la gran pieza teatral de la biología molecular, entre ellos Francis Crick, habían leído, como yo, ¿Qué es la vida? y habían quedado impresionados.

El físico Erwin Schrödinger, cuyo libro ¿Qué es la vida? hizo que me interesara por el gen.
En mi caso, Schrödinger me llegó a lo más hondo porque a mí también me intrigaba la esencia de la vida. Una pequeña minoría de científicos pensaba todavía que la vida dependía de una fuerza vital que emanaba de un dios todopoderoso. Pero al igual que la mayoría de mis profesores, también yo rechazaba la mera idea del vitalismo. Si una fuerza «vital» semejante llevara la batuta en el juego de la naturaleza, apenas había esperanza de que la vida pudiera comprenderse alguna vez mediante los métodos de la ciencia. Por otra parte, me atraía la idea de que la vida pudiera perpetuarse por medio de un manual de instrucciones inscrito en un código secreto. ¿Qué tipo de código molecular podía ser tan complejo para expresar todas las innumerables maravillas del mundo viviente? ¿Y qué clase de artimaña molecular podía asegurar que el código se copiara exactamente cada vez que se duplicaba un cromosoma?
En la época en que Schrödinger pronunció sus conferencias en Dublín, gran parte de los biólogos suponían que las proteínas acabarían por ser reconocidas como las principales portadoras de las instrucciones genéticas. Las proteínas son cadenas moleculares formadas por veinte eslabones distintos, los aminoácidos. Puesto que los cambios en el orden de los aminoácidos a lo largo de la cadena son prácticamente infinitos, las proteínas podían, en principio, codificar fácilmente la información en la que se basa la extraordinaria diversidad de la vida. En aquel momento, el ADN no estaba considerado como un firme candidato al título de portador de mensajes cifrados, aun cuando estaba localizado exclusivamente en los cromosomas y se conocía su existencia desde hacía unos setenta y cinco años. En 1869, Friedrich Miescher, bioquímico suizo que trabajaba en Alemania, había aislado una sustancia a la que llamó «nucleína» a partir de los vendajes empapados de pus que le había suministrado un hospital local. Puesto que el pus se compone en gran parte de glóbulos blancos, que a diferencia de los glóbulos rojos poseen núcleo y, por consiguiente, cromosomas que contienen ADN, Miescher tropezó por casualidad con una excelente fuente de ADN. Cuando más tarde descubrió que la «nucleína» solo se encontraba en los cromosomas comprendió que realmente había hecho un gran descubrimiento. En 1893 escribió: «La herencia asegura de generación en generación una continuidad en la forma que se encuentra a más profundidad aún que la molécula química. Reside en los grupos atómicos estructurales. En este sentido, soy un defensor de la teoría química de la herencia»[1].

Vista microscópica de células sanguíneas tratadas con un producto químico que tiñe el ADN. Con el fin de potenciar al máximo su capacidad transportadora de oxígeno, los glóbulos rojos no tienen núcleo ni, por lo tanto, ADN. Pero los glóbulos blancos, que patrullan la corriente sanguínea en busca de intrusos, tienen un núcleo que contiene cromosomas.
No obstante, durante las décadas posteriores la química seguía sin estar capacitada para la tarea de analizar el inmenso tamaño y la complejidad de la molécula de ADN. Hasta la década de 1930 no se demostró que el ADN era una larga molécula que contenía cuatro bases químicas distintas: adenina (A), guanina (G), timina (T) y citosina (C). Pero en la época en que Schrödinger pronunció sus conferencias, no estaba claro todavía cómo se unían químicamente las subunidades (llamadas desoxinucleótidos) de la molécula. Tampoco se sabía si las secuencias de las cuatro bases de las moléculas de ADN podían variar. Si el ADN era en verdad el portador del mensaje cifrado de Schrödinger, entonces la molécula tendría que poder existir en una enorme cantidad de formas diferentes. Pero en aquellos tiempos todavía se juzgaba posible que una secuencia como AGTC pudiera repetirse una y otra vez a lo largo de toda la longitud de las cadenas de ADN.
El ADN no entró en la escena de la genética hasta 1944, año en que el laboratorio de Oswald Avery del Instituto Rockefeller de la ciudad de Nueva York comunicó que las cubiertas de las bacterias de la neumonía podían transformarse. Este no era el resultado que él y sus jóvenes colegas, Colin MacLeod y Maclyn McCarty, habían esperado.
Durante más de una década el grupo de Avery había estado verificando otra observación de lo más inesperada que Fred Griffith, científico del Ministerio de Sanidad británico, había realizado en 1928. A Griffith le interesaba la neumonía y estaba estudiando su agente bacteriano, el neumococo. Se sabía que existían dos cepas denominadas «lisa» (S, de smooth, «lisa») y «rugosa» (R) de acuerdo con su apariencia al microscopio. Estas cepas no solo se diferenciaban visualmente, sino también por su virulencia. Si se inyectan bacterias S en un ratón, muere al cabo de unos cuantos días; si se inyectan bacterias R, el ratón permanece sano. Resulta que las células bacterianas S tienen una cubierta que impide que el sistema inmunológico del ratón reconozca al intruso. Las células R no poseen semejante cubierta y por lo tanto las defensas inmunológicas del ratón las atacan fácilmente.
A través de su participación en la sanidad pública, Griffith supo que a veces se habían aislado múltiples cepas en un solo paciente, así que sentía curiosidad por saber cuántas cepas diferentes podrían interaccionar en sus infortunados ratones. Con una mezcla hizo un descubrimiento notable: cuando inoculó bacterias S muertas por calor (inofensivas) y bacterias R normales (también inofensivas), el ratón moría. ¿Cómo podían conspirar dos cepas de bacterias inofensivas para volverse letales? Tuvo una pista cuando recuperó los neumococos de los ratones muertos y encontró bacterias S vivas. Parecía que las bacterias R, inocuas, habían adquirido algo de la variedad S muerta; fuese lo que fuese, ese algo había permitido que la R se transformase en una cepa S viva mortal en presencia de bacterias S muertas por calor. Griffith confirmó la veracidad de esta transformación cultivando bacterias S procedentes del ratón muerto a lo largo de varias generaciones: las bacterias se reproducían conforme al tipo S, exactamente como lo haría cualquier cepa S normal. Verdaderamente se había producido una transformación genética en las bacterias R inyectadas al ratón.
Si bien este fenómeno de transformación parecía contravenir todo conocimiento, al principio las observaciones de Griffith apenas suscitaron interés en el mundo científico. Esto se debió en parte a que Griffith era tremendamente reservado y tan remiso a las grandes reuniones que rara vez asistía a los congresos científicos. Una vez se vio prácticamente obligado a dar una conferencia. Arrebujado en un taxi y escoltado hasta la sala por sus colegas, habló en murmullos monótonos poniendo de relieve un oscuro rincón de su trabajo microbiológico pero sin mencionar la transformación bacteriana. Por suerte, sin embargo, no todos pasaron por alto el hallazgo de Griffith.
A Oswald Avery también le interesaban las cubiertas de tipo polisacárido del neumococo. Se propuso reproducir el experimento de Griffith con el fin de aislar y determinar lo que había producido que esas células R se transformaran en el tipo S. En 1944, Avery, MacLeod y McCarty publicaron sus resultados: un conjunto primoroso de experimentos que demostraban inequívocamente que el ADN era el principio transformador. El cultivo de las bacterias en el tubo de ensayo, más que en el ratón, facilitaba enormemente la búsqueda de la identidad química del factor transformador en las células S muertas por calor. Destruyendo sistemáticamente uno por uno los componentes bioquímicos de dichas células S, Avery y su grupo esperaban ver si se evitaba la transformación. En primer lugar degradaron la cubierta de tipo polisacárido de las bacterias S. La transformación se producía todavía: la cubierta no era el principio transformador. A continuación utilizaron una mezcla de dos enzimas destructoras de proteínas, la tripsina y la quimiotripsina, para degradar prácticamente todas las proteínas de las células S. Para su sorpresa, la transformación siguió sin verse afectada. Lo siguiente que hicieron fue probar una enzima (la ARNasa) que rompe el ARN (ácido ribonucleico), un segundo tipo de ácidos nucleicos similares al ADN y que posiblemente participan en la síntesis de proteínas. Una vez más se produjo la transformación. Finalmente, llegaron al ADN, exponiendo los extractos de bacterias S a la enzima destructora del ADN, la ADNasa. Esta vez dieron en el clavo. Toda la actividad que inducía la transformación en S cesó por completo. El factor transformador era el ADN.
Debido en parte a las repercusiones de este acontecimiento sorprendente, el artículo de Avery, MacLeod y McCarty publicado en febrero de 1944 encontró respuestas de distinta índole. Muchos geneti ...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.