El ordenamiento de una biblioteca puede ser un ejercicio peligroso. Los papeles que olvidamos entre las páginas vuelven de pronto como un fantasma o como un doble nuestro; pero el doble de alguien que fuimos y ya no somos. Eso se nota sobre todo en la caligrafía, tan parecida a la que tenemos ahora, y sin embargo completamente otra, irreconocible como nuestra voz en una grabación. Por eso, en su ensayo "Desembalo mi biblioteca" -muy citado y muy famoso, con justicia-, Walter Benjamin anotó que si es cierto que toda pasión linda con el caos, la del coleccionista roza el caos de los recuerdos.
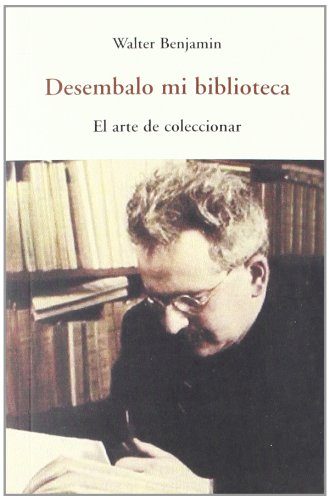
En realidad, habría que simplificar la idea: la biblioteca misma, por sí sola, es peligrosa. Su posesión, como dije alguna vez, nos regala la ilusión del tiempo, de que viviremos lo suficiente para leer todos esos libros. Pero, por otro lado, la posibilidad de su pérdida nos amenaza, igual que la pérdida definitiva de un ser querido, con perdernos a nosotros mismos.
No hubo otra biblioteca como la de Aby Warburg. La historia es conocida y Alberto Manguel la cuenta con mucha agudeza en La biblioteca de noche. Inmenso historiador de arte, crítico, coleccionista, Warburg venía de una familia hamburguesa de tremenda fortuna. Primogénito, ya a los 13 años, hacia 1879, renunció sin embargo a sus derechos de heredero en favor de su hermano, con la condición de que se le proveyera todo el dinero que pidiera para comprar libros. Su ex libris (el lector puede revisarlo en Google) es el más hermoso que yo haya visto jamás. Llegó a tener alrededor de 60.000 volúmenes.
Pero lo más impresionante de la biblioteca warburgiana no es esa cifra sino su organización, que hasta ahora nadie consiguió explicar satisfactoriamente. Esa organización estaba regida por un principio circular, y el ordenamiento no se sometía a ninguna convención conocida: ni alfabética, ni temática, ni geográfica, ni idiomática, ni nada. El orden era aquel que Warburg quería darle y, según esa ley, la filosofía podía tocarse con la astrología, por ejemplo.

La biblioteca de Warburg era la proyección en el espacio del laberinto intelectual de Warburg, su correlato. Su pensamiento adoptaba también esa forma espiralada y de apariencia arbitraria. Un buen día lo convencieron de hacer públicas las visitas a la biblioteca, la suya. Ese día (o esos días) la salud mental de Warburg empezó a vacilar y se quebró; sobrevinieron los fenómenos alucinatorios y los delirios persecutorios. Era comprensible: ¿quién querría que otros visitaran nuestro pensamiento? Lo trató Ludwig Binswanger, y quien tenga curiosidad puede leer la correspondencia entre Warburg y el psiquiatra, recogida ahora en La curación infinita (Adriana Hidalgo editora). En cambio, para saber cómo pensaba Warburg alcanza, por lo menos para empezar, con su examen de Almuerzo en la hierba, la pintura de Manet. En 1924, salido de una de sus internaciones, pudo dar una conferencia. "He podido regresar a mi patria, mi familia y mi biblioteca", les contó en una carta a los directores de la clínica Bellevue.
Pero volvamos al principio. "De todos los modos de procurarse libros -escribió también Benjamin, que trabajó en el mismo espíritu de Warburg- el más glorioso es el de escribirlos uno mismo". Hay que entender la frase sin ningún matiz de vanidad. Un pianista de jazz, Paul Bley, dijo una vez que nunca grababa un disco que pudiera comprar en Tower Records (eran otros tiempos). No es lo que pasa con nosotros. Lo que nosotros queremos (hablo en realidad nada más que por mí mismo; sin comprometer a terceros) es escribir los libros que nos convirtieron en quienes somos, que hicieron que llegáramos a ser lo que somos. Solo al escribirlos nosotros mismos, y en nuestros propios términos, hacemos esos libros enteramente propios, los poseemos, por fin y para siempre, del todo.
P. G.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.