Uruguay. El pequeño gigante que sorprende en América Latina
María Eugenia Estenssoro y Silvia Naishtat escriben sobre un país ejemplar
Silvia Naishtat y María Eugenia Estenssoro
“No puedo precisar si mis primeros recuerdos se remontan a la orilla oriental u occidental del turbio y lento Río de la Plata: si me vienen de Montevideo, donde pasábamos largas y ociosas vacaciones en la quinta de mi tío Francisco Haedo, o de Buenos Aires”. (Autobiografía, de Jorge Luis Borges)
El mayor escritor argentino del siglo XX comienza así el relato de su vida. Un texto breve escrito en 1970 para la revista The New Yorker. Borges se reivindicaba oriental. Se decía concebido en la estancia de su tío Francisco Haedo, a orillas del río Negro en Paysandú. Su abuela materna (Leonor Suárez Haedo), su madre (Leonor Acevedo Suárez), su tío y primos eran uruguayos, como también su abuelo paterno (el coronel Francisco Borges Lafinur).
Una genealogía de próceres, batallas y parientes entrelazados, como la historia de nuestros países. “Y en el origen de este cruce de orillas encontramos siempre la misma historia: el exilio –el del abuelo materno de Borges, el de su bisabuelo criollo por línea paterna– para escapar al régimen de Rosas”, señala la crítica literaria Graciela Villanueva. Otra autora, Ana Inés Larre Borges, escribió en 1999 que “la obra de este escritor suele presentar al Uruguay como un lugar de refugio de los argentinos frente a la barbarie”.
Borges habla de una historia “entreverada” como “los tientos de un lazo”, y le dedicó una milonga: “Milonga que este porteño/ dedica a los orientales,/ agradeciendo memorias/ de tardes y de ceibales./ El sabor de lo oriental/ con estas palabras pinto;/ es el sabor de lo que es/ igual y un poco distinto.” La “Milonga para los orientales” termina con un deseo: “Milonga para que el tiempo/ vaya borrando fronteras;/ por algo tienen los mismos/ colores las dos banderas.”
Una república de iguales. El 18 de julio de 1830, en el balcón del histórico edificio del Cabildo de Montevideo, ubicado en la Plaza Mayor (hoy Plaza Matriz), los miembros de la Asamblea Constituyente y Legislativa, junto al gobernador provisional Juan Antonio Lavalleja y sus ministros, juraron la primera Constitución Nacional de la República Oriental del Uruguay. Con el tiempo, esta fecha se convirtió en el principal día patrio de los uruguayos, por encima del Día de la Independencia. A nuestro juicio, esta marca de origen constitucionalista dejó un legado cívico que llega hasta nuestros días. Uruguay es una sociedad profundamente democrática e igualitaria. La jerarquía máxima para ellos es ser un ciudadano o ciudadana de una república de iguales, en la que todos tienen los mismos derechos. Una república laica, donde la “religión” compartida por creyentes y no creyentes, derechas e izquierdas, ricos y pobres, es la igualdad ante la ley, el respeto a la división de poderes y la pluralidad de ideas y orígenes.
“‘Naides es más que naides’, tenía inscripto el facón del Chacho Peñaloza. Un lema que usaban los caudillos en todo el Virreinato del Río de la Plata, pero que terminó siendo un dicho que los uruguayos creen solo suyo. En Uruguay, con sentidos distintos, Mujica lo vive diciendo, Sanguinetti lo vive diciendo, Lacalle Herrera lo vive diciendo. Si bien hay diferencias sociales, aquí hay una cosa más llana y quien la violenta pierde. ‘Naides es más que naides’ refiere a esa lógica más aplebeyada que ha tenido Uruguay”, explica Gerardo Caetano, uno de los cientistas políticos e historiadores uruguayos más prestigiosos.
Esta horizontalidad social se respira a diario, de distintas maneras. El 21 de marzo de 2021, cuando los contagios y muertes por Covid-19 arreciaban por todos lados (y en la Argentina las vacunas se anunciaban pero no llegaban), el empresario argentino Marcos Galperín, fundador de Mercadolibre, la mayor compañía de América Latina, radicado en Montevideo desde principios de 2020, publicó en su cuenta de la red social Twitter: “…reserva para vacunación confirmada para fin de mes; a través de internet y esperando mi turno...la segunda dosis también confirmada para mediados de mayo. ¡Gracias Uruguay!”.
Agregó la captura de pantalla para mostrar la notificación del Ministerio de Salud recibida a través de la aplicación oficial. Al día siguiente, una de nosotras fue a un supermercado a quince kilómetros de Punta del Este. Al salir conversó con Waldemar Trujillo, carpintero jubilado que cuida coches. No era un “trapito” informal, estaba registrado en la Intendencia de Maldonado para cuidar esa cuadra y portaba un chaleco flúor con su número de identificación. “Hoy estoy muy contento”, contó el hombre, de ojos claros y una amplia sonrisa. “¡Me llegó al celular el turno para las dos vacunas, las dos dosis!”, exclamó. ¡Qué maravilla, un país donde en plena pandemia el hombre más rico de América Latina y un humilde cuidacoches recibían el mismo trato!
El éxodo de las elites económicas. El año 2020 marcó un quiebre en la historia argentina. En todo el planeta la pandemia del coronavirus trazó una divisoria de aguas entre un mundo conocido que parecía haber desaparecido para siempre y otro mucho más tecnológico, virtual e inquietante que avanzaba al ritmo vertiginoso de la llamada Cuarta Revolución Industrial. Pero en nuestro país, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con su discurso de los años setenta, generó una inusitada fuga de emprendedores, empresas, talento profesional y capital productivo, que continúa.
Exiliados hubo en todas las épocas, en el siglo XIX y en el XX. Pero en 2020 se inició un fenómeno desconocido hasta entonces. La huida ya no de perseguidos políticos, desempleados o universitarios sin oportunidades. Los que se fueron y se siguen yendo son los emprendedores tecnológicos más exitosos, los profesionales con los mejores empleos, los jóvenes más promisorios, los dueños de los grupos económicos más poderosos, industriales, petroleros, banqueros, farmacéuticos.
La pregunta obligada es: ¿por qué, pudiendo vivir en San Francisco, Nueva York, Miami, Londres, París, Madrid o Tel Aviv eligieron Punta del Este, José Ignacio, Montevideo y hasta Colonia del Sacramento?
En el pasado, los argentinos se refugiaron en Uruguay por razones políticas, nunca buscando mejores horizontes económicos. Hay un tema de escala, de dimensión, de envergadura. La economía uruguaya es diez veces más pequeña que la argentina y no ofrece, a primera vista, tantas posibilidades. Hay quienes creen que es solo una cuestión de impuestos: que los más ricos se niegan a pagar una permanente suba de impuestos para ponerle el hombro al país. Es parte de la explicación pero, como veremos, no es la principal.
Entonces: ¿por qué Uruguay? Este libro nació cuando nos hicimos esta pregunta, cuando decidimos dilucidar este fenómeno y evaluar el impacto que puede tener no solo para la Argentina sino principalmente para Uruguay.
¿Será como el aluvión de científicos rusos que llegó a Israel después de la caída de la Unión Soviética? Ellos contribuyeron a que ese pequeño país perdido en el desierto se convirtiera en una potencia tecnológica. Pasó de exportar básicamente naranjas y flores a ser una start-up nation. ¿Ocurrirá lo mismo con Uruguay?
Para nosotras, el éxodo de gran parte de los emprendedores hightech a la Banda Oriental fue un llamado de alerta. En 2017 habíamos publicado el libro Argentina Innovadora, en el que señalábamos que nuestro país tenía una inmensa oportunidad. En momentos en que el mundo se encontraba en plena transición hacia la sociedad del conocimiento, la Argentina contaba con los mejores emprendedores tecnológicos de América Latina, los fundadores de Mercado Libre, Globant, Despegar.com, OLX, Satellogic, Bioceres, Don Mario y muchos más. Además, tenía el sistema científico de mayor tradición, con tres premios Nobel en ciencias de la vida –Bernardo Houssay, Federico Leloir y César Milstein–, únicos en Latinoamérica. Además, contaba con una gran empresa estatal de tecnología de alta complejidad, Invap, líder en la fabricación de reactores nucleares de investigación y satélites de comunicación.
La hipótesis de nuestro trabajo era que si emulábamos a Israel, Irlanda, Islandia, Estonia, Corea del Sur, China y otros países, podríamos dejar atrás décadas de decadencia, dar un gran salto y convertirnos en una sociedad desarrollada en poco tiempo. En apenas treinta años, las nacionesmencionadasquepusieron a la ciencia y a la tecnología en el corazón de su estrategia productiva se transformaron en líderes mundiales y sacaron a cientos de millones de personas de la pobreza. En América Latina ningún gobierno ha tomado esta decisión estratégica.
Lamentablemente, la “generación dorada” que creó compañías “de clase mundial” desde la Argentina, en 2020 empezó a radicarse en Uruguay. De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay a fines de 2022 eran unos veintisiete mil argentinos. En cantidad no son muchos, pero representan una pérdida de cerebros, experiencia empresarial y capital productivo impactante.
Por primera vez la Argentina está asistiendo a la fuga de las elites económicas. Aquellas personas que por su capacidad financiera, envergadura y experiencia empresarial mueven la economía de un país generando innovación, trabajo y riqueza. Estas estampidas ocurren cuando las dirigencias comprenden que se avecina un panorama irreversible.
No creemos que el futuro de la Argentina sea tan negro. Porque hay un tejido social y político fuerte, con una sociedad democrática dispuesta a luchar por sus ideales. Además, hay otro dato que no es menor. Las élites económicas de Argentina no se fueron lejos. Se mudaron cerca, al otro lado del río. Un modo de emigrar sin emigrar. De esperar. “Espera” conjuga con “esperanza”. Una forma de no perder las esperanzas.
País con futuro. “Futuro”. Esta es la palabra que anima a este libro. El horizonte que guió nuestra investigación. El futuro de Uruguay, el futuro de Argentina y, ¿por qué no?, de América Latina.
El futuro, esa mirada larga, ese legado para las generaciones venideras que –curiosamente– no figura en el vocabulario de nuestros gobernantes y dirigentes. Paradójicamente, la visión de futuro fue lo único que inspiró a San Martín a cruzar los Andes en condiciones imposibles y a Artigas a enfrentar al mismo tiempo al gobierno centralista de Buenos Aires y al Imperio de Brasil. El futuro desvelaba a Alberdi cuando escribió las bases de nuestra Constitución liberal y republicana, al influjo de las ideas más modernas de su época. Sus escritos inspiraron, en parte, la redacción de la Carta Magna de Uruguay.
El futuro obsesionaba a Sarmiento cuando imaginó un país en el que la educación pública, obligatoria, laica y gratuita fuera la base del progreso y el ascenso social de todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. Una idea revolucionaria para una sociedad dominada por las clases altas y la Iglesia Católica. Esta visión también impulsó a José Pedro Varela a hacer lo mismo en Uruguay. Tenía apenas 32 años.
¿Cuál es el sueño, el futuro que nos anima hoy como sociedad, a los argentinos, a los uruguayos? ¿Cuál es nuestra visión de país, nuestra estrategia para los próximos cincuenta o cien años?
Una revolución tecnológica sin precedentes recorre el planeta. Se estima que en poco tiempo no solo se transformará el sistema económico global a la velocidad de la inteligencia artificial, la robótica, la ingeniería genética, la nanotecnología, las impresoras 3D, las neurociencias, los vehículos eléctricos y las naves espaciales, sino que cambiará dramáticamente la manera en que vivimos, nos organizamos política y socialmente, aprendemos, trabajamos y nos reproducimos.
¿Por qué miramos a Uruguay en este contexto extremadamente complejo? Porque en un mundo tan incierto tiene la democracia más estable de la región. Con dos coaliciones políticas, una de derecha y otra de izquierda, comprometidas con las instituciones democráticas, que evitan los antagonismos feroces y los cambios de rumbo de ciento ochenta grados que sacuden e inmovilizan a tantos países. Y muy importante, ambas coaliciones respetan contratos, honran deudas y mantienen una economía ordenada y abierta al mundo.
Es probable que la estabilidad económica alcanzada en los últimos treinta años se deba no solo a la prudencia en el manejo de la cosa pública, sino a que los orientales tienen el índice más bajo de corrupción de América Latina y uno de los más bajos del planeta.
Como constató la historiadora Ana Ribeiro en Sevilla, cuando dictó un seminario internacional sobre política y democracia. En una de las clases afirmó: “En mi país nadie sale rico del poder”. Se produjo un largo silencio. Hasta que un alumno se animó a preguntar: “¿Me puede repetir eso? ¿Usted está diciendo que nadie se enriqueció en el gobierno?” Ribeiro respondió: “Nadie entró pobre y salió rico de la presidencia. Sería la mayor descalificación, inadmisible; estamos todos vigilando lo que hacen todos, el sistema es transparente”.
Control social, dirán algunos. Buchones dirán otros. Nosotras lo llamamos bien común, cultura cívica, democracia real. La conciencia de que el todo, la sociedad, es más importante que cada una de las partes. Y que cada ciudadano y ciudadana debe cuidarla.
Mirar al futuro. Crear un porvenir amable, democrático, justo, próspero, esperanzador. De eso trata este laboratorio
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Considerado una de las “democracias plenas” del planeta, el vecino país tiene otros atributos para tener de espejoMaría Eugenia Estenssoro y Silvia Naishtat
Laboratorio Uruguay. El pequeño gigante que sorprende en América Latina es fruto de una investigación que llevamos adelante dos amigas y periodistas que no nos resignamos a que el tren del progreso económico y social nos pase de largo como en Macondo. América Latina es una tierra mágica, pero también es una tierra abundante en valores humanos, capacidad intelectual, creatividad, educación, cultura, recursos naturales y sueños de progreso. ¿Por qué no podemos aspirar a ser naciones modernas, justas, plenamente desarrolladas? ¿Por qué nos conformamos con estar en un eterno “en vías de” que en realidad no lleva a ninguna parte, como señala el científico argentino Fernando Stefani?
Hace cuarenta años la Argentina decidió dejar atrás una larga historia de dictaduras militares y violencia política. Pero hoy nuestra democracia cruje bajo el peso de la desesperanza, la indignación social, los peores índices de desigualdad, una pobreza inabordable, una corrupción generalizada y graves problemas de inseguridad. En toda la región han surgido gobiernos populistas y autoritarios de izquierda y derecha que están poniendo en jaque las instituciones y la convivencia. El desmanejo de la pandemia sacó a la luz estos problemas. Con solo el 8% de la población mundial, América Latina tuvo el 32% de los muertos por Covid-19, según datos de la CEPAL de diciembre de 2021.
Una notable excepción fue Uruguay, que tuvo la tasa más baja de muertes de Covid por millón de habitantes, con índices similares a los de Francia y España. Cuando los argentinos permanecíamos encerrados en una de las cuarentenas más largas del mundo, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou optó por una política de “libertad responsable” y puso en marcha un programa masivo de testeos y rastreos, con kits desarrollados y fabricados por científicos y empresarios uruguayos. Gonzalo Moratorio, virólogo del Instituto Pasteur de Montevideo, y su colega Pilar Moreno de la Universidad de la República, empezaron a desarrollar los reactivos para detectar el Covid en febrero de 2020, antes siquiera de que el gobierno declarara la pandemia. El investigador uruguayo fue distinguido por la revista Nature como uno de los 10 científicos que más contribuyeron a mitigar los estragos de la pandemia en el mundo. Después de entrevistarlo, intuimos que había algo singular en el “paisito”, como los uruguayos lo llaman cariñosamente. Algo que la mayoría de los argentinos no habíamos percibido hasta entonces.
Pero otra pandemia, tan peligrosa como el coronavirus, asola a gran parte del planeta. Es la pandemia de la desesperanza que está carcomiendo a las democracias, principalmente en occidente. Actualmente este “pequeño gigante” comparte el exclusivo podio entre las 24 naciones calificadas como “democracias plenas”. Se ubica en el puesto 11 entre los 167 países evaluados por el Democracy Index de The Economist. Estados Unidos figura en el puesto 30 entre las “democracias defectuosas”, Argentina en el 50. En América Latina el 51% de los ciudadanos confiesa que “no le importa si un gobierno autoritario llega al poder si resuelve los problemas”; y la mayoría, el 70%, está “insatisfecho con cómo funciona la democracia de su país”, de acuerdo a la encuesta difundida en 2021 por Latinobarómetro, el prestigioso centro de estudios que hace un análisis pormenorizado del estado de la democracia desde hace 26 años. En este tema Uruguay también surge como un oasis en medio de un tembladeral: el 74% de los orientales cree que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”; el 56% confía en la justicia de su país; y el 74% sigue votando por lealtad partidaria.
Como en la fábula de la liebre y la tortuga, en términos económicos nuestros vecinos una vez más nos llevan la delantera. Tienen el PBI per cápita más alto de América Latina, casi 17.000 dólares por habitante, casi el doble que la Argentina (en Brasil es de 7500). Pero lo más importante es que en términos de justicia social o distribución de la riqueza tienen un índice de Gini (que mide la diferencia entre los que más y menos ganan) cercano al de Francia, una sociedad desarrollada.
¿Cómo lo hicieron? Laboratorio Uruguay descifra las claves a través de numerosas entrevistas a sus protagonistas. Desde el presidente Lacalle Pou y sus antecesores José Mujica, Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera, a los fundadores de unicornios uruguayos como dlocal y Pedidosya. Julio Bocca, que reside hace más de diez años allá, nos contó cómo pudo dirigir el ballet nacional exigiendo concursos anuales, clases diarias y una cantidad de funciones que su par Paloma Herrera nunca logró en el Teatro Colón. Gustavo Grobocopatel narró el impacto de “los Messi” del campo al desembarcar en Uruguay. Guibert Englebienne fundamentó por qué Globant eligió a Uruguay como su hub de innovación y Facundo Garretón expresó el sueño de hacer de Punta del Este un Silicon Beach.
A medida que investigábamos el potencial de Uruguay para convertirse en una economía basada en el conocimiento, nos sorprendió encontrar huellas argentinas en lugares inesperados. Nicolás Jodal, cofundador de Genexus, la empresa uruguaya pionera en inteligencia artificial, nos dijo: “La carrera de computación que estudié en la Universidad de la República se creó gracias a la dictadura de onganía. De ahí viene nuestra sólida industria de software”. Jodal se refería a la “Noche de los Bastones Largos” de 1966, cuando onganía echó de la universidad a los científicos y profesores más prestigiosos. Manuel Sadosky, padre de la computación en Argentina, emigró a Montevideo, donde creó la carrera de informática en la Universidad de la República. La fuga de cerebros truncó el desarrollo argentino en el siglo XX. Deseamos que Laboratorio Uruguay ayude a reflexionar, para evitar que lo mismo suceda en el siglo XXI.
Silvia Naishtat es periodista, miembro de la Academia Nacional de Periodismo; María Eugenia Estenssoro, periodista, fue senadora nacional y diputada por la ciudad de Buenos Aires
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
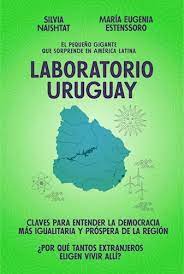
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.