Aviso: perfeccionista trabajando
por Julian Barnes
Al cumplir yo treinta y pocos, cuando la cocina se estaba transmutando progresivamente de un lugar de necesidad penosa a otro de placer tenso, hice mi primera tentativa con las zanahorias Vichy. Desde luego, consulté una receta en un libro, escrito casualmente por una amiga de “la mujer para quien el perfeccionista cocina”. Zanahorias, agua, sal, azúcar, mantequilla, pimienta, perejil: nada peliagudo en estos ingredientes. Afronté su mezcla con algo cercano a una auténtica confianza. Hasta tuve tiempo de preguntarme si era Vichy por Pétain (los ingredientes vistos como colaboracionistas) o Vichy por la salud y el balneario (pero, entonces, ¿qué pintaban la mantequilla, la sal y el azúcar?), o simplemente Vichy por una receta muy antigua de esa región. Incluso para alguien dotado de una sensibilidad extrema para los peligros potenciales, la receta parecía pan comido. Se reducía a pelar, cortar en rodajas, hervir, sazonar, vigilar un poco que no se pegara ni se quemase. Estaba a punto de meterme en harina cuando reparé en que había un error en el texto. Estaba dividido en tres secciones, pero numeradas 1, 2 y 4. Se lo enseñé a “la mujer para quien”, que se quedó también desconcertada por la sección que faltaba. Sugirió que llamásemos a la cocinera; al fin y al cabo, el libro era suyo. No me sentía capaz de hacerlo. Los médicos temen el momento en que el vecino de mesa estropea una cena de sociedad cuando, subiéndose la pernera del pantalón, les murmura: “¿Le importaría echar un vistazo a esto...?” Los novelistas temen el momento en que se enteran de pronto de que una cara amistosa ha escrito un cuento corto –no demasiado largo, sólo 130 páginas– sobre el cual apreciaría sinceramente su opinión. De un modo parecido, los escritores de libros de cocina deben de temer la llamada telefónica –siempre en el momento justo en que están preparando la cena– acerca de algún oscuro problema en un volumen agotado hace mucho; o para preguntar si, en vista de que en la despensa no hay púas de puercoespín en polvo, no daría lo mismo... Aun así, como esperaba invitados, me armé de valor e hice la llamada. Esbocé el problema. –Léame la receta –dijo la cocinera.
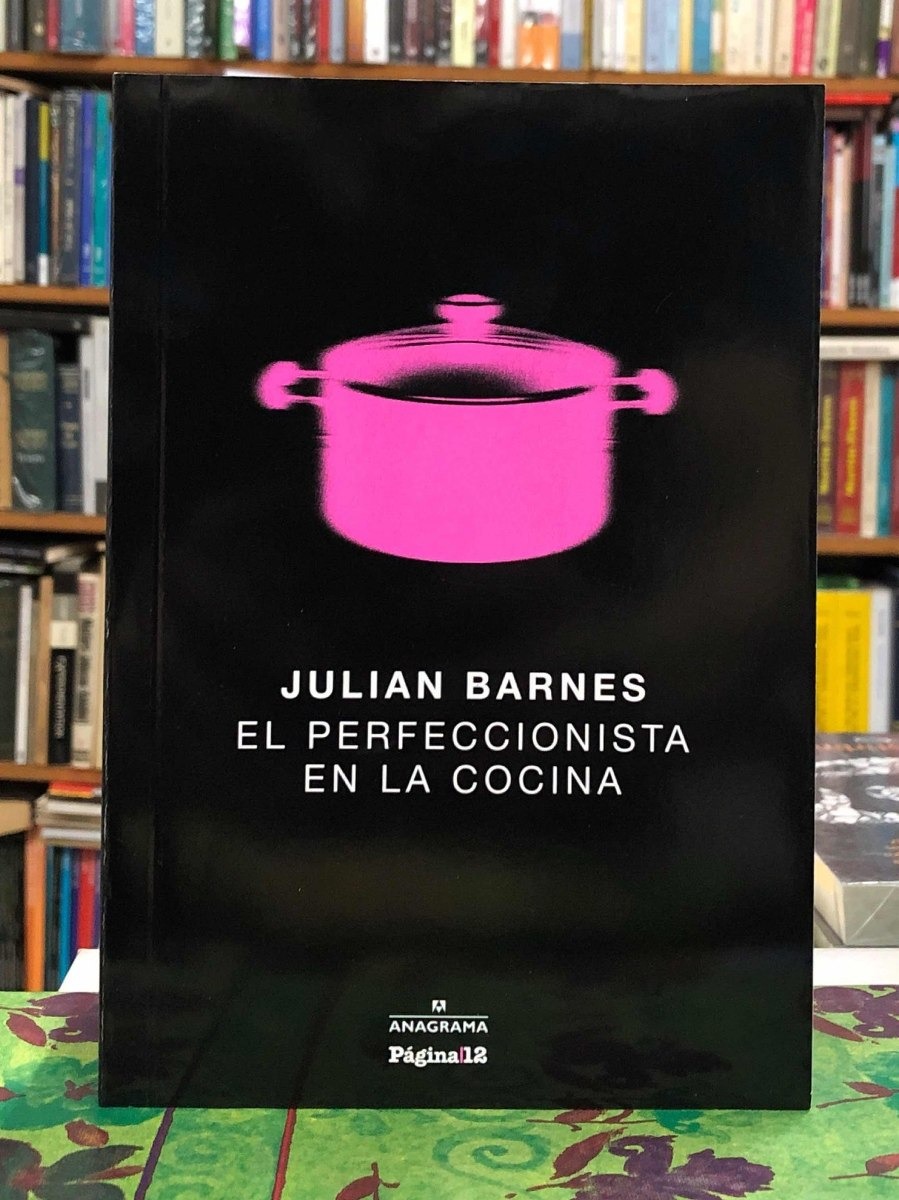
Lo hice.
–Parece que está bien –contestó.
–No, la duda es –repuse, puntilloso–..., la duda es si hay una etapa 3 que los editores hayan olvidado, en cuyo caso, ¿cuál es? O si el número 4 debería ser el 3.
–Vuelva a leerla –dijo ella (sin duda batiendo un soufflé de erizo de mar al tiempo que sujetaba el teléfono con el hombro). Se la leí. –Parece que está bien –repitió ella, a todas luces bastante perpleja por mi llamada.
Fue entonces cuando capté la seria división que existe entre nosotros y ellos. Si los ricos son distintos porque tienen más dinero, los cocineros cuyas recetas seguimos son distintos porque ya no necesitan los consejos que con tanta inquietud pedimos. Ser un gran cocinero es una cosa; otra muy diferente es ser un escritor culinario pasable, y se basa –como la escritura de novelas– en una comprensión imaginativa y unas dotes de descripción precisas. Contrariamente a la creencia sentimental, la mayoría de las personas no lleva una novela dentro, ni la mayoría de los chefs un libro de cocina.
“A los artistas habría que cortarles la lengua”, dijo Matisse en una ocasión, y lo mismo –aunque aún más metafóricamente– es aplicable a muchos chefs. Habría que encadenarlos a su cocina y que sólo nos pasaran la comida a través de la ventanilla cuando se la pidiéramos. Una vez me hospedé dos noches en el Hôtel du Midi en Lamastre, al que Elizabeth David puso por las nubes, y que sigue sirviendo la más suculenta ancienne cuisine.
Cuando estaba pagando me fijé en un cartel de los veinte chefs más importantes de Ardèche. El alegre censo posaba para la foto de pie en los peldaños de un château, todos acicalados y con gorro. Pregunté a madame quién era su marido. –¿No lo reconoce? –preguntó ella. No. En dos días yo no le había visto el pelo–. Ah, es porque está siempre en la cocina.
Sólo más tarde reflexioné en lo extraño –y lo juicioso– que era esto.
Queremos recetas, por supuesto, y tenemos todo el derecho a pedirlas. En los viejos tiempos la transmisión habría sido oral y matrilineal. Después pasó a ser escrita y cada vez más patriarcal. Hoy día pueden instruirnos los dos sexos y el método puede ser oral (el chef de la televisión), escrita (el libro de cocina) o los dos a la vez (el libro de cocina publicado cuando dan una serie de programas en la tele). Yo sigo siendo un cocinero que se basa en los textos y desconfío enormemente de quienes se dejan persuadir para alimentar su ego delante de la cámara. Ya en los primeros tiempos, los cocineros televisivos difícilmente eran instrumentos del elevado objetivo de Reith: fíjense en Fanny y Johnny Craddock. Hoy son aún mayores el compadreo y el amiguismo: “Eh, oye, cualquier memo puede hacer un programa de ésos; no creas que hay que ser especial o un pijo o una lumbrera.”

No, claro que no. Pero aprender y enseñar, aunque lo convirtamos en algo tan divertido como el juego de pintarse la cara, siguen siendo aprender y enseñar. Cuando yo iba al colegio, nos burlábamos diciendo: “Los que valen, valen; los que no, son profes.” A lo cual mi padre, que además era maestro de escuela, solía apostillar: “Y los que no valen para profes, dan clase a profes.” Debo señalar que esta chanza ha sido hábilmente mente reconvertida por la profesión docente, que se anuncia con el lema: “Los que valen, enseñan.”
Los que valen, cocinan; los que no, friegan. Y dicho sea de paso: el perfeccionismo y el no perfeccionismo son indicadores sólo del temperamento, no de la destreza culinaria. Los que no son perfeccionistas no suelen comprender a quienes lo son y tienden a adoptar un aire de superioridad. “Oh, yo no sigo recetas”, dirán, como si cocinar a partir de un texto fuera como hacer el amor con un manual de sexo abierto junto al codo. O: “Leo recetas, pero sólo para obtener ideas.” Pues muy bien, pero permítame que le pregunte lo siguiente: ¿contrataría a un abogado que dijera: “Oh, echo un vistazo a unas cuantas leyes, pero sólo para obtener ideas”? Una de las mejores cocineras que conozco echa mano automáticamente del recetario cada vez que asa un pollo. Lo cierto es que la cuestión del perfeccionismo y el no perfeccionismo es un arma de doble filo. La gama de engreídos abarca desde un tozudo cumplidor de órdenes que no pregunta nada y tiene un paladar pésimo hasta un prosélito emperrado en hacerlo todo con absoluta corrección: por el contrario, alguien no perfeccionista podría ser un simple haragán o alguien vagamente “creativo” en el peor sentido de la palabra, el del autobombo, o alguien de justificada confianza en sí mismo que ha dominado la técnica y oído todas las armonías secretas de la cocina. No necesariamente prefiero que me cocine un fatuo; pero albergo un profundo compañerismo por lo que ocurre alrededor de un fogón y dentro de la cabeza. E incluiría también en mi terreno a todos los niveles más altos del oficio. Los chefs pueden ser todo lo experimentales e inventivos que quieran (aunque mucha originalidad aparente resulta ser un mero robo), pero saben que un plato, para que sea un plato que se enorgullezcan de servir, hay que crearlo de una forma muy, muy precisa, con el margen de error más pequeño posible. “Oh, así ya está bien” no es una frase que se oiga a menudo en las cocinas de los grandes restaurantes. La peor comida que he tomado en mi vida –peor en el sentido de la que más me agravió– fue en un restaurante francés con varias estrellas donde el chef había elevado el no perfeccionismo al rango de principio y lema: anunciaba lo que hacía como cuisine d’instinct. La primera y única noche que cené chez lui, su “instinto” consistió en reflotar él solo toda la industria nacional del vinagre. Plato tras plato fueron servidos en un plato sopero inundado de vinagre, hasta que empezabas a temer las crueldades que iban a ser perpetradas con el queso, la crème brûlée y el café.

Veinte años más tarde, sigo cocinando zanahorias Vichy con la misma receta y he decidido más o menos que la etapa 3, exista o no, es probablemente intrascendente. Y en un momento dado descubrí por qué se las llamaban zanahorias Vichy: porque originalmente se cocinaban en agua de balneario. El sustituto aceptado –antes de que el agua embotellada se volviese tan omnipresente como hoy– solía ser un pellizco de bicarbonato con agua del grifo. Sin embargo, como observa la infinitamente sabia Jane Grigson: “Me sorprendería que alguien notara la diferencia entre zanahorias glaseadas, cocinadas con agua de Vichy, con agua del grifo y algo de bicarbonato o con agua del grifo sin más.” Éstas son las frases que me gustan.
J. B.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.