El legado del novelista, ensayista y poeta inglés Robert Graves, en manos de su hijo William
Geólogo por elección y albacea literario por designación, William Graves revive la vida y el ocaso de su padre, el escritor inglés Robert Graves, una de las grandes figuras de las letras del siglo XX
Ana D'Onofrio
 William, el hijo mayor del escritor Robert Graves, que vivió y murió en Mallorca, acaba de publicar una renovada edición de Adiós a todo aquello, la primera gran obra de su padre
William, el hijo mayor del escritor Robert Graves, que vivió y murió en Mallorca, acaba de publicar una renovada edición de Adiós a todo aquello, la primera gran obra de su padrePALMA DE MALLORCA
Hasta los 14 años William Graves creyó que su papá era un señor de casi metro noventa y ojos grises, con la nariz un poco torcida por una fractura de rugby, que le enseñaba a comer nísperos y que, apurado por hacer conservas, lo privaba de esos carnosos damascos que crecían en el albaricoquero del huerto y que él esperaba todo el invierno para devorar a cuatro manos. Un señor que se encerraba todos los días a escribir por horas y horas, y nadie podía molestarlo; al que los parroquianos le decían Don Roberto y él, “padre”, no papá o dad o daddy.
“Padre” recibía mucha correspondencia, los llevaba de paseo por la montaña y, a sus seis años, cuando se estrelló con la bicicleta y se destrozó el pie, lo alzó en brazos envuelto en una frazada y así lo llevó, en barco, desde el hospital de Palma hasta Barcelona, donde finalmente lo salvaron de que se lo cortaran.
Por esa época, tampoco William debe haber imaginado que el amiguito inglés que pasó unos meses en Canelluñ, su casa en Deiá, con su mamá y sus dos hermanos, y ante el cual se negaba a hablar inglés por temor a que sus amigos se burlaran de él (solo hablaban en mallorquín entre ellos), pasaría a la historia como el genial Stephen Hawking.
Tardó en enterarse, del mismo modo, que la vecina de Inglaterra a cuya casa iban a tomar el té y donde él, que apenas caminaba, mataba el tedio revoleando pastelillos por el aire, era la señora Agatha Christie.
Tuvo que ingresar en Oundle, el internado privado inglés al que lo enviaron, para enterarse de que su padre era todo aquello que sabía de memoria, pero también Robert Graves novelista, ensayista y poeta de trascendencia mundial. Fue cuando uno de los directores del internado, el señor Chignell, lo invitó para que viera, sentado en su living privado, “a padre hablar en televisión sobre su novela Colgaron a mi buen Billy. Ahí también empecé a darme cuenta de que la gente que lo conocía esperaba que algo del aura de padre se materializara en mí”.
William Graves (84) es el mayor de los cuatro hijos que el escritor tuvo con su segunda esposa, Beryl Hodges. Le siguen Lucía, que vive en Londres, Juan (ya fallecido) y Tomás, que reside en Palma. Sus medio hermanos David, Sam, Jenny y Catherine, fruto de la unión de Graves con Nancy Nicholson, están todos fallecidos.
Geólogo por el Imperial College de la Universidad de Londres, en 2021 fue galardonado por la Reina Isabel II como miembro de la Orden del Imperio Británico por su aporte a la cultura inglesa custodiando la herencia gravesiana. Su padre lo designó albacea en el testamento, aunque él recién se enteró al volver del entierro. “Y no me quedó más remedio que aceptar”, dice hoy, sentado en el huerto de los naranjos de Canelluñ, increíblemente parecido al escritor y en un perfecto español con más acento mallorquín que inglés. Aunque nació en Devon, llegó a la isla a los cinco años y se considera un deianenc de pura cepa. Deiá es su lugar en el mundo como lo fue para su padre, que vivió acá hasta su muerte, en 1985, a los noventa años.
Robert Graves (1895-1985) representa en Baleares mucho más que la enorme figura literaria que fue y es. Autor de 144 títulos, entre novelas, poesías y ensayos, forma parte nuclear del patrimonio cultural de Mallorca. Al morir Beryl, su viuda, en 2003, el Govern balear compró Canelluñ, la bellísima propiedad familiar al pie del Monte Teix, y la convirtió en museo y sede de la Fundación Robert Graves, que dirige William.
Borges, que en su biblioteca personal incluye Los mitos griegos entre sus obras esenciales, lo define así: “Diversamente admirable como poeta, como investigador de la poesía, como sensible y docto humanista, como narrador y como mitólogo, Robert Graves es uno de los escritores más personales de nuestro siglo”.
 William Graves se enteró de que su padre lo había designado albacea en el testamento al volver del entierro
William Graves se enteró de que su padre lo había designado albacea en el testamento al volver del entierroNacido en el seno de una familia aristocrática y culta, británico por parte de padre y con ascendencia sajona y danesa por parte de madre, Graves estudió en Oxford y combatió en las trincheras de la Primera Guerra Mundial junto a sus amigos y también poetas Siegfried Sassoon y Wilfred Owen. La vida en el internado al que lo enviaron sus padres y los días bélicos donde vio morir a uno de cada tres de sus compañeros de colegio lo marcaron a fuego, y reveló esa experiencia dramática en Adiós a todo aquello (NdeR: Adiós a todo eso fue el título hasta ahora), una obraprimordial que Alianza Editorial acaba de reeditar, pero con una traducción nueva de primera a la última página, a cargo del poeta y traductor Alejandro Pradera, y un ligero cambio en el título, que su hijo William explica así: “Es que aquello, el libro como testimonio, fue para mí borrón y cuenta nueva para él, por eso creo que ‘aquello’ es más correcto que ‘eso’. Pero esencialmente es una nueva traducción. Pradera es alguien que conoce toda la obra de mi padre a la perfección y eso es una garantía de rigor y respeto al original”
–Al comienzo de Adiós… Robert Graves recuerda a su propio padre, con anécdotas e imágenes. ¿Cómo era él?
–Muy buen padre, pero cuando trabajaba no era padre de nadie. Y “ay” de que alguien hiciera ruido. Se encerraba en su despacho, que estaba en la parte más sombría de la casa, empezaba, llegaba su secretario Karl, que estaba en la casa de al lado, despachaban cartas y cosas y empezaba a escribir. Todo lo escribía a mano, en inglés, y luego el secretario lo pasaba a máquina. Un primer borrador. Después lo arreglaba un poco y se pasaba en limpio, y a la segunda ya lo empezaba a estructurar. Ahí hacía pasar el texto a máquina otra vez y volvía a corregir tres veces más. Todos los días, incluso sábado y domingo. Tengo un diario suyo del 48 en el que cuenta que tiene tres o cuatro libros en marcha al mismo tiempo. Mi madre también pasaba a máquina sus manuscritos.
–¿Qué le dejó la revisión de este libro tan fuerte, casi un siglo después de su publicación?
–Que sigue siendo muy actual y que la guerra le dejó secuelas enormes. Fue una experiencia fuerte y traumática.
–¿Por qué quiso él ir a la guerra?
–Un compañero de colegio lo convenció. Le dijo que Francia era el único lugar para un gentleman y entonces fueron al club de golf donde se alistaban y se alistó. Llegó a capitán. Nunca dejó de ser militar, siempre se sintió capitán y en su pasaporte lo decía, Captain Robert Graves. Pese a todo lo que sufrió, incluso una vez lo dieron por muerto.
–Tuvo síndrome pos traumático…
–Sí, sí, y estuvo mal, pero no quiso nunca curarse para preservar su poesía. “Si me curan me quitan el ‘yo’ y el ‘yo’ es mi poesía”, decía. Luego yo hice una edición de sus poemas de guerra en los 80 porque vi que en los colegios se estudiaban los de Wilfred Owen y Siegfried Sassoon, compañeros de trinchera de él, y no los de mi padre, que eran igual de buenos, si no mejores. Pero él mismo los había suprimido. Los consideraba demasiado “periodísticos”. Los rescaté e hice Poems about war, que eventualmente saldrá en España.
Yo, Claudio
El escritor llegó a Mallorca por primera vez en el 29 acompañado por su pareja y musa de ese momento, la escritora y poeta americana Laura Riding, luego de lo que él llamó “una complicada crisis doméstica” en el prólogo de Adiós…
La relación había escandalizado a la sociedad inglesa de la época porque coexistió bastante con el matrimonio formado por Graves y Nancy Nicholson, que ya tenían cuatro hijos. La aparición de un cuarto personaje en escena, el poeta Geoffrey Phibbs, y un intento de suicidio de Riding terminan con la ruptura del matrimonio. Nancy parte con Phibbs y los chicos, y Graves y Riding pasan por Francia, donde Gertrude Stein los convence de instalarse en Mallorca. “Vete a Mallorca si es que puedes soportarlo”, le dijo la escritora, que ya había vivido en el barrio mallorquí El Terreno. Se refería a la presencia de extranjeros, principalmente intelectuales y artistas, entre los que la isla estaba muy de moda ya en aquel entonces.
Las buenas ventas del libro le permitieron sortear la Gran Depresión y apenas llegaron se enamoraron del paisaje. Compraron un terreno a un kilómetro de Deia, en medio de la Tramuntana. El mismo Graves hizo los planos de la casa de piedra que querían, con el Teix detrás y vista del mar, y contrató un maestro mayor de obras, ya que entonces no había arquitectos en el pueblo. La bautizaron Canelluñ (casa de lejos).
 “Escribió setenta mil palabras en tres semanas. Casi sin dormir”, dice su hijo
“Escribió setenta mil palabras en tres semanas. Casi sin dormir”, dice su hijo–En esos años escribe Yo, Claudio, la obra que lo hizo famoso mundialmente.
–Sí, es cierto, pero él no la consideraba una obra mayor. Lo hizo en realidad porque necesitaba 4000 libras para levantar la hipoteca de la casa. La había hipotecado para pagar la carretera a La Cala, una idea de Laura. Ella decía que quería hacer casitas ahí abajo y ‘a lo mejor podemos hacer un hotel, y luego una universidad de la que yo seré la directora y enseñaré a escribir…’ y así. Esa era Laura Riding. Una locandis. No alcanzó el dinero y tuvo que hipotecar la casa y luego escribir Yo, Claudio para levantarla. Después le dio mucho más dinero, pero en fin…
–Pero la Guerra Civil los hace emigrar…
–La situación política era inestable. A mediados del 36, el cónsul británico le dijo que tenía dos horas para hacer la maleta y para coger el barco. Venía el alzamiento. Los acompañaron el secretario de mi padre, Karl Goldschmidt, y el poeta Alan Hodge. Se fueron a Inglaterra, Francia y Suiza. Mi padre ya estaba escribiendo su segunda novela histórica importante, El Conde Belisario. Luego a Laura se le ocurrió volver a América porque había leído en el Time magazine una buena crítica a sus poemas escrita por Schuyler Jackson y quiso volver allá. Llegaron y lo primero que hizo ella fue salir con Jackson, con quien luego se casó, abandonó la poesía y también a mi padre, que se tuvo que volver a Europa solo.
–Personaje fuerte Laura Riding…
–Ella era muy inteligente, muy brillante, pero un poco tocada. Mi padre estaba fascinado por su mente más que por otra cosa. Y trabajaron mucho y escribieron muchísimo sobre poesía, y hasta tenían una pequeña imprenta juntos, porque como Virginia Woolf tenía una imprenta en Inglaterra, ella también quería tener una... Pero bueno, él volvió a Europa y se enamoró de Beryl Hodges, mi madre, que entonces estaba casada con su amigo Alan Hodges. Pero mi padre y Alan siguieron siendo amigos siempre y escribieron varios libros juntos, uno de ellos sobre cómo escribir prosa… Lo sé. Es un poco complicado de entender. Unos con otros e iban cambiando de parejas. Muy años locos.
–Aunque su fama mundial viene de Yo, Claudio, su obra capital, según Borges, es La diosa blanca, que él escribió al regresar a Europa.
–En esos momentos estaba haciendo el mapa para el libro de los argonautas, para saber exactamente dónde habían estado, porque es un libro histórico, no es simplemente una novela… Él conocía muy bien la Biblia, la historia y todos los mitos, investigaba todo el tiempo. Decía que los mitos estaban todos relacionados, los griegos con los hebreos, y con los babilonios, y ahí comienza a ver la cantidad de deidades femeninas, incluyendo la Virgen María, que había en todas las religiones, y la supremacía que ejercían. Vio que había una especie de hilo con diosas, no con dioses. Luego vinieron los dioses, pero originalmente era todo más femenino, según su teoría.
–Muchos autores dicen que su padre escribió esta obra en trance…
–Sí, en Galmpton, Devon, donde vivimos hasta que termina la Segunda Guerra. No lo sé bien, porque era muy chico yo, pero sí sé que muchos biógrafos lo dicen y mi padre lo ha escrito también. Lo que le puedo decir es que en ese momento deja el mapa, se sienta y empieza a escribir sin parar. Escribió setenta mil palabras en tres semanas. Casi sin dormir. En seis semanas terminó el libro, pero tardó diez años en revisarlo. Son como tres libros dentro de uno: el primero es de corte arqueológico, otro está vinculado con la religión y otro es poesía.
–¿Usted diría que era un hombre místico?
–Es la conexión poética pura. Escribió su primer poema a los cinco o siete años. Lo que sí le puedo decir es que padre veneraba a la Diosa Blanca. Sus poemas se dirigían a ella y cada mes, en la luna nueva, consagrada a ella, él salía al aire libre y hacía nueve reverencias en su dirección mientras giraba una moneda de plata tres veces entre sus dedos para atraer la fortuna.
 Según Borges, la obra capital de Graves es el ensayo La diosa blanca, que concibió al regresar a Europa
Según Borges, la obra capital de Graves es el ensayo La diosa blanca, que concibió al regresar a Europa–Él era básicamente un poeta, pero en español su poesía no es demasiado conocida…
–Hace falta alguien que conozca mucho del pensamiento de mi padre para una buena traducción. Ahora tengo un traductor que ha traducido a varios amigos de mi padre y lo está haciendo. Luego pasará por mi revisión y la de mi hermana Lucía. En un año y medio o dos quizá tenga todo esto para publicar en castellano.
–¿Cuál es su objetivo principal como albacea?
–Cuando muere un poeta, un escritor, si no hay alguien que cuide su obra y su patrimonio, la obra desaparece. Mi primer interés y esfuerzo primordial es mantener vivo su legado literario. Hago todo lo que hago para que siga vivo. Ahora estoy transcribiendo sus cartas: tengo 8500 localizadas y llevo transcritas 3200. No es sencillo porque está todo escrito a mano y en caligrafía difícil. Mi hija Sofía, que vivía en Londres hasta ahora, pronto viene para acá para ayudarme en esta tarea. Un amigo de mi padre, Selwyn Jepson, escritor de novelas policiales y guionista inglés, que los últimos años de vida fue su consejero de confianza, me dijo hace tiempo: “Debes convertir a Robert Graves en un Shakespeare, que es como merece ser recordado”. Lo tengo en mente. Veremos.
–Ayudaría mucho que volvieran a hacer la serie Yo, Claudio…
–En eso estamos, en eso estamos, hay reservas de derechos, pero aún no tengo nada concreto.
–¿Cómo fue la segunda llegada a Deia?
–Terminada la Segunda Guerra decidió volver al lugar que amaba. Había dejado la casa a cargo de un señor, apodado Gelat, que lo había asistido desde su llegada para que se la cuidara. Y vuelve, ya con su nueva familia, con Beryl, mi madre y mis hermanos Lucía y Juan, y yo, que era el mayor. Fuimos directamente a la casa de Deia y la encontramos en perfectísimo estado. Gelat, que jamás dejó de cuidarla, la tenía impecable.
–Usted es geólogo y ejerció su profesión por todo el mundo. ¿No se le ocurrió seguir los pasos de su padre?
–No, yo soy geólogo. Porque hijo de un escritor famoso no puede ser otro escritor… aparte de Martin Amis… Creo que él es el único que pudo superar a su padre, Kingsley. Fue más conocido Martin de lo que su padre lo fue en su tiempo.
–Sin embargo, usted publicó Bajo la sombra del olivo, una pintura detallada y exquisita de los Graves en Deiá…
–Sí, la escribí hace cuarenta años. Me decidí a escribirlo con mis recuerdos de nuestra vida en el pueblo y mostrando la cotidianeidad de mi padre en ese lugar de la Tramuntana que él tanto amó.
–¿Quedó conforme con su libro?
–No fue fácil porque tuve que aprender a escribir prosa literaria cuando lo único que sabía hacer era informes de geología. Me llevó tres años. Cuando mi madre lo leyó dijo con un suspiro: “Sí, así fue”, un comentario que me valió todo el esfuerzo
–Su padre fue muy crítico con los internados en Adiós…, pero a usted lo mandaron igualmente.
–Sí, pero no me mandó al mismo colegio. Me mandó a uno donde estaba el hijo de su amigo Siegfried Sasson, amigo de la guerra. George Sasson estaba un curso adelantado. Fui a Oundle porque mis padres consideraban que yo debía completar mi educación en Inglaterra, y lo mismo pensaron con mis hermanos menores. Sinceramente yo era un mal estudiante y me interesaba más estar con mis amigos que estudiar. Siempre extrañé Deiá.
–¿Cómo lo pasó en el internado?
–Una pesadilla al principio. Me sentía muy solo e inmerso en un gran choque cultural. Nunca había pasado una noche en un dormitorio común ni me había aseado en un baño común. Estaba acostumbrado a repetir las palabrotas que mi padre decía y que había aprendido en la época de las trincheras, y no tenía conciencia de que no se podían decir. Pues las dije y me gané una severa reprimenda.
–Su libro denota en un gran amor por Deiá y una infancia feliz…
–Pues sí, lo disfruté muchísimo, me considero parte del pueblo. Y aún hoy lo sigo disfrutando. Mi padre amaba a Deia.
–Casi podría decirse que la puso en el mapa. Usted mismo apunta que el estilo de vida de aquellos veranos de su juventud se parecían a lo que Fellini mostraba en La Dolce Vita. Una colonia de artistas y bohemios donde su padre era el decano.
–Sí, diría que a partir de los años 50 llegaba gran cantidad de escritores y artistas en general, además de turistas y curiosos. Todos peregrinaban a casa, pero padre atendía solo a los que le parecían interesantes.
–Otra visita muy importante fue Ava Gardner.
–Sí, ella era vecina en Madrid de Ricardo Sicré, un gran amigo de mi padre que había sido militar republicano y debió exiliarse en Inglaterra, donde entablaron amistad en el 39. La conoció una vez que fue a visitar a su amigo y ella estuvo luego en el departamento de Palma y en Deiá, donde se hospedó en la casa de Sicré en Llucalcari.
–¿Le escribió un poema su padre?
–Bueno, originalmente no había sido escrito para ella, no era la destinataria, pero bueno, era de una musa anterior. Ella dijo que lo había inspirado porque mi padre le regaló el poema, pero la inspiración era de una musa anterior. Él no era tonto. Tengo bastantes cartas también de ella.
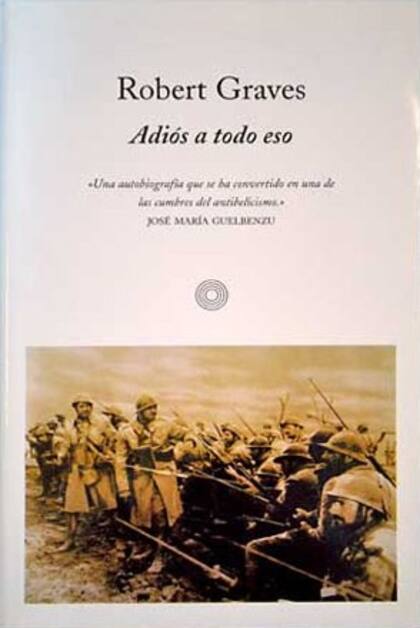
–¿Cómo fue vivir en Mallorca en época de Franco?
–Deia es un pueblo rodeado de montañas y siempre lo fue, era un mundo aparte. No lo molestaron nunca. Se hizo amigo de Manuel Fraga Iribarne, que incluso lo vino a visitar y hay una anécdota graciosa. Padre estaba abajo haciendo su compost y llegó el alcalde a anunciar que venía el ministro. Ah, muy bien dijo padre, que estaba en alpargatas. Y el hombre le dijo, ¿pero usted no se va a cambiar? Pues no, si yo voy a ver al ministro me cambio, pero si el ministro me viene a ver a mí, me verá como estoy. Se llevaban muy bien. Mi padre le decía cuando lo iba a ver en Madrid: ‘A ver Manuel, ¿cuándo te van a echar?’. Porque le parecía un poco demasiado liberal para Franco.
–¿Estaba usted cuando lo visitó Borges?
–No, yo no estuve, y mi padre tampoco. Ya estaba ido. Tenía demencia senil y no se dio cuenta de que estaba con Borges.
–¿Desde cuándo estuvo enfermo?
–Y… varios años antes. Me di cuenta de que estaba pasando algo cuando me mandó la misma carta dos veces en el lapso de dos días. Y esto era en el 62/63, yo estaba en Grecia trabajando en ese momento. Veinte años o poco más antes de su muerte, que fue en el 85, a los 90 años.
–¿Vio la serie de la BBC?
–Cuando hicieron Yo, Claudio ya se le iba la cabeza bastante. Casi ni la vio. A veces, por ahí, veía algo y decía ‘Esto no está tan mal’. Fíjese, la película que siempre esperó se rodó, pero él ya no podía prestarle demasiada atención. Tuvo una demencia bastante difícil. Se nos escapaba… Pero bueno, Deia es un pueblo pequeño, y si se perdía alguien lo alcanzaba a casa. Al final, los últimos diez años estuvo muy mal. Ya en el 75 escribía muy poco, y al cabo de un par de años escribía y no lo podía descifrar, y luego se lo pasaba a mi madre y ella lo pasaba a máquina.
–Quizá secuelas de la guerra…
–Sí, lo afectó mucho. La demencia le vino bastante joven. Ya cuando le nombraron El Poeta de Oxford no estaba en su cien por cien. Estaría a 90. Y, poco a poco, empezó el declive y con el tema de las musas.
–Las famosas musas de Graves.
– Famosas… o infames (se ríe).
–¿Y usted cómo se lo tomaba?
–Y bueno… qué sé yo. Había una que era muy divertida. Me caía muy bien y a mi madre también. Era Margot, Margot Callas. Cuando murió mi padre, ella y mi madre siguieron siendo amigas y hasta se fueron de viaje juntas a Rusia. Era otra locandis, se casó con Mike Nichols, el cineasta, y al cabo de seis meses se divorciaron. Ambas eran muy especiales. A mí Margot me encantaba, de hecho yo seguí en contacto con ella, la llamaba cada mes, y hablábamos de Deia, del Deia de aquellos tiempos en los años 60.
–¿Cómo se llevaba usted con su padre?
–A veces no demasiado bien. En un momento nos llevábamos fatal. Cuando nos casamos, nos llevábamos muy mal, y Elena, mi mujer, que también tenía mucha personalidad, no le dejaba pasar ninguna. Después esto mejoró.
–¿A qué atribuye usted estas musas que aparecieron en los últimos 30 años de su vida?
–Necesitaba inspiración y malestar para seguir escribiendo. Porque sufría con ellas. No sabía dónde estaban o si se habían ido con otro, los celos y esto y lo otro. Él necesitaba estar infeliz para escribir poesía. Porque no se crea poesía en estado de felicidad. Eso de las florcitas y los pajaritos no es poesía.
–Y su madre, Beryl, ¿cómo se lo tomaba?
–A veces mal, pero terminaba entendiendo todo lo que estaba perdiendo él y que necesitaba esas dosis de malestar para seguir escribiendo. Ellos jamás se separaron. Madre estuvo con él hasta el último momento. Por suerte, la venta de libros luego del éxito de Yo, Claudio produjo un dinero que la ayudó a contratar enfermeros que lo cuidaran. Pero ella lo estuvo asistiendo todo el tiempo, hasta las enfermeras se ponían nerviosas por su actividad. Cada mañana tenía la esperanza de que se levantara curado. Hasta mucho después de que mostrara cualquier síntoma de conciencia, al atardecer y en calma, leía a su lado obras de Shakespeare con la esperanza de que pudiera escucharlas y disfrutar de ellas.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.