El intento de narrar lo inexpresable
Neige Sinno, escritora nacida en Francia de familia libanesa
Neige Sinno, autora de Triste Tigre, libro premiado en el que narra los abusos a los que la sometió su padrastro, pone en duda el presunto poder catártico de la escritura
Néstor Tirri
Una de la hipótesis canónicas que impulsaron los teóricos de la mítica revista Communication establecía que todo era susceptible de ser transformado en relato; también, que todo relato era (es) posible. No obstante, lo autobiográfico y ciertas circunstancias históricas parecen imponer límites: “¿Cómo contar lo que no se puede contar?” La objeción la plantea la escritora francesa Neige Sinno quien, con su libro Triste tigre, viene produciendo un tembladeral que, más allá de lo literario, involucra a diversas disciplinas que pautan el comportamiento en la civilización occidental, fundamentalmente a la ética. En los últimos meses, Sinno ha sido entrevistada por las inquietantes revelaciones de su libro, que el año pasado se alzó con el Femina, un prestigioso premio literario que le fue otorgado a pesar de que la suya no es una pieza “literaria” en sentido estricto. En un entrecruzamiento de relato autobiográfico y ensayo, en este libro “inclasificable”, según las reseñas, la autora narra cómo fue violada reiteradamente por su padrastro entre los 7 y los 14 años.
Con evocaciones, referencias literarias y estadísticas, Triste tigre (que publicó el sello Anagrama, traducido por su propia autora), cae en manos del lector para transformarse en una poderosa masa ardiente.
De un caso análogo en el mundo de la literatura pero aun sin testimonio escrito se tuvo noticia en julio, cuando la hija menor de la Premio Nobel canadiense Alice Munro (que murió en mayo a los 92 años) reveló que cuando era niña su padrastro había abusado de ella. En un artículo publicado por el diario Toronto Star, en efecto, Andrea Robin Skinner describió cómo el esposo de su madre comenzó a abusar de ella en el verano de 1976, cuando la niña tenía nueve años y él, más de 50. Munro se enteró del abuso, años después, pero se mantuvo ligada a su esposo hasta la muerte de él, en 2013 y guardó silencio.
"‘Sé que me estoy traicionando –dijo Sinno en un programa televisivo–, porque trato de contar lo que yo sé que no se puede contar’"
Con un bagaje vivencial que se asemejaba al de Skinner, la autora de Triste tigre esperó veinte años antes de decidirse a plasmar su testimonio. Convertida ella misma en atrapante presencia, Neige Sinno (Provenza-Alpes-Côte d’Azur, 1977) compareció hace unos días en La grande Librairie, el más prestigioso programa sobre libros de la televisión francesa actual (llega a la Argentina a través de la señal TV5); con su expresión serena y enigmática pero amable y sus infrecuentes rasgos (una esbeltez austera a lo Pina Baush, con algo de Virginia Woolf en la mirada), su confesión frente a cámara aviva el interés que esta traductora y docente de familia libanesa, hasta ahora casi desconocida, va adquiriendo día a día.
Fue en ese programa que Sinno formuló el interrogante de cómo narrar lo que ella considera inexpresable, no transmisible. “Sé que me estoy traicionando –dijo–, porque trato de contar lo que yo sé que no se puede contar”.
"‘No pretendo que la literatura me salve –insistió–. Nunca lo superé. Soy yo con mi carga’"
Alude a convertir en relato algo que se encuadra en las llamadas experiencias-límite. El escepticismo en torno a esa posibilidad no es nuevo; semejante objeción evoca una polémica que, en una dimensión históricamente más comprometida, se entabló en los últimos años de la Segunda contienda y en la posguerra, cuando intelectuales del Grupo de Frankfurt cuestionaron la posibilidad de ficcionalizar o ejercitar la poesía en torno a la Shoah. Bruno Bettelheim, deportado a Dachau en 1938 (antes de emigrar al año siguiente a los Estados Unidos) fue uno de los que dedicó varios estudios a lo que caracterizó como “experiencia extrema” padecida por las víctimas: las consecuencias de la humillación y la degradación psicológica y moral.
“¿Cómo pensar después de Auschwitz?”, cuestionaba Theodor Adorno desde la filosofía. Si bien por causas y en circunstancias proporcionalmente distintas, Sinno declara, a su vez, la futilidad de sus esfuerzos por dar un testimonio cabal de sus vivencias durante un sometimiento en condiciones de “encierro” obligado (la convivencia familiar). Quien lo padece, además, es un o una menor que debe guardar estricto (y culposo) silencio sobre lo que está ocurriendo.
¿Literatura como catarsis?
La presunta superación de traumas mediante la “confesión” literaria de lo padecido es un tópico en el que incursionan los entrevistadores que abordan a Sinno, al confrontar el relato de sus vivencias con el texto de Triste tigre. “A mí no me ocurre lo mismo que a Virginie Despentes [otra escritora invitada a ese mismo programa], para quien la literatura fue su tabla de salvación, según cuenta ella”, manifestó Sinno en su peculiar francés, matizado por un leve acento hispánico (vive en México con su hija y su compañero desde hace 18 años). “No pretendo que la literatura me salve –insistió–. Nunca lo superé. Soy yo con mi carga.”
En la literatura y las artes occidentales pueden rastrearse relatos de situaciones incestuosas más o menos afines, aunque no apoyadas en experiencias autobiográficas. Hitos en los que el tópico se insinúa con mayor o menor intensidad remiten a obras como Anna, soror..., de Marguerite Yourcenar, de 1935, o a resonantes piezas de la narrativa latinoamericana, como Pedro Páramo (1967), de Juan Rulfo; Crónica da casa assassinada (1959), del mineiro Lúcio Cardoso o La tía Julia y el escribidor (1975) de Mario Vargas Llosa. En la literatura francesa, en 1999 la narradora Christine Angot irrumpió, no sin cierto escándalo, con L’inceste, título a boca de jarro que, al parecer, deparaba experiencias de la autora, violada en el seno familiar a los 13 años; sin embargo la propia Angot sorprendió al aclarar que su proyecto no era una autobiografía sino “hacer visible lo más reprimido, lo más oculto de nuestra cultura: el incesto con la madre”.
"Distante de cualquier ficcionalización, Triste tigre se desenvuelve como un texto testimonial pero complejo, permeable a discursos de otra dimensión"
Pero en ese plano el caso más emblemático de la narrativa del último siglo y medio sigue siendo Lolita, la novela de Vladimir Nabokov que, más allá de su formidable construcción narrativa y del diseño de personajes, cifró parte de su vasta repercusión en los visos perversamente seductores de su narrador y su relación con una preadolescente, en quien se insinúa una supuesta precocidad en el manejo de su (presunta) sensualidad.
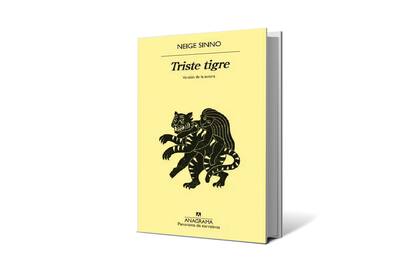
Como para revisar el malentendido literario que se generó en torno a esta novela y, de paso, aportar otra perspectiva del tópico del incesto que plantea el libro de Sinno, el conductor de La grande Librairie, Augustin Trapenard, rescató un documento inapelable: la entrevista que, en 1975, realizó el legendario Bernard Pivot –fallecido en mayo pasado– en su programa televisivo Apostrophes. El creador de Lolita, con un énfasis rayano en la indignación, sostuvo que la crítica, así como la adaptación cinematográfica de la novela (la primera, la de Stanley Kubrick, de 1962), habían “torcido” su concepción narrativa, al consolidar un hipotético arquetipo de niña sexy: “En la novela original –señaló– Dolores Haze es una niña de doce años (¡doce!), que se apoya en su padrastro con inocencia; no hay referencias a insinuaciones eróticas de parte de ella. Y Humbert-Humbert no es un ser conflictuado por la tentación de una púber: es lisa y llanamente un violador, algo que, por si fuera necesario, en el texto la propia niña se lo reprocha”.
Distante de cualquier ficcionalización –volvemos–, Triste tigre se desenvuelve como un texto testimonial pero complejo, permeable a discursos de otra dimensión. A los 47 años, Sinno entabla una mirada que incluye el “después” de la conmocionante peripecia secreta, una instancia acaso tan perturbadora como la primera, la del sometimiento inconfesable. Así, la revelación (tardía) de su condición de víctima condenó a su padrastro a la cárcel, con el consiguiente escándalo en el pueblo en el que vivían, el oprobio familiar y la reacción de una media hermana (hija del condenado), que reprochó a la futura escritora haberla privado de su padre durante un largo período de su juventud. Y, más allá, los interrogantes que la letra escrita formula acerca del “derecho al olvido”.
Sinno (autora también de una tesis sobre la literatura estadounidense contemporánea) entrecruza su denso testimonio con apreciaciones que rozan lo ontológico, como cuando apela a un texto de William Blake y lo asimila a sus propias demandas: “¿Es que mi violador y yo fuimos creados con la misma arcilla?”, se pregunta, parafraseando al poeta y pintor inglés: “Tigre, tigre […], / aquel que creó al cordero / ¿te ha hecho también a ti?”, reza el poema de Blake del que la escritora francesa extrajo la idea para el título de su obra. “Es un interrogante que he llevado durante toda mi vida, algo que ya tenía incorporado de niña, mientras me violaban”, dice.
La pregunta la acompañó durante los veinte años que siguieron, el tiempo que tardó en decidirse a testimoniarlo literariamente. Pero, como se señaló, sin expectativas de que las heridas lograran cerrarse: “Yo quise creer que el reino de la literatura –resume Sinno– me acogería como una más de los que allí encuentran refugio, pero ni siquiera a través del arte se puede emerger, victorioso, de la abyección”.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.