S.O.S. ANIMALES ARGENTINOS
Ballena franca austral, la resurrecciónLas cazamos hasta casi extinguirlas, pero se recuperaron y hoy enfrentan una nueva amenaza
Ilustración: Julia Rouaux
Texto: Nicolás Cassese
PUERTO PIRÁMIDES, Chubut.– Apoyado sobre una de las bandas del bote inflable, Mariano Sironi apunta con la ballesta y calibra el tiro. Se toma su tiempo. Los anteriores intentos fallaron y la tarde avanza. No quedan muchas oportunidades. “¡Vamos!”, celebra Sironi con gritos de alegría cuando comprueba que dio en el blanco. La imagen remite a un pasado trágico, cuando las ballenas francas australes estuvieron al borde de la extinción por la caza, pero esta vez el animal ni se inmuta. Es lógico: la flecha apenas se hundió en su lomo antes de rebotar y quedar flotando. Sironi la recoge del agua y nos exhibe la muestra obtenida: menos de cuatro centímetros de piel y grasa que les servirán al biólogo y al resto de los investigadores del Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), una organización que hace casi tres décadas estudia y protege a la especie, para saber su sexo, de qué se alimenta, si está estresada y su linaje, entre otras cuestiones. Es una tarde sin viento a finales del último septiembre y el Golfo Nuevo, una entrada de mar protegida por altos acantilados que las ballenas utilizan para aparearse, reproducirse y entrenar a sus crías, está repleto de estos curiosos animales. Duplas de ballenas y ballenatos se acercan y, sumergidas, nos ofrecen una perspectiva de su majestuoso volumen –pueden llegar a los 16 metros y pesar 50 toneladas– al pasar por debajo de nuestro bote. El mar es un espectáculo de ballenas que levantan la cola, saltan para caer con estruendo y anuncian su presencia con chorros de agua que se forman cuando expulsan aire por sus espiráculos. A lo lejos, se recorta la silueta de Puerto Madryn. La placidez de la escena contrasta con la violencia que hasta un siglo se ejerció sobre esta misma especie en todos los mares del mundo. La mansedumbre de la ballena franca austral, que hoy es la base de una próspera industria del avistaje, fue la causa de su casi extinción a manos de los balleneros. Pero logró sobrevivir y hoy la acechan nuevos peligros. Esta producción –que incluye un documental y un juego interactivo para niños– es la segunda de S.O.S. Animales Argentinos, una serie que se completa con capítulos sobre pumas, yaguaretés y nutrias gigantes.
 Mariano Sironi es un biólogo cordobés que desde hace décadas estudia ballenas
Mariano Sironi es un biólogo cordobés que desde hace décadas estudia ballenas“Las ballenas generan belleza en el mundo. Si no existieran, no habría obras de arte hermosas, como Moby Dick”, dice Sironi con el particular lenguaje entre científico y artista que, junto con su tonada cordobesa, lo hicieron famoso entre los ambientalistas. Con 55 años, Sironi es el director científico del ICB y vela por la salud de la ballena franca austral, una de las pocas historias de éxito en el ominoso presente de los animales salvajes. A contramano de la crisis que amenaza a múltiples especies –según la ONU, para 2050 una de cada cuatro podría extinguirse por la acción humana–, el de la ballena franca austral es un caso que genera esperanza. A partir de la prohibición de su caza, la población comenzó a recuperarse a una tasa del 7% anual, un número alto para animales que tienen apenas una cría cada tres años. Y esa recuperación no implicó ningún plan sofisticado de translocación de ejemplares, como sí se tuvo que hacer con el yaguareté y la nutria gigante, entre otras especies al borde de la desaparición. Bastó con que los humanos decidiéramos dejar de matarlas para que la propia naturaleza mostrara su enorme resiliencia: solas, las ballenas comenzaron a repoblar sus espacios naturales. En el Atlántico Sur, hoy hay unas 6000 ballenas francas australes. Esta expansión es la que explica las noticias recientes de avistajes en lugares como Mar del Plata o Necochea. Sin embargo, la recuperación de este símbolo natural comienza a mostrar señales de alarma. La tasa de crecimiento se ralentizó y hoy ronda el 4%. Además, en los golfos de Chubut hay una alta mortandad de crías. Desde el ICB trabajan para entender qué es lo que está pasando y exploran diferentes hipótesis.

 Mansas y juguetonas, las ballenas francas australes generan un próspero turismo de naturaleza en Península Valdés
Mansas y juguetonas, las ballenas francas australes generan un próspero turismo de naturaleza en Península Valdés“No puedo imaginarme que alguien cace una ballena, me parece atroz, pero también entiendo la historia y creo que como humanos hemos aprendido”, dice Nicolás Lewin en su oficina diaria: los acantilados de Península Valdés. Desde 2019, Lewin, un biólogo cordobés de 33 años, viene casi todos los días en la temporada de ballenas y, armado con café, una planilla y un dron, mira ballenas. La primavera ya se deja sentir por estos días. Lewin amaneció a las 4.30 porque quería ver un cometa, pero su horario habitual es las 5.30. “Ahí arranco a mirar ballenas hasta que el viento y la batería del dron me lo permiten”, cuenta. Sentado en una silla portátil al resguardo del Fiat Palio que le sirve de refugio en jornadas más hostiles, Lewin está feliz. “Es un sentimiento de amor”, dice sobre la relación que lo une con las ballenas. “Saber que estás trabajando con individuos y que los podés seguir a lo largo de su vida es hermoso, te encariñás. Son un símbolo de libertad, no conocen fronteras, unen el océano”, agrega. Su trabajo es estudiar la condición corporal de las ballenas para establecer su evolución y salud. Uno de los objetivos es entender la alta tasa de mortandad de crías. También les saca fotos para sumarlas a la base de datos en la que el ICB, junto a otras instituciones, ya tiene identificadas 4500 ballenas. El reconocimiento se realiza con las callosidades, grandes manchas de tejido que dibujan patrones originales en la cara de cada individuo.
La revancha de las reinas del mar




Caza
Desde el siglo XVII, se cazaron ballenas francas australes en las costas de Chubut. La población de la especie cayó de 58.000 individuos a apenas unas cientas.
Recuperación
En 1935 y ante el riesgo de desaparición de la especie, se prohibió la caza de las francas australes. De a poco la población se fue recuperando. Hoy hay unos 6000 individuos.
Rol ecosistémico
Las ballenas son bioindicadores: cambios en su población o en sus patrones de comportamiento pueden indicar problemas en la cadena alimenticia, o en la calidad del agua.
Nuevas amenazas
Las amenazas ahora son las gaviotas, que parasitan su lomo a picotazos, las redes de pesca y el calentamiento global, que disminuye el krill con el que se alimentan.
El método científico, sin embargo, no le impide a Lewin emocionarse con el escenario natural en el que trabaja. Lo mismo ocurre con Sironi, un investigador que viste sus palabras con pausas y emoción. Es como si ambos se hubieran mimetizado con su objeto de observación. Suele ocurrir. Así como los ambientalistas que estudian al yaguareté y al puma tienden a ser aguerridos y luchadores, parecidos a los felinos que protegen, los que velan por las ballenas tienen un ritmo más manso. Esta especie de contagio del comportamiento animal al humano que lo observa excede a los científicos. La contemplación de las ballenas en su hábitat genera una sensación de bienestar que se comprueba en los rostros plácidos de los turistas que se bajan de los barcos luego de admirarlas en la excursión más popular en el destino. No siempre fue así. Durante siglos, los hombres viajaban miles de kilómetros por la ballena franca austral, pero no para deslumbrarse con su belleza, sino para cazarla. El mismo nombre –ballena franca– surge de la forma en que los cazadores anglohablantes llamaban a la especie: “right whale”, una abreviación de “the right whale to catch”. La franca austral era “la ballena correcta para cazar” por ser lenta, mansa y voluminosa. Además, flota una vez muerta, lo que facilitaba el engorroso trabajo de procesarla para llenar barriles con su grasa, uno de los tantos usos industriales que se le daba. Luego de explotar el Mar del Norte, balleneros de Portugal, España, Francia, Estados Unidos e Inglaterra, entre otros países, llegaron a esta zona para explotarla. Los golfos de Chubut se convirtieron en un coto de caza y, a mediados del siglo XVIII, la industria estaba en auge. Más conectada con las potencias europeas que con el poder político de Buenos Aires, la zona, que incluía las islas Malvinas y el sur de Chile, era un hervidero de barcos tripulados por marineros de todo el mundo que abastecían un comercio carente de control y globalizado. “Cazaban ballenas y luego completaban la carga con lo que encontraban: pieles de lobos marinos y aceite de elefantes marinos, entre otras cosas”, explica Sofía Haller, una historiadora que publicó Balleneros, loberos y guaneros en Patagonia y Malvinas, un libro que reconstruye el intenso tráfico marino que el Atlántico Sur tuvo en esos años
El principal producto por el que cazaban las ballenas era su grasa, con la que elaboraban aceite que servía para iluminar, calefaccionar y cocinar. Pero aprovechaban todo el animal: comían su carne y utilizaban las barbas (láminas de queratina que cuelgan de su labio superior y sirven para filtrar el alimento) para productos que hoy se hacen de plástico, desde las ballenitas que endurecían los cuellos de las camisas (de ahí su nombre) hasta los corsés que usaban las mujeres. Incluso los huesos molidos servían de fertilizante. Era un trabajo duro. Los barcos viajaban cientos de kilómetros por mares tormentosos y helados. Los primeros balleneros perseguían su presa en pequeños botes desde donde les lanzaban arpones manuales. Una vez muertas, remolcaban las ballenas hasta la costa para derretir su grasa en gigantescas ollas. Hacia 1870 se empezaron a usar arpones explosivos y barcos más rápidos. Ya a inicios del siglo XX, los buques balleneros comenzaron a procesar el animal a bordo. Todos estos avances hicieron más eficiente el trabajo, pero la explotación intensiva y sin control diezmó el recurso y cada vez era más difícil y costoso encontrar ballenas. En 1935 la ballena franca austral recibió protección internacional contra la caza y comenzó su lenta recuperación.
Para lograr una estimación de cuántas ballenas francas australes había en el Atlántico Sur antes de su masacre, un grupo de investigadores hizo un trabajo de reconstrucción histórica, hurgando en las bitácoras de los barcos balleneros del siglo XVIII y XIX. “Los balleneros registraban la cantidad de barriles de aceite que cargaban y con eso calculamos la cantidad de ballenas que cazaron”, afirma Mariano Coscarella, un biólogo que participó del estudio. Según ese trabajo académico, entre el siglo XVIII y mediados del XIX, los balleneros cazaron unas 150.000 ballenas francas australes. Eso hizo que, para 1920, la población original de unos 58.000 individuos se hubiera reducido a unos 300. La pequeña población se fue recuperando en lo que Coscarella considera un “hito” en la historia del ambientalismo. “Nos permite tener una cierta esperanza en el trabajo de conservación. Demuestra que cuando todos nos ponemos de acuerdo, incluso sin hacer más que dejar de matar especies, la naturaleza tiene capacidad de recuperación”, señala.
Características de la ballena franca austral
EUBALAENA AUSTRALIS
Ese panorama es el que encontró Roger Payne en 1970, cuando llegó por primera vez a la zona de Península Valdés. Payne, un biólogo estadounidense que murió en 2023, a los 88 años, es un prócer entre los ambientalistas. Se hizo famoso a finales de los 60, cuando viajó a Bermuda y, con la ayuda de un ingeniero de la Armada que monitoreaba el tráfico de submarinos soviéticos, grabó los sonidos que emitían las ballenas y descubrió patrones de ritmo y melodía que los convertían en canciones. Editó un disco –Canciones de la ballena jorobada– que fue un inesperado éxito comercial y, además, empujó las campañas de conservación de las ballenas, que seguían amenazadas. Difundir esta capacidad de canto sirvió para conmover al público y generó empatía con el animal. Es el mismo principio detrás de la campaña actual de ICB, que ofrece colaborar con dinero a cambio de adoptar una ballena específica, con un nombre que la identifica. Al descubrir que las ballenas francas australes tienen un patrón de callosidades que funciona como su huella dactilar, Payne también fue clave en el sistema de identificación de individuos. Península Valdés, con sus golfos repletos de ballenas y sus acantilados desde donde observarlas, fue central en estas investigaciones. “Es el mejor lugar en el mundo. Aquí hay muchas ballenas, están muy cerca de la costa y se las puede ver desde los acantilados sin necesidad de meterse en el agua con un bote y molestarlas”, le dijo

 Mariano Sironi y el Instituto de Conservación de Ballenas utilizan la zona de Península Valdés para estudiar a la especie
Mariano Sironi y el Instituto de Conservación de Ballenas utilizan la zona de Península Valdés para estudiar a la especieEl ICB continúa con su legado y sigue ampliando el catálogo de ballenas identificadas. En sus inicios lo hacían con observaciones desde los acantilados o vuelos en avioneta. Hoy, el trabajo se facilitó gracias a los drones. Además, junto a otras instituciones, insertaron transmisores satelitales en más de 100 ballenas, lo que permitió seguir su impresionante derrotero marítimo casi en tiempo real desde la página Siguiendoballlenas. Otro de los programas que desarrolla el ICB en los golfos de Chubut son las biopsias, capturas y análisis de muestras de piel y grasa de ballenas, que se obtienen utilizando ballestas. Con 21 tiros acertados, Camila Muñoz Moreda tiene el récord de biopsias en un día. “Estas muestras –explica la bióloga– tienen un gran valor. Nos permiten saber el sexo y obtener registros de hormonas indicadoras de estrés y reproductivas. También podemos averiguar en qué área y de qué se alimentó el individuo”. Los esfuerzos ahora están centrados en entender la alta tasa de mortalidad de crías que se registra en la zona, la más alta de todas las poblaciones de ballenas francas. Por temporada, pueden aparecer hasta 100 ballenatos muertos en la costa. Según el biólogo Marcelo Bertellotti, el problema se relaciona con el auge de la industria pesquera y el mal manejo de sus descartes, que muchas veces se depositan en el mar, o en basurales a cielo abierto, lo que redundó en un aumento de la población de gaviotas. Las aves aprendieron a alimentarse directamente de la piel y de la grasa de las ballenas y este comportamiento parasitario se produce cuando los animales se asoman a la superficie para respirar. Aunque el 98% de las ballenas francas de Península Valdés tienen marcas de ataques, las gaviotas afectan de manera más violenta a las crías, que, a diferencia de los animales adultos, aún no adaptaron sus hábitos de respiración para evitarlas. Mientras los ballenatos emergen horizontales y exponen su lomo a las aves, las madres lo hacen de manera oblicua. Hace una década, el gobierno de Chubut decidió eliminar a las gaviotas que parasitaban ballenas y contrataron escopeteros que les disparaban. Mataron unas 4500 gaviotas, pero el problema no se solucionó. “Tuvo un efecto absolutamente local y temporal. Cuando se dejó de hacer todo volvió a como era antes. La única solución es seguir alentando el manejo responsable de los residuos”, dice Bertellotti.

 Macarena Agrelo y Nicolás Lewin son investigadores del Instituto de Conservación de Ballenas
Macarena Agrelo y Nicolás Lewin son investigadores del Instituto de Conservación de BallenasDesde los altos acantilados del Golfo Nuevo y con una vista privilegiada del espectáculo marino, Macarena Agrelo se pasa horas observando y documentando el fenómeno. Además de hacer ciencia, Macarena la pasa bien. “Es algo hermoso”, expresa la investigadora del ICB sobre su trabajo de monitoreo. Con prismáticos y una planilla, sigue a duplas de ballenas y cría durante largos lapsos y anota la frecuencia de los ataques de gaviotas. Mientras realiza ese trabajo técnico, puede contemplarlas y emocionarse. “Ellas no se enteran de que nosotros estamos acá y vemos los momentos más íntimos con sus crías. Como cuando la madre se pone panza arriba y la cría se le sube al lomo”, señala. Como madre reciente –el año pasado hizo este mismo trabajo embarazada–, Macarena disfruta su privilegio de testigo oculta de esa interacción. Sironi tiene un par de ballenas a las que les tomó un aprecio especial. A una que bautizó Hueso, por ejemplo, la conoció en 1999, el año de su nacimiento, y la volvió a ver en varias temporadas. Es una ballena muy activa, que salta y mueve la cola. En 2006, una cría movediza le llamó la atención. Al enfocarla con los binoculares, se dio cuenta de que la madre que la acompañaba era Hueso. Y el 24 de septiembre del año pasado, mientras estaba embarcado haciendo biopsias, la volvió a ver. “La conozco desde que nació, estoy muy emocionado”, dice en un video casero grabado con la ballena a escasos metros. A otra, Mochita, la vio 13 veces en una temporada. Y una de esas observaciones duró seis horas.
Distribución de la especie en el territorio
Sironi nació en Córdoba y conoció el mar a los seis años, en un viaje que hizo con su familia a Santa Teresa, en el norte de Uruguay. Tiene muy presente el enamoramiento automático que se gestó en el instante en que lo vio por primera vez. “Habíamos armado el campamento, subí unas dunas y me asomé a esa maravilla azul, inmensa y plana. Quedé fascinado y enseguida pensé que bajo su superficie debían estar pasando cosas maravillosas”, recuerda. Un menú de libros de aventuras y documentales de Jacques Cousteau alimentaron la curiosidad que lo llevó a estudiar biología en la Universidad Nacional de Córdoba. En la primavera de su primer año en la universidad viajó con otros 80 estudiantes a Península Valdés y, mientras caminaban por la playa, sintió un estruendo. Al rato, otro. Intrigado, miró al mar y vio a dos ballenas saltando. –Me acuerdo de que ahí mismo sentí algo: “Yo quiero pasarme el resto de mi vida observando ballenas”, pensé. Y hace 30 años que lo hago. –¿Por qué? ¿Qué te genera mirar ballenas? –Es la fascinación por el mar. Y, para mí, las ballenas son la esencia del mar.
Para apoyar el trabajo del ICB sumate a su programa de adopción de ballenas.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
¿Por qué el mar es salado si se alimenta mayormente de ríos de agua dulce?La respuesta a esta pregunta invita a explorar los complejos procesos naturales que dieron forma a nuestro planeta durante millones de años
 El agua dulce que llega al océano no está completamente libre de sales y minerales (Foto de carácter ilustrativo
El agua dulce que llega al océano no está completamente libre de sales y minerales (Foto de carácter ilustrativoAsimple vista, podría parecer extraño, especialmente cuando consideramos que el agua que fluye hacia el océano proviene de ríos y arroyos, que son de agua dulce. La respuesta a esta pregunta nos lleva a explorar los complejos procesos naturales que dieron forma a nuestro planeta durante millones de años.
El agua dulce que llega al océano no está completamente libre de sales y minerales. Estos se disuelven desde las rocas en tierra firme, un proceso que comienza con la lluvia, que contiene pequeñas cantidades de dióxido de carbono del aire, lo que la convierte en un ácido débil. Cuando esta lluvia cae sobre las rocas, el ácido disuelve pequeñas partículas de minerales y sales. Estas se transportan por los ríos y arroyos, llevándolas finalmente al océano.
Sin embargo, no notamos sabor a sal en los ríos, arroyos y lagos. Esto se debe a que el agua dulce, al ser constantemente renovada por la lluvia, diluye las cantidades de sales disueltas. El volumen de agua dulce es mucho mayor que el de los minerales disueltos.
Cuando el agua dulce de los ríos desemboca en el océano, lleva consigo estos minerales. Pero el océano, a diferencia de los lagos y ríos, es un sistema acumulativo. La sal y los minerales no se eliminan fácilmente, se fueron acumulando con el tiempo. Además, hay otro proceso fundamental que añade minerales al océano: los respiraderos hidrotermales en el fondo marino.
Fumarolas y volcanes
En las profundidades, el agua se filtra a través de grietas en la corteza terrestre, donde es calentada por el magma subterráneo. El agua caliente (puede alcanzar los 400 ºC) actúa sobre las rocas, disolviendo sales y minerales de manera similar al azúcar en un vaso de leche caliente.
 En las profundidades, el agua se filtra a través de grietas en la corteza terrestre, donde es calentada por el magma subterráneo
En las profundidades, el agua se filtra a través de grietas en la corteza terrestre, donde es calentada por el magma subterráneoEsta mezcla enriquecida en minerales se libera de nuevo al océano a través de los respiraderos, añadiendo aún más componentes disueltos al agua marina. Los volcanes submarinos también juegan un papel importante en la salinidad oceánica. Durante las erupciones, liberan una mezcla de minerales y gases disueltos que enriquecen el agua de mar con una variedad de iones.
Una molécula perfecta
El ion sodio (Na) y el ion cloruro (Cl) son los dos iones más abundantes en el agua del mar: juntos representan aproximadamente el 85% de todas las sales disueltas en el océano. Su combinación forma el cloruro de sodio (NaCl), o sal común. Además de ser los principales contribuyentes a la salinidad del océano, estos iones ayudan a regular propiedades esenciales del mar, como la densidad y la conductividad.
Una característica interesante es que la relación entre sodio y cloruro en el agua de mar se mantiene aproximadamente constante en una proporción de 1:1, lo que la hace única en comparación con otros iones. En promedio, el mar contiene alrededor de un 3,5% de sal, lo que significa que cada litro de agua del océano contiene aproximadamente 35 gramos de sal. También hay algo de oro, pero en cantidades tan bajas que su explotación no es rentable.
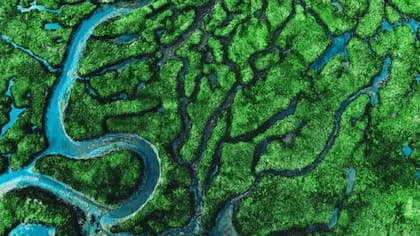 El agua dulce de los ríos que llega al océano no está completamente libre de sales y minerales
El agua dulce de los ríos que llega al océano no está completamente libre de sales y mineralesPor otra parte, la salinidad del mar no es uniforme en todo el planeta. Tiende a ser más baja cerca del ecuador y en los polos, donde hay más precipitación y derretimiento de hielo, respectivamente, lo que diluye la sal.
Mientras, en áreas de latitudes medias, donde la evaporación es mayor, la salinidad tiende a aumentar. Un exponente extremo es el mar Mediterráneo, que es más salado que el océano Atlántico debido a la fuerte evaporación y al limitado aporte de agua dulce.
Lagos salados
Los lagos salados, como el Mono en California o el mar Caspio en Asia, tienen una salinidad aún mayor que la del océano. Están ubicados en regiones áridas donde el aporte de agua dulce es limitado y la evaporación, alta. Como resultado, las sales se concentran cada vez más.
Un ejemplo extraordinario es el mar Muerto, situado entre Jordania e Israel. Se trata de un lago salado con uno de los niveles de salinidad más altos del mundo: unos 340 gramos de sal por litro, casi diez veces más que el océano. En estos lugares, la acumulación de sales es un proceso constante y, con el tiempo, el nivel de sal sigue aumentando.
Océanos antiguos, no tan salados
En los océanos primitivos, probablemente la salinidad era mucho menor. Hace miles de millones de años, cuando la Tierra estaba cubierta por grandes océanos jóvenes, las lluvias comenzaron a caer y a erosionar las rocas de los continentes recién formados. Estos minerales fueron transportados al mar, iniciando el proceso de acumulación.
Actualmente, los científicos estiman que los ríos y arroyos de todo el mundo transportan aproximadamente cuatro mil millones de toneladas de sales disueltas al océano cada año. Solo los ríos de Estados Unidos aportan unos 225 millones de toneladas de sólidos disueltos y 513 millones de toneladas de sedimentos suspendidos al año.
 Se estima que los ríos y arroyos de todo el mundo transportan aproximadamente cuatro mil millones de toneladas de sales disueltas al océano cada año
Se estima que los ríos y arroyos de todo el mundo transportan aproximadamente cuatro mil millones de toneladas de sales disueltas al océano cada añoEquilibro dinámico
A pesar de esta enorme cantidad, el nivel de salinidad del océano permaneció relativamente constante durante los últimos 200 millones de años. ¿Cómo es posible? El océano ha alcanzado un equilibrio dinámico. La cantidad de sal que entra es igual a la cantidad que se retira.
Parte de las sales disueltas se precipitan y se depositan como sedimentos en el fondo marino, formando nuevos minerales. Este proceso, junto con la absorción de minerales por los organismos marinos, ayuda a mantener el nivel de salinidad estable.
 El océano ha alcanzado un equilibrio dinámico. La cantidad de sal que entra es igual a la cantidad que se retira
El océano ha alcanzado un equilibrio dinámico. La cantidad de sal que entra es igual a la cantidad que se retiraEn otras palabras, aunque los ríos y los respiraderos hidrotermales siguen añadiendo sales al océano, una cantidad similar de estas sales se elimina mediante la precipitación y otros procesos naturales.
La próxima vez que te sumerjas en el océano y sientas el sabor salado en tus labios, recordá que estás experimentando el resultado de miles de millones de años de procesos geológicos y químicos. La salinidad del mar es una evidencia tangible de la interacción continua entre la atmósfera, la tierra y el océano, un equilibrio que fue esencial para la vida tal como la conocemos.
*Por Antonio Figueras Huerta / profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC), España.