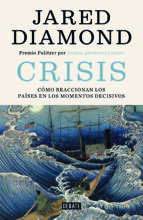Contradicciones en la sala de terapia intensiva
Durante su gira europea el presidente Alberto Fernández sostuvo que "la Argentina está en terapia intensiva", en un diagnóstico que se ajusta más a la realidad que otros formulados antes y después de las elecciones, como la apocalíptica "tierra arrasada" (incluso llevada al cine por el actual ministro de Cultura) o el más reciente "crisis de 2001 por goteo" que presagiaría un final de alto riesgo. Ciertamente, la herencia socioeconómica que Alberto F. recibió el 10 de diciembre no es para nada envidiable, como tampoco había sido la que Mauricio Macri enfrentó cuatro años antes e inexplicablemente optó por desdramatizar con su apuesta al endeudamiento externo, cuyo fracaso hizo que el remedio resultara peor que la enfermedad.

Pero excepto en casos terminales, un país -al igual que un enfermo en terapia intensiva- tiene chances de recuperarse si cuenta con resto físico, el equipo médico actúa correcta y coordinadamente y el paciente colabora con el tratamiento adecuado. En esta analogía, el problema es que a dos meses del arranque del nuevo gobierno la perspectiva de salir adelante todavía está por verse, porque dentro de la misma sala comienzan a aparecer contradicciones políticas, improvisaciones y señales de mala praxis que deterioran la confianza, especialmente sobre la reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera.
Axel Kicillof fue protagonista de otro costoso ensayo de prueba y error con el vencimiento del bono BP21 (por US$275 millones), que finalmente terminó pagando sobre el filo del plazo para no caer en un prematuro default. Esta decisión fue atinada, pero tardía y sinuosa. Dos semanas antes podría haber sido interpretada como un gesto de buena voluntad para encarar la reestructuración de la deuda bonaerense, anunciada ahora como contrapartida necesaria. Pero la estrategia seguida después de haber declarado oficialmente la imposibilidad de hacer frente a esa obligación (con sucesivas prórrogas y ofertas de pago parcial rechazadas) provocó una división entre los acreedores privados que debilita su posición negociadora. También salpica al ministro Martín Guzmán, que en su momento afirmó que esa fallida postergación voluntaria hasta el 1° de mayo era una estrategia coordinada con el gobernador bonaerense.
El Gobierno debió mostrar así una carta que tenía reservada: evitar cualquier cesación de pagos antes de mediados de marzo, cuando dará a conocer su propuesta de reestructuración de la deuda mediante un canje de bonos a más largo plazo, con tres o cuatro años de gracia y probable quita de capital no inferior a 15%.
Como la alternativa a un acuerdo es el default, que perjudicaría tanto a la Argentina como a los grandes fondos de inversión internacionales, el propio Alberto F. intervino desde París con dos aclaraciones para no descartar una negociación menos amigable. Por un lado, dijo que sería difícil seguir "la lógica del gobernador" (pagar en término los futuros vencimientos). Por otro, que no está dispuesto "a emitir dinero a lo loco y menos para pagarles a los acreedores", en una implícita alusión al vencimiento del Bono Dual (AF20) del próximo jueves, cuya oferta de canje en un plazo muy reducido obtuvo esta semana una baja adhesión (10%). Este resultado obligó al Ministerio de Economía a licitar el lunes tres series bonos ajustables en pesos que se liquidarán cuatro días después. De lo contrario, el Banco Central debía emitir $100.000 millones que ejercerían presión sobre el mercado y la brecha cambiaria.
El zigzag bonaerense aportó incertidumbre en el momento menos oportuno. Más que nada porque coincidió con la gira del Presidente por el Vaticano, Roma, Berlín, Madrid y París, donde cosechó apoyos morales a la propuesta de "crecer para poder pagar" en un abanico que abarcó desde el papa Francisco hasta Angela Merkel. También con la sanción en el Senado (con 65 votos) de la ley de sostenibilidad de la deuda, cuyos lineamientos se extenderán a las provincias. El broche surgió desde Washington con el ofrecimiento de Donald Trump a colaborar con Fernández en las gestiones ante el Fondo Monetario Internacional para negociar la extensión de plazos de la deuda con el organismo.
La hoja de ruta con el FMI fue delineada por Guzmán en Roma con la nueva directora gerente del organismo, la búlgara Kristalina Georgieva, con quien además compartió un seminario económico sobre "nuevas formas de solidaridad" en el Vaticano. Allí el ministro no se privó de reclamar a los países centrales del Club de París una reducción de la tasa de interés de 9% para la deuda argentina de 2020 y 2021, que consideró insostenible pese a que había sido negociada por Kicillof cuando fue titular del Palacio de Hacienda.
Con el Fondo la perspectiva es diferente porque la tasa es mucho más baja (4%) pero resultan insostenibles los vencimientos de capital, que se concentran entre 2021 y 2023, suman US$44.000 millones y estatutariamente el organismo no admite quitas. Para dar una idea de magnitud, esa cifra equivale a 2,75 veces el superávit comercial récord de la Argentina en 2019 (US$ 16.000 millones). De ahí que se descuente que la negociación de mayores plazos será a cambio de un programa fiscal y monetario plurianual, basado en un esfuerzo compartido con los acreedores privados (quita de capital) para asegurar la sostenibilidad de la deuda en los próximos años. La primera misión técnica del FMI para revisar las proyecciones macroeconómicas llegará la próxima semana a Buenos Aires, donde podrá advertir en vivo y en directo la división política dentro del oficialismo. Tanto la CTA conducida por Hugo Yasky, como la CTEP de Juan Grabois junto con otras organizaciones sociales, ya preparan una consabida marcha de repudio.
Paralelamente, el acuerdo salarial firmado por el gremio de Camioneros de Hugo Moyano con las cámaras empresarias -16,5% en febrero y 10% en abril-, que completará un aumento de 49,5% anual en junio, fue a contramano de la intención oficial de privilegiar los ajustes de suma fija para desindexar la economía. También descoloca la decisión presidencial de postergar el alza de precios de los combustibles, al igual que el impuesto específico por otro mes, para no realimentar la inflación. No deja de ser llamativo, porque la federación que agrupa a los transportistas de cargas (Faddeac) difunde mensualmente minuciosos datos sobre los crecientes costos del sector y ahora contribuye a elevarlos con un probable traslado a fletes para evitar potenciales conflictos sindicales.
Más suerte en este sentido tuvo el gobernador Kicillof al contar con la comprensión de Roberto Baradel (Ctera) cuando postergó el pago del último tramo de la paritaria docente debido al imprevisto gasto de atender el bono BP21. Tal vez haya influido que la pareja del combativo dirigente sindical haya pasado a ser funcionaria bonaerense. Aun así, parece un dato menor en comparación con el retorno a la Aduana de Ricardo Echegaray (procesado por el fraude fiscal de Oil Combustibles y por el caso Ciccone) y la designación de Aníbal Fernández como interventor en Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), una empresa que hasta 2015 fue fuente de corrupción y cuya viabilidad debería ser urgentemente revisada. En cambio, el Gobierno suspendió por seis meses la reglamentación de la ley de economía del conocimiento, una de las pocas políticas de Estado que rigen desde 2004 (cuando el Congreso sancionó la ley de software), para un sector que genera 420.000 empleos y exportaciones superiores a US$6000 millones anuales (el doble del récord de ventas externas de carnes en 2019).
En esta semana plagada de señales contradictorias, la única certeza es que la terapia de emergencia es sinónimo de mayor presión impositiva aunque no contribuya a reactivar la economía. La AFIP acaba de demostrarlo ayer al disponer el pago a cuenta de Bienes Personales antes del 1° de abril, con una escala del 0,1% al 0,5% para quienes tienen activos fuera del país y forzarlos a repatriar el 5% que les permite quedar eximidos de la duplicación (hasta 2,25%) de la alícuota. Si bien días atrás se amplió el menú de opciones al depósito en dólares hasta fin de año (como invertir en fondos comunes o fideicomisos por el mismo plazo) todavía no fueron reglamentadas. Y la posibilidad de canalizarlos a través del mercado cambiario oficial choca con la brecha del 28/45% que separa al dólar oficial de sus cotizaciones alternativas.
N. O S