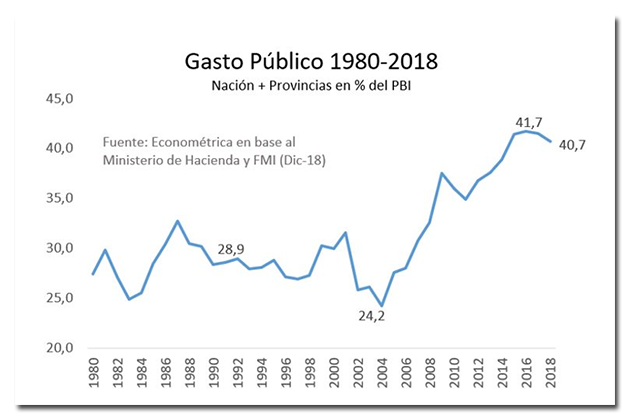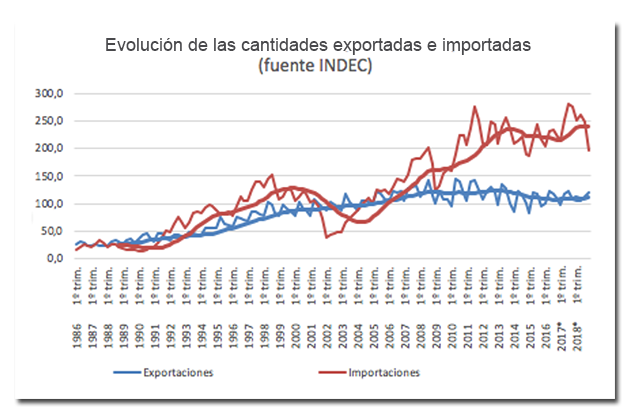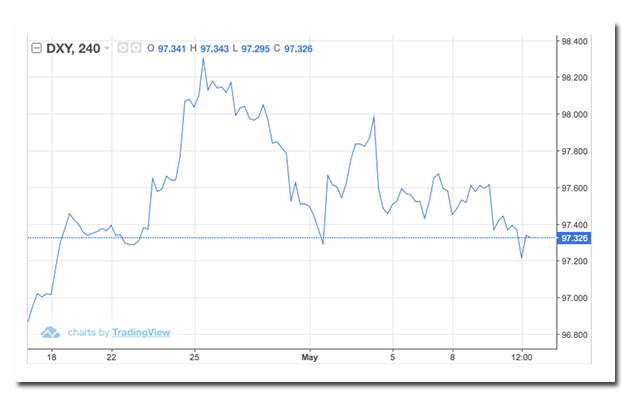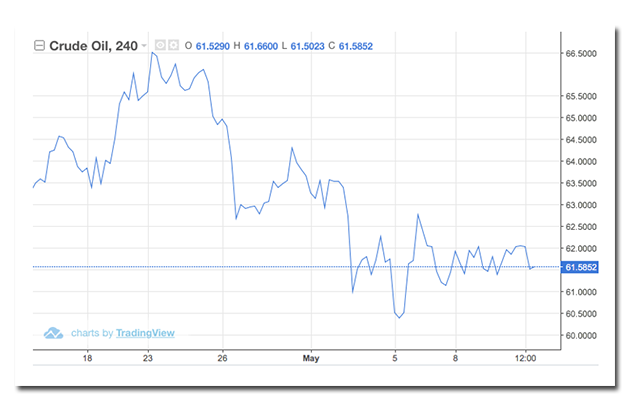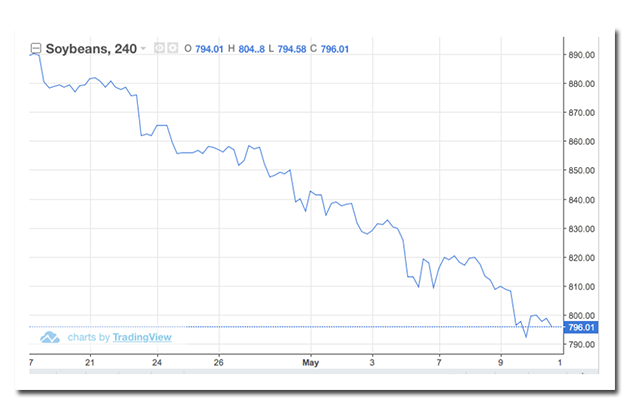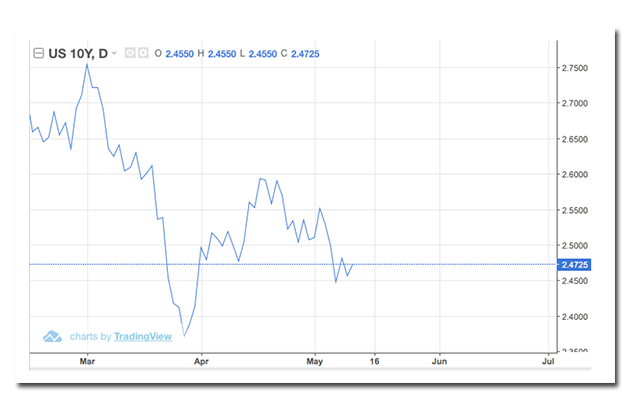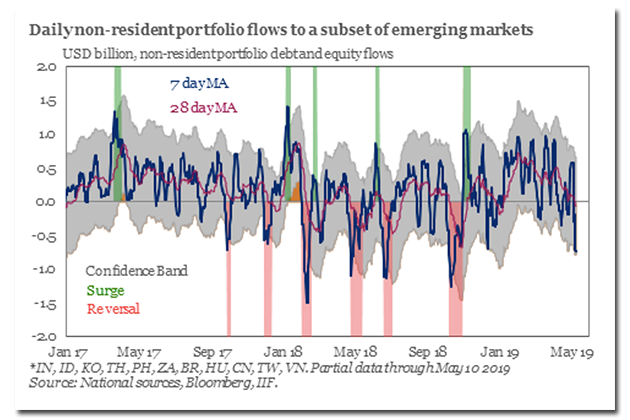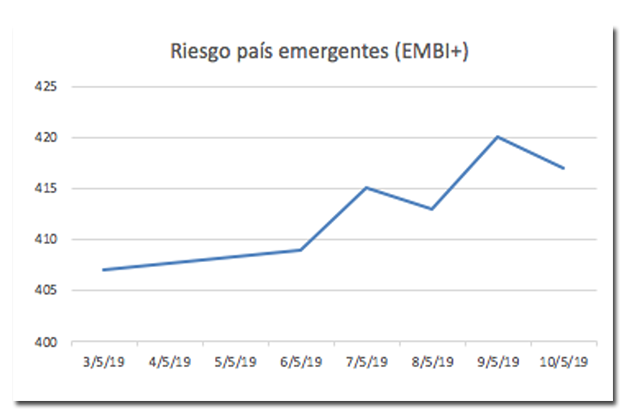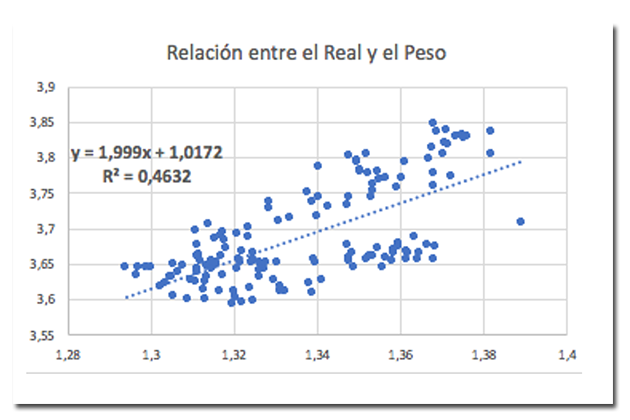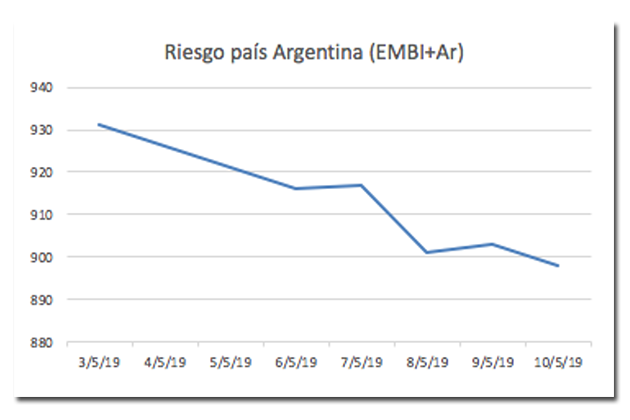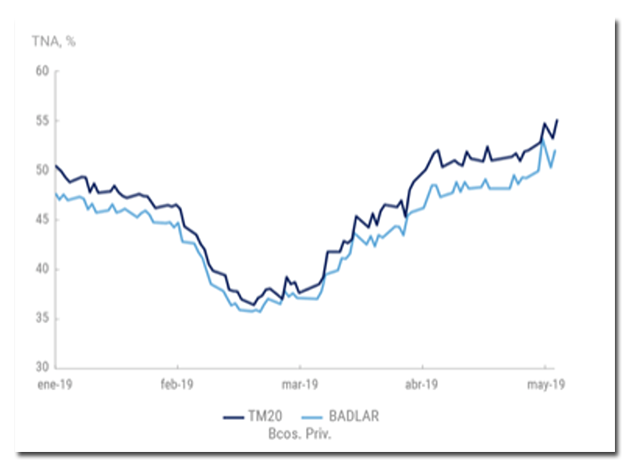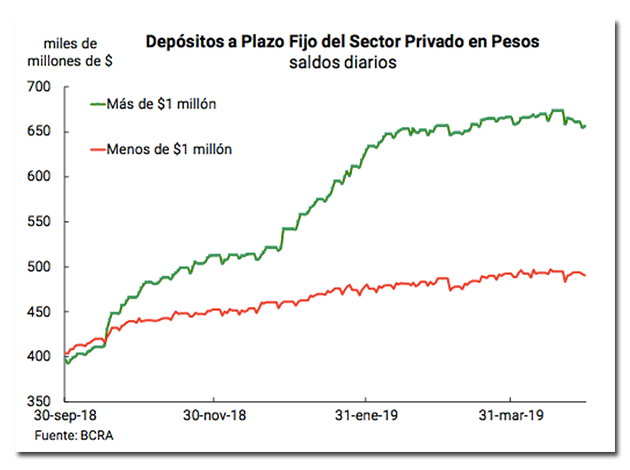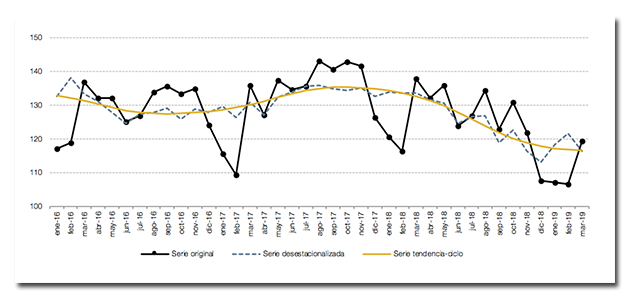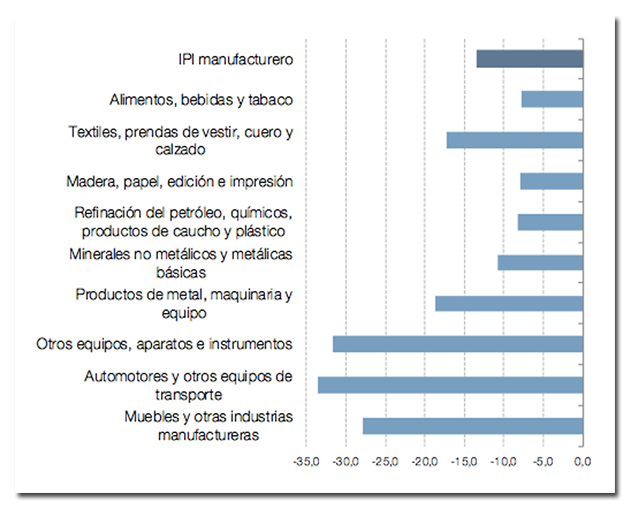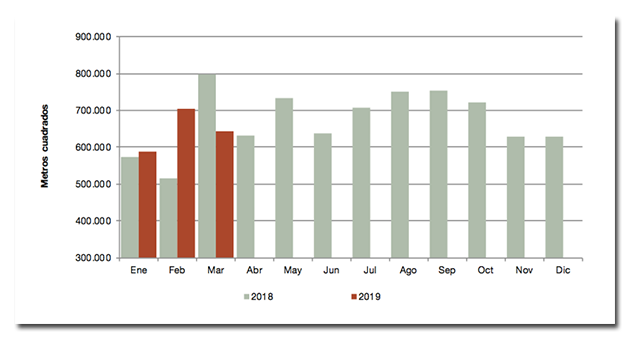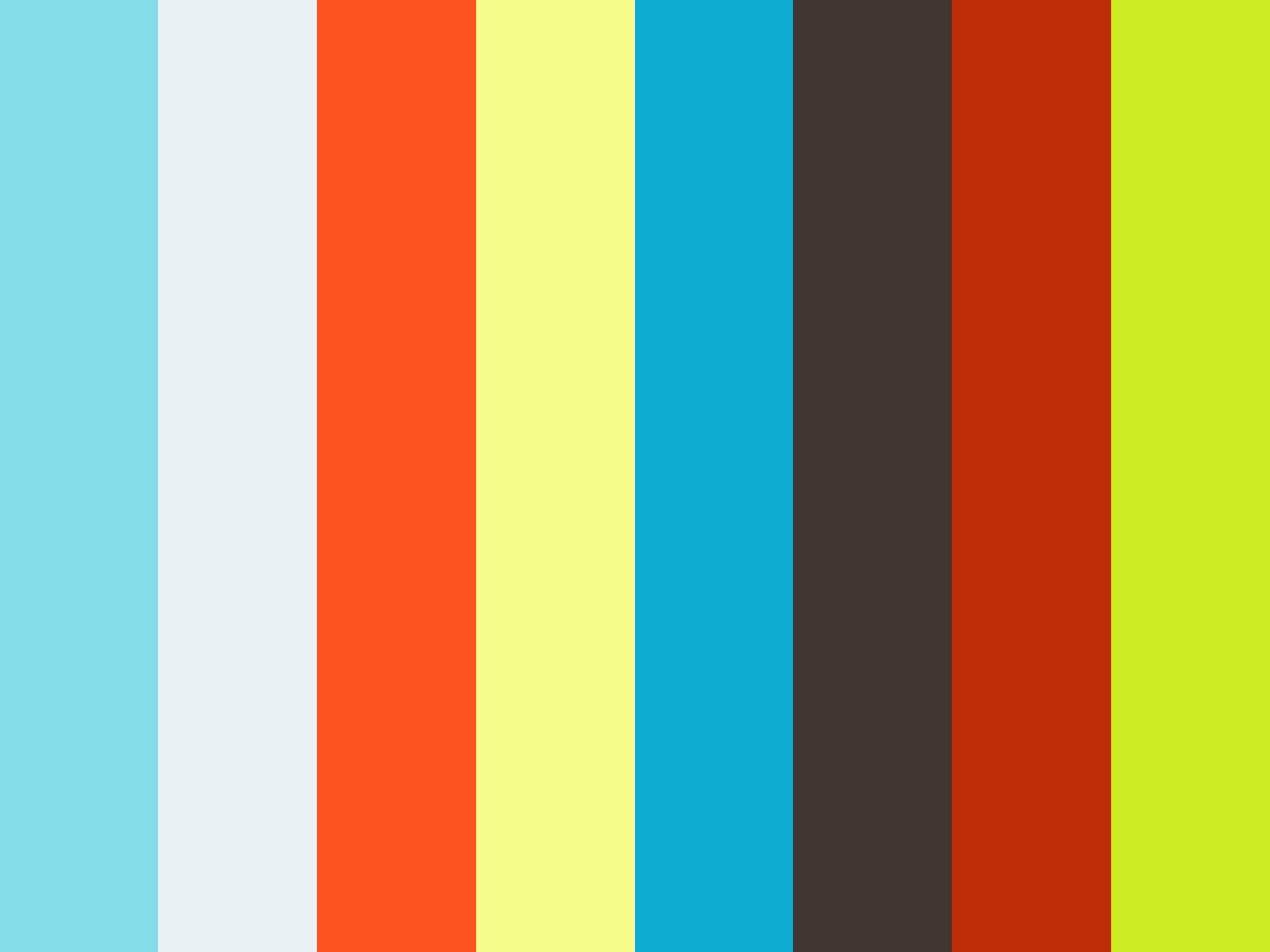Decisiones sesgadas por los números que deja el Covid

Martín Tetaz
¿ C uál es la probabilidad de contagiarse y morir de Covid en lo que queda del año? Si las personas fueran como el homo economicus que describen los libros de texto de microeconomía, esa debiera ser la pregunta clave, el insumo principal para tomar una decisión informada en el costo y beneficio esperado de salir a la calle, juntarse con amigos o viajar en el transporte público. Ni hablar si el que tiene que decidir el curso de acción es un funcionario en cuyas manos está la gestión de la pandemia.
Sin embargo, no es posible saber cuántas personas se van a contagiar en los próximos meses y ni siquiera ese es el dato relevante. En primer lugar, porque la tasa de mortalidad del virus es muy distinta según la edad (0,06% para los que tienen veintipocos, pero 16% para los que transitan la octava década de vida). En segundo lugar, porque la probabilidad de contagio es diferente según dónde vivamos, qué actividad hagamos y cuánto nos cuidemos nosotros y aquellos con los que compartimos espacios.
De todos modos, como explica el Nobel de Economía Daniel Kahneman, la gente rara vez procesa cognitivamente probabilidades, sino que usamos reglas heurísticas para estimarlas de manera subjetiva. Ese atajo distorsiona nuestra consideración del riesgo y el beneficio porque caemos presa del sesgo de disponibilidad que nos hace pensar que es mucho mas probable que ocurra un evento que nos resulta fácil representar mentalmente, a partir de su similitud con algún caso con el que estemos familiarizados o por su aparición en los medios.
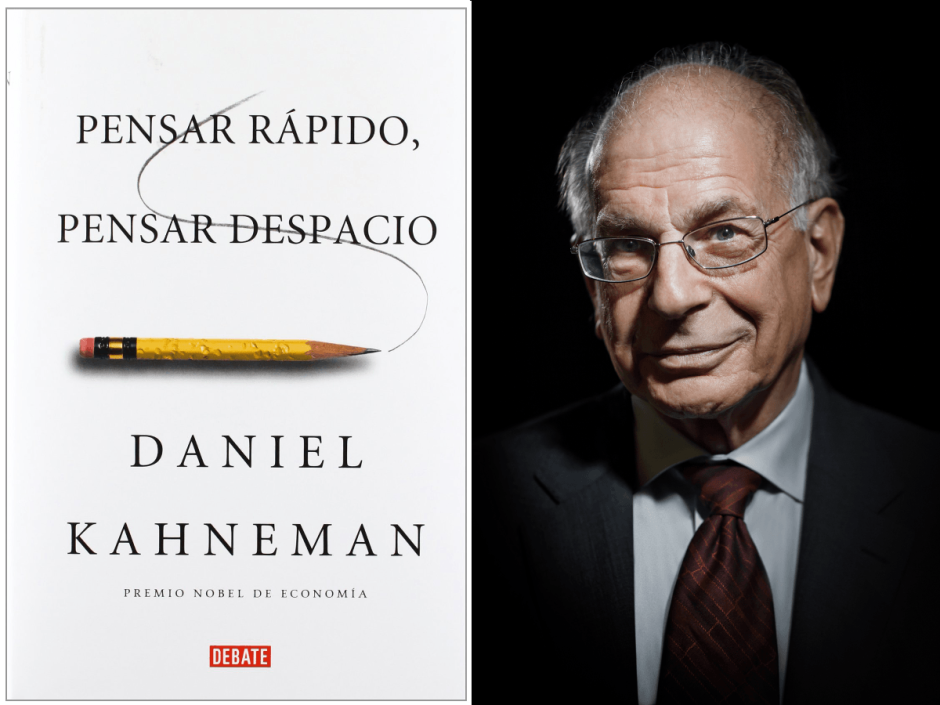
Por ejemplo, de acuerdo con los datos de la consultora especializada en aviación To70, en 2019 hubo solo 257 fallecimientos debido a accidentes de aviación aunque se vendieron 4543 millones de pasajes. De modo que murió 1 cada 17,6 millones de pasajeros transportados, lo que arroja una probabilidad cinco veces mas baja que la de sacar el Loto. Sin embargo, mucha gente piensa que el riesgo es mas grande porque le resulta fácil imaginar un accidente gracias a las películas o a la cobertura que los medios hacen de catástrofes como la del vuelo de Malaysia Airlines que desapareció de los radares el 8 de marzo de 2014.
Por esta misma razón tendemos a negar las probabilidades, y aunque la chance de morir en un accidente aéreo es tres veces mas baja que en los noventa, no nos sentimos el triple de seguros. El profesor George Loewenstein, de Carnegie Mellon University, va incluso más lejos y sostiene que muchas de nuestras decisiones en contextos de riesgo son tomadas sin que medie ningún proceso cognitivo en absoluto, sino solo a partir de reacciones emocionales que guían nuestros actos eclipsando al homo economicus calculador.

Se supone que las máximas autoridades que deciden las políticas públicas deberían blindarse de estos sesgos y adoptar una perspectiva basada en la ciencia y apoyada en los datos. Sin embargo, como observa Cass Sustein, coautor de Nudge (el libro de economía del comportamiento mas influyente del mundo), la clase política también sobre reacciona a los “miedos terribles” negando las probabilidades a la hora de tomar sus decisiones, lo que los lleva a exagerar las medidas preventivas y los recursos que gastan para reducir esos riesgos sobre dimensionados.

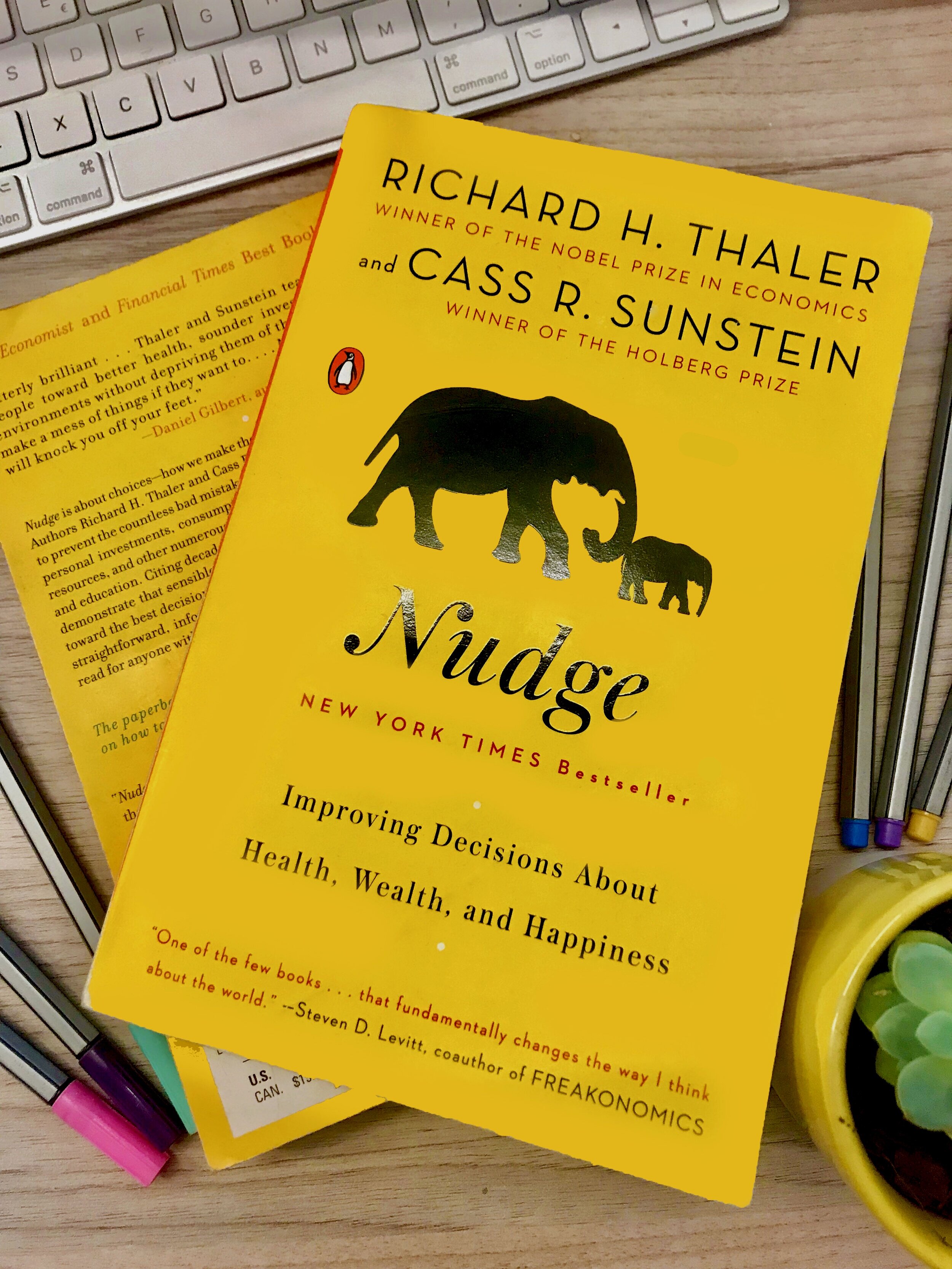
Un ejemplo de manual
Por primera vez en la historia de la humanidad, el mundo entero hibernó por el temor a una pandemia que mató a menos del 0,01% de la población. El número puesto en perspectiva sugiere que la reacción fue exagerada y peligrosa si ese criterio se va a repetir cada vez que aparezca una amenaza similar. Esto no quiere decir que el coronavirus sea un tema menor, porque todos vimos cómo los brotes focalizados en algunas regiones se llevaban puestos los mejores sistemas de salud del mundo. No es habitual que, por ejemplo, en Nueva York se mueran 1000 personas por día en pleno mes de abril, que 15 días atrás estaban sanas. También ocurrió en Lombardía, en París o en Madrid, pero con medidas razonables de distancia social, tapabocas y testeos masivos, mientras otros países como Turquía o Islandia tuvieron entre una décima y una vigésima parte de los muertos, sin necesidad de encerrar a su población por largos períodos de tiempo.
El primero de los grandes sesgos en torno del Covid-19 es la obsesión con la cantidad de casos diarios, como si esa fuera una variable relevante y no se encontrase sesgada a sí misma en su medición. Jamás se habían testeado 290 millones de personas en el mundo por influenza, SARS, gripe aviar o cualquier otro virus. Probablemente si informáramos en tiempo real la cantidad de gente que se contagia de distintas enfermedades o muere cada día, la población entraría en pánico, porque en cada jornada se pierden 160.000 vidas.
La Argentina, por ejemplo, tiene el doble de casos confirmados que Bélgica, pero casi una quinta parte de decesos. ¿Las políticas públicas deberían guiarse por los casos confirmados, que además están sesgados por la cantidad de tests realizados, por los fallecidos, o por la ocupación de camas de terapia intensiva?
El homo economicus hubiera ponderado todos los riesgos, balanceando los costos y beneficios en materia de salud, pero también los económicos, físicos, psicológicos y sociales, incluyendo el crecimiento del delito y de la violencia doméstica. Rara vez la resultante de ese tipo de análisis es lo que lo economistas llamamos “una solución de esquina”. Esto quiere decir un extremo en el que se prioriza reducir al mínimo posible la cantidad de contagios, sin importar el riesgo de cada uno de esos casos y el costo que hay que pagar en todas las otras dimensiones, para poder alcanzar ese rincón.

Pero el homo no es economicus. El historiador israelí Yuval Harari sostiene que nuestra especie se diferencia del resto por su capacidad para cooperar a gran escala, a partir de planes colectivos coordinados en un relato que puede ser ideológico o religioso. Ese relato, combinado con el sesgo de acción, metió a muchos gobiernos en una trampa de la que ahora no pueden salir.
La mejor investigación que conozco para ilustrar ese sesgo fue publicada en el Journal of Economic Psychology por Michael Bar Eli.
Este psicólogo social demostró que en los penales los arqueros se quedan parados en el medio del arco muchas menos veces de lo que el comportamiento óptimo basado en la teoría de los juegos sugiere, porque la tribuna perdona que equivoquen el palo en el esfuerzo por contener el remate desde los 12 pasos, pero condena la aparente falta de iniciativa de no tirarse para algún lado.
Impelidos por el sesgo de acción que impone el temor a “la tribuna”, desde el Presidente hasta el último intendente se apuraron a cerrar, buscando coordinar el plan del esfuerzo colectivo, construyendo en el imaginario social la imagen de una catástrofe sanitaria como contrafactual. Ciento veinte días después les cuesta salir, porque la cuarentena quedó presa del sesgo de statu quo, que favorece las opciones que mantienen el default y penalizan los cambios.
Impelidos por el sesgo de acción que impone el temor a “la tribuna”, desde el Presidente hasta el último intendente se apuraron a cerrar, buscando coordinar el plan del esfuerzo colectivo, construyendo en el imaginario social la imagen de una catástrofe sanitaria como contrafactual. Ciento veinte días después les cuesta salir, porque la cuarentena quedó presa del sesgo de statu quo, que favorece las opciones que mantienen el default y penalizan los cambios.