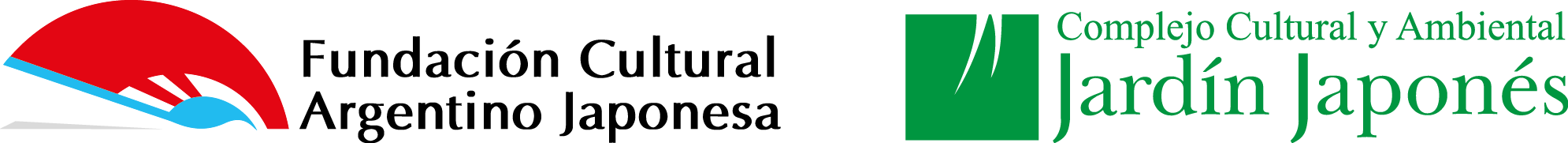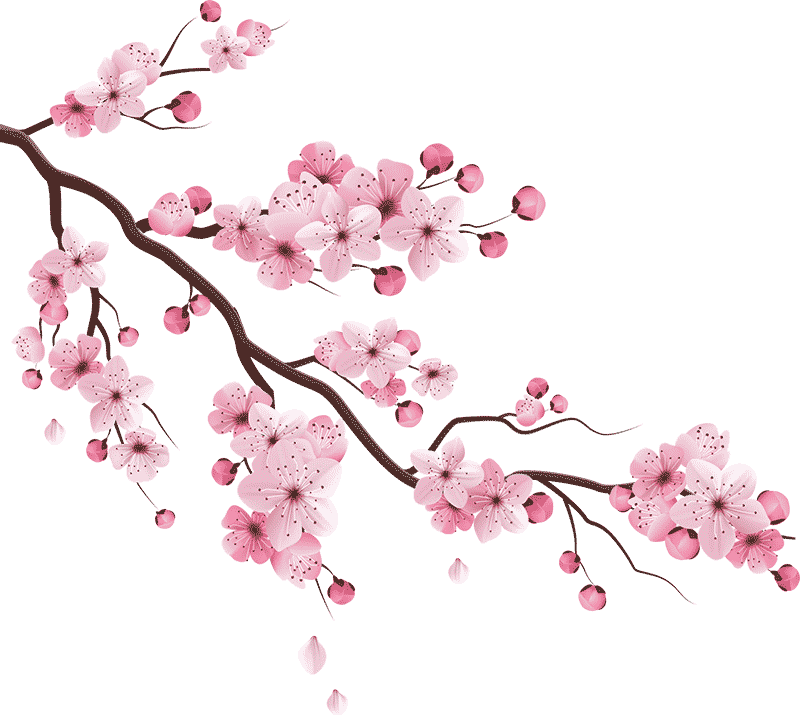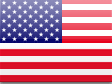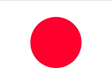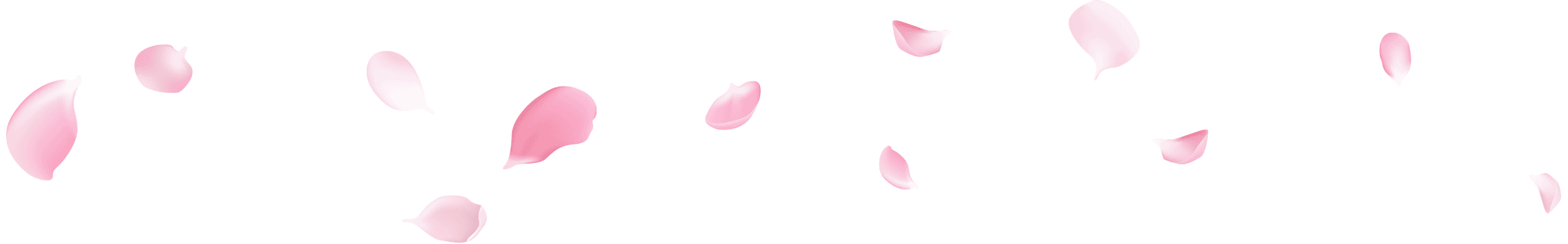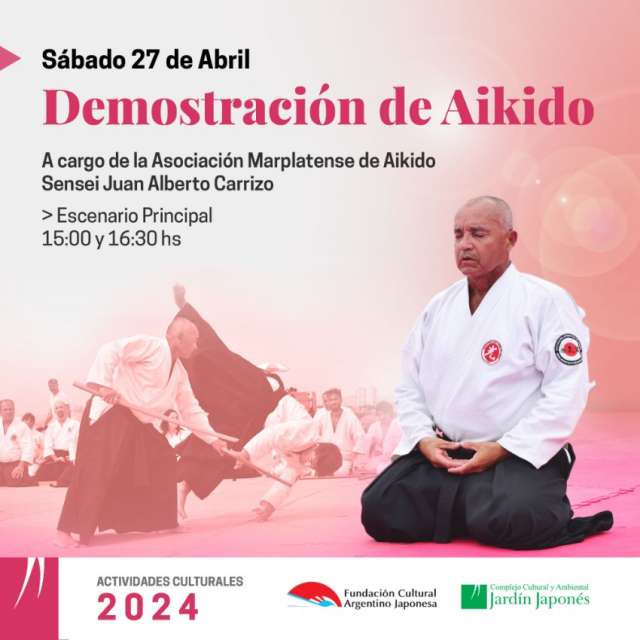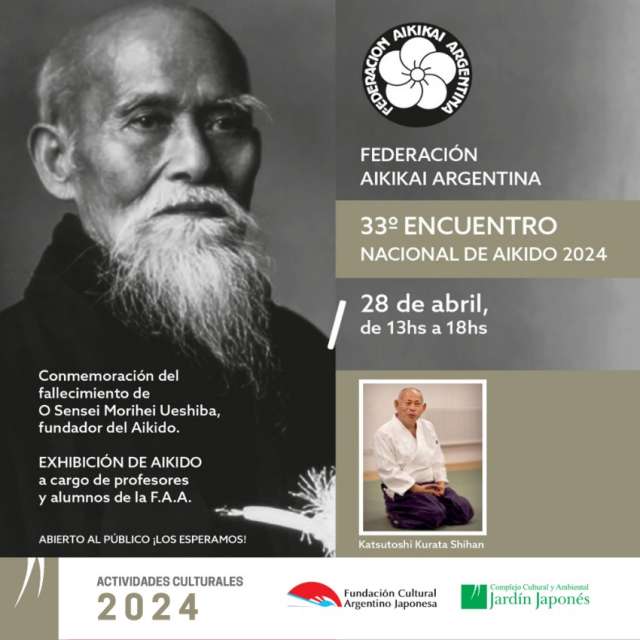El Chamamé, Su Origen, Historia, Distintas Variantes. Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

El “Chamamé” es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Así lo reconoció la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en el año 2020. Esta expresión cultural que se manifiesta en el canto, la música y la danza, es un canto a los valores esenciales, el amor a la tierra, a la fauna, a la flora. Es orgullosamente una manifestación cultural, musical y de danza propios de la Costa Santafesina.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró al Chamamé, la tradicional música y danza litoraleña como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su trascendental aporte a la cultura en todo el continente. Este reconocimiento fue a propuesta de la Provincia de Corrientes y fue avalada por el organismo internacional un 16 de diciembre del año 2020, de tal manera que la Argentina hoy tiene 3 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el Tango, el Fileteado Porteño y el Chamamé.

ORIGEN E HISTORIA
Hay varias versiones sobre el origen de la palabra Chamamé y su origen, algunos sostienen que Chamamé es un vocablo de origen Guaraní que significa “cualquier cosa” o “cosa hecha como quiera que venga”. Hay otras acepciones como che aimé ámame (yo estoy en la lluvia), che memé (siempre yo), che ámame (a mi amada), che amó ámeme (doy reparo a menudo). Estudios hechos por antropólogos e historiadores indican que “La palabra Chamamé proviene de la frase en idioma guaraní “ñe’ẽ mbo’e jeroky”, que quiere decir “cantos danzas”. Rubén Pérez Bugallo, fundamenta su posición en la dirección Perú-Paraguay de las corrientes colonizadoras, la llegada de los Jesuitas al Paraguay (desde Perú) y la introducción del romancero español (versos de 16 sílabas rimando entre sí en forma asonante y dividida en dos hemistiquios de 8 sílabas cada uno) también desde Perú.
En sus orígenes, el Chamamé fue una danza rural de pareja, pero la expansión por toda la zona Litoral primero, y por el resto del país luego se produjo también como un género vocal – instrumental. Los estudiosos Julían Zini y Julio Cáceres descubrieron danzas cortesanas antiguas que se bailaban desde la expulsión de los Jesuitas, allí reside el origen del Chamamé, según estos autores, con la mezcla de las distintas etnias que poblaron la provincia de Corrientes. El historiador Prof. Enrique Piñeyro obtiene datos muy precisos de las influencias (Gregorianas y flamencas) con las misiones jesuíticas y luego ritmos netamente GUARANÍES y africanos que confluyeron en lo que hoy llamamos “Chamamé”.

EL ACORDEÓN
Un elemento esencial en el Chamamé es el acordeón o bandoneón, en combinación con la voz humana, el contrabajo y las guitarras, estos son los instrumentos que definen el sonido de la música del Chamamé. Su conformación musical hay que ubicarla hacia 1870, cuando en el acordeón de dos hileras de “cantos” y ocho bajos, conocido popularmente como “verdulera” llegó al Litoral Argentino de la mano de los inmigrantes europeos.

LA POPULARIZACIÓN DEL CHAMAME
La primera pieza inscripta como Chamamé en Sadaic data de 1930. Sus autores eran Diego Novillo Quiroga y Francisco Pracánico, se trata del tema “Corrientes Poty” (flor de Corrientes), aparecido en un disco del cantante Samuel Aguayo.
La creación del nuevo rótulo obedecía al deseo de RCA Víctor de congraciarse con el público litoraleño, principal comprador de sus discos. Varios intérpretes del género musical intentaron cambiar el nombre de Chamamé por otros más genéricos, así fue que iniciaron hacia 1942 un movimiento para cambiarle el nombre, afortunadamente no lograron consenso y fracasaron en su intento. En 1944 Osvaldo Sosa Cordero y sus correntinos lo denominaron música campera. Pedro Sánchez, del trío Taragüí, lo bautizó letanía, otros lo han denominado litoraleña o simplemente música del Litoral.
TIPOS DE CHAMAMÉ
Existen varios tipos de chamamé: el chamamé maceta, de caté (elegante, en lengua guaraní), chamamé orillero, en el que se notan las influencias del tango, chamamé canción, de tónica sentimental conocido como chamamé ganci o chamamé triste; chamamé kireí, de ritmo vibrante; chamamé changüí, de ritmo lento ideal para la conquista amorosa; el rasguido doble es una danza de melodía cadenciosa y el valseado, que es una danza de pareja enlazada.
Danza
El chamamé es una danza alegre y animada. El bailarín y la dama tienen en él, la oportunidad de lucir toda su habilidad y destreza si quieren o pretenden efectuar todos los pasos de baile, cambios de figuras, zapateos y largadas. El bailarín debe seguir con gran atención la ejecución de la música, para ir adaptando a ella los adornos de su danza
Vale decir que el buen bailarín de chamamé inicia el zapateo cuando la música se presta a ello, realiza sus figuras y larga a la dama en sus floreos, solamente ante la invitación y/o sugestión del ritmo con sus distintos pasajes o matices. El correntino jamás cambia de paso o de figura a destiempo y hasta su sapukay (festejando el final de una destreza) es siempre oportuno y concordante con los compases que marca su danza.
Por su parte, la dama se dedica fundamentalmente a efectuar el acompañamiento de la creatividad coreográfica de su pareja, realizando moderados requiebros de hombros y cintura, de acuerdo con la cadencia del ritmo que se baila. El chamamé es una danza de "pareja enlazada", porque el caballero toma con la mano izquierda la derecha de la dama, a la que mantiene a la altura de su hombro o apoyando en su cintura, mientras que con su mano derecha la toma de la cintura o de la zona media de la espalda. La mano izquierda de la dama se apoya sobre el hombro derecho del caballero. Ambos quiebran sus cinturas para juntar las partes superiores de sus torsos. Entrecruzando sus cabezas hasta quedar mejilla con mejilla o reclinar su cabeza en el hombro de su acompañante.
Esta danza no se rige por una determinada coreografía de conjunto, lo que da ocasión de lucimiento a creadores de paso y figuras.
Pasos
Trancado o trancadito: es el paso se realiza adelantando el pie izquierdo acompasadamente, apoyando el cuerpo sobre el mismo, con un leve requiebro. Por su parte el pie derecho se aproxima al izquierdo, apoyándose en "media punta", conformando así la denominada trancada o trancadita . Luego, con una doble flexión de rodillas, se eleva el cuerpo hasta lograr la posición original para recomenzar el movimiento cambiando el pie. Durante todo este movimiento el bamboleo del torso a izquierda y derecha, va marcando el compás de la música.
Arrastrado o quebrado: Este es un paso de raigambre en la zona central de la provincia de Corrientes (Mercedes, Curuzú Cuatiá, etc.). Este movimiento comienza deslizando el pie izquierdo hacia delante en forma de semiovalo , realizando al mismo tiempo una gran flexión de rodillas que permite la caída o "zambullida" hacia delante, con todo el cuerpo. Luego, el pie derecho se arrastra de igual manera buscando al izquierdo, permitiéndose así recobrar la verticalidad del cuerpo con cadencia y suavidad. Una vez llegado a la postura original los bailarines quedan detenidos por una fracción de segundos, como "tanteándole" a la música antes de sacar el otro pie para realizar la misma figura hacia el otro lado.
Zapateo
Todo zapateo es contestado por otro bailarín y su pareja. Esto es necesario, por cuanto si fuera una sola pareja la que zapateara, pasaría a ser el "dueño del baile". Una de las figuras del zapateo consiste en la largada de la dama. Ésta se realiza cuando el caballero la suelta del brazo derecho con el que la tiene enlazada, quedando los bailarines separados, pero nunca totalmente (pues el varón siempre queda tomando a la dama con su mano izquierda), a tal punto que terminada la pieza musical, los bailarines gritan cola o cola jué (equivalente a "bis" u "otra"), cuyo significado obliga a cada bailarín a retener a su dama tomada de la mano, porque los músicos tienen la obligación de repetir la misma pieza de inmediato. En la largada, la dama se toma la pollera con la mano izquierda, sin mover el brazo y sostiene así su prenda sin agitarla (no como erróneamente hacen algunos bailarinas).
Las formas comunes del zapateo son : parara, taconeo, cepillado o escobillada y tacatataca.Parará: es el zapateo que se realiza con los dos pies, en acción de repique acompasado y con variaciones de ritmos y modalidades, de acuerdo con la habilidad de cada bailarín. El pie golpea de plano, siendo el derecho por lo común el que acentúa con mayor eficacia. El zapateo se desarrolla en el mismo lugar o desplazándose hacia distintas direcciones pero siempre acompañando a la acción el requiebro, pudiendo soltar o no la dama, que sigue al compañero en las contorsiones de la figura.Taconeo: se efectúa con un solo pie o talón. Es lo que comúnmente se denomina picada. Esta forma de zapateo da mayor lucimiento a las parejas, que suelen seguirse o imitarse en el taconeo. Cuando se realiza el taconeo con deslizamiento hacia un costado, recibe el nombre de Yrivúchicá chica ("chicada de cuervo").Cepillada o escobillada: se denomina así el zapateo figurado. Se realiza con un pie, con el que se simula cepillar o escobillar el suelo o los pies de la dama. Esta forma de zapateo puede realizarse con desplazamientos hacia uno u otro lado de la pista o cancha de baile.-Tacatataca: se realiza con los dos pies, ta (izquierdo) cata (derecho) ta (izquierdo), ca (derecho). El bailarín, al realizar este zapateo, va armonizando sus contorsiones con los golpes del pie. Con esta figura hace el bailarín sus desplazamientos con giros y contragiros soltando la dama, haciéndola girar o bien enlazados, donde se desplaza de un lugar a otro.
El floreo de la dama
Se denomina floreo al complemento de la dama en los distintos tipos de zapateos. Los realiza con dos características: el escobilleo y la chicadita. En estos dos estilos, tanto en los tramos enlazados como en largadas, el movimiento del cuerpo se encarga de producir efectos en la pollera, por lo cual la misma debe ser sujetada como se indicaba anteriormente, evitándose así exageraciones que rayen en la grosería.Escobilleo: se realiza generalmente con el pie derecho y con el izquierdo se marca al compás. El derecho en media punta adelante, el izquierdo se apoya con toda la planta del pie, luego el derecho se desliza en media punta hacia atrás y así sucesivamente.
Chicadita: es similar al escobilleo, con la diferencia de no llevar adelante ni atrás el pie derecho; simplemente acompasarlo al lado del pie izquierdo en media punta, como si se estuviera rengueando, a efectos de tener mayor libertad de su compañero en los desplazamientos.
Chamamé con relaciones
Es una forma de matizar la danza con el atractivo relevante, dado por el ingenio del correntino para la construcción de cuartetas (relaciones) de las formas más picarescas y audaces. Después de haber dado una vuelta a la pista los bailarines, la música se deja de ejecutar, debiendo la pareja ubicada más cerca de los músicos decir sus relaciones. Es allí donde comienzan las palabras y dichos intencionales en la rueda de mirones que, con expectativa, reciben lo que manifiesta el caballero. Luego de otra vuelta de danza se corta nuevamente la música para que conteste la dama , que en el momento preciso contesta. Todo esto es festejado con algarabía por los protagonistas y la concurrencia, desde la cual nunca falta un comedido que en contrapunto de dichos acuda en apoyo o burla intencional y así se desarrolla esta danza hasta finalizar con la última pareja que expone sus relaciones "Ayer pasé por tu casa y te ví detrás del rancho, las orejas como burro y el hocico como chancho"; "Ayer pasé por tu casa y me tiraste con una flor...La próxima vez que pase:¡sin maceta por favor!"
Danza de pareja enlazada
Es una danza de melodía cadenciosa con movimiento de sobrepaso. El desplazamiento que se realiza al bailar es de paso repetido o superpuesto. El rasguido doble no tiene figura ni largadas, nunca se zapatea en el desarrollo del mismo. Es la danza que aprovechan bien los enamorados para asegurar su conquista al compás de un baile lento y acompañado, que facilita el diálogo y la compenetración de los afectos. ...Porfirio Zappa en su libro Ñurpy (pág. 27) dice sobre esta danza: "Esta modalidad es la única variante real que ofrece el chamamé como música y danza; fue originada en la región del río Uruguay, en el norte de esta zona se la conocía con el nombre fado (por influencia brasileña) y en el sur del Litoral dice que su acompañamiento se asemeja a la milonga bonaerense".
Individual y conjunto
El valseado es una danza popular de corrientes, siendo un remedo alegre de vals, la capacidad creadora de su gente posibilitó la incorporación de figuras, zapateo y rerflaciones. En el valseado se realiza un zapateo de características muy particulares, que es el acompasado con la música y de acuerdo con la habilidad de bailarín que va conformando sus figuras en forma individual y espontánea. Las parejas actúan libremente o en conjunto donde están dirigidas por un bastonero que recita el desarrollo del baile en forma antojadiza, dándole a este mayor animación y colorido con la inclusión de las relaciones, las cuales pueden ser de aire picaresco o amoroso. No existen los valses o valsesitos correntinos como algunos intérpretes confunden. Solamente se conoce el valseado, siendo éstas composiciones populares o de autores anónimos carentes de títulos y de letras o de versos correspondientes y se lo ejecuta indistintamente para la danza y el canto. Según el libro Manual de danzas nativas, el valseado que se titula "El encadenado" es una danza creada por el músico correntino Osvaldo Sosa Cordero y ha sido publicado en 1950 por Ediciones Musicales Tierra Linda, de Buenos Aires (Casa Korn); además aclara el autor del manual:... "Me informa el señor Sosa Cordero, que para preparar la coreografía se basó principalmente en algunas figuras tradicionales con que se estiló bailar el vals en la Provincia de Corrientes".
Bailanta
La bailanta es una reunión de músicos y danzarines cuya auto convocatoria se realiza en forma imprevista y espontánea. Los usos y costumbres impusieron también el nombre de bailanta a las celebraciones santorales, familiares (casamientos, compromisos, cumpleaños, etc.), patrias o una yerra y /o doma. La anunciación de estas reuniones (que continúan realizándose) se extiende de boca en boca por varias leguas a la redonda, desde varios días antes. Todavía hoy, el mencho asiste a estas reuniones con sus mejores galas típicas, no así la mujer, que cambió su autenticidad por la elegancia moderna.
Atuendos típicos del chamamé
 Gauchos zona ganadera
Gauchos zona ganaderaLos atuendos varían de acuerdo a los lugares de asentamiento, como así también a los distintos acontecimientos y vivencias. las vestimentas del paisano presentan diferentes características
Zona ganadera
En esta área, la indumentaria se compone de bombacha, generalmente de colores oscuros y de un solo paño. Por su parte, la camisa es de algodón, de traza lisa de colores semi -oscuros, predominando los marrones y los azules. El pañuelo también es de algodón, diferenciándose solamente por el color de su divisa política (rojos y azules). La faja es tipo vasco. Su color guarda directa relación con el pañuelo y nunca es listada como trata de imponerse por la influencia de intereses foráneos. Sobre la faja luce el ancho cinto de 2 o 4 hebillas para realizar las faenas cotidianas y con rastra en su atuendo para fiestas. El mencionado cinto se distingue de los utilizados en otras regiones por el uso de la revolverá, guayaca(a modo de monedero) y guarda -documentos o papeles.
El cuchillo lo coloca sobre el lado derecho de la cintura y en la parte posterior de la misma, aprisionándolo entre la faja y el cinto; es un elemento de trabajo que acompaña con la chaira, elemento que sirve para sacarle filo. Sobre la bombacha acostumbra a llevar el llamado guardamonte o montera, que como su nombre lo indica, sirve para preservar del monte la ropa de labor. Su confección es muy sencilla: se emplean dos paños de lonetas de forma rectangular, superpuestos unos 10 centímetros en la cintura, con una cinta del mismo material, del largo que permita sujetarla al cuerpo. Abierto los paños hasta la altura de las rodillas, donde comienza una costura del largo de la pierna , con cierta amplitud hasta los tobillos; allí se ata nuevamente. Sobre el guardamonte o independientemente de él, calza las clásicas canilleras, hechas también de lonetas y de forma rectangular, del largo de la pierna y hasta la rodilla aproximadamente de medio metro de ancho, de modo que dé dos vueltas a la pantorrilla. La canillera se sujeta mediante un primoroso trabajo en lana, a modo de correa; de su extremo penden borlas que reafirman su color partidario. Complementa el atuendo el viril capí bará (cuero de carpincho hecho tirador) ; esta prenda tiene doble finalidad: a veces se lleva arrollada al costado de la cintura para tirar el lazo, evitando que tan dura tarea lastime la cadera. De ahí el nombre de tirador.
Otras veces, esta prenda cuelga airosamente de la cintura a los pies; entonces los flecos de la misma producen sostenidos sones de "bajo", cuya finalidad es la de asustar a los animales y de esta manera, sacarlos de un brete a otro en los corrales. En esta tarea acompaña la musicalidad de la espuela mesopotámica con carácter netamente correntino, pigüelo largo de hierro por lo general con dos chapitas circulares (llamadas guardapolvos), que encierran las rodajas de 10 centímetros de diámetro, cuyos bordes terminan en agudas púas de cinco clavos usados por los domadores; o bien por un redondel profusamente estrellado. Las espuelas se aseguran al empeine con tiras de tiento. Su infaltable rebenque o guacha enana, el poncho o ponchillo de tipo vicuña o también de los colores de su divisa partidaria. Para este atuendo el paisano se calza con alpargata . Las características del sombrero son: copa chata y redonda, el ala varía desde los 6 a los 10 centímetros, indefectiblemente de paño de color negro (no de otro color), el barbijo de finas tiras de cuero o lana, cuya terminación complementan pequeñas borlas de color partidario, color que también lleva la cinta con la que veces se remplaza el cintillo del sombrero. Al sombrero lo llevan en forma recta o quebrada el ala sobre la frente.
Otras zonas
En otras áreas de la provincia son muy pocas las variantes en este atuendo de trabajo. Puede llevar o no las canilleras y la montera o prescindir del tirador y las espuelas, según las tareas a realizar. El sombrero es quizás el elemento más identificatorio de las diferentes zonas; así tenemos que en la costa del Río Uruguay y zona central se utiliza el sombreo de ala ancha (de 10 centímetros) y hacia el oeste cruzando el Río Corrientes, se usa en mayor proporción el sombrero de ala angosta (de 6 a 8 centímetros de ancho).
Variante de gala y salón
En estas oportunidades el paisano usa bombacha que causa admiración. Son de una amplitud inmensa, disimulada en pequeñísima tablas (de 30 a 50 en cada pierna) repartidas en los paños anteriores y posteriores. Los colores más usados son el negro, marrón, azul y, en menor proporción, el blanco. La camisa, por lo general, es blanca y lisa. El cinto es de cuero de carpincho o cuero curtido, con los mismos aditamentos para el uso diario. También hay cintos de otros cueros pero siempre con las mismas características. La diferencia fundamental se da en la rastra, que luce en la parte central de la cintura. Esta se sujeta al cinto por medio de seis cadenitas de plata o metal blanco, terminadas en botones del mismo material. Si no lleva rastra, tiene como adorno una hebilla grande que se extiende a todo lo ancho del cinto (de plata o metal blanco con sus iniciales) o con cuatro hebillas como uso diario. Las partes metalizadas pueden llevar incrustaciones de oro. El tirador es de ciervo, aunque de uso poco habitual. El pañuelo es ancho, de seda y colocado en forma triangular, que llega hasta el medio de la espalda; con sus iniciales bordadas en las puntas o anudado al frente en la forma tradicional. El sombrero es el mismo, siempre de color negro , adornado el barbijo con apliques y correderas de plata. El calzado también se constituye en otra de las grandes variaciones del atuendo fiestero. En lugar de la tradicional alpargata, se usan botas de caña altas y duras (denominada por los lugareños granadera), levemente corrugada en los tobillos, generalmente de color marrón y con menor profusión de color negro. Esto en lo que hace la zona ganadera; cruzando el río Corrientes, se usan botas de caña no muy alta, que sobrepasan la media pierna, lisa, generalmente negra. Completan este atuendo el poncho o ponchillo con el color de su divisa partidaria, puesto sobre la espalda o tirado sobre el hombro izquierdo o colocado en bandolera; el cuchillo y su guacha enganchada en él. Un agregado caté (gente de mejor condición social) es el saco cruzado con cuatro botones, de color similar a la bombacha, formando traje.
Vestimenta de la mujer
Se compone de blusa, en agua y pollera. La blusa puede ser de color blanco o con su estampado de motivos chicos y realizado en variados colores. Las características son un amplio volado en el cuello, mangas hasta el codo con terminación de puntillas, igual que en el cuello (la puntilla a veces es remplazada por la misma tela trabajada). La falda o faldón, se usa indistintamente dentro o fuera de la pollera; también puede ser una blusa más sencilla, sin adorno, solamente con cuello y mangas hasta el codo. La pollera es amplia y está confeccionada en tela de algodón de colores intensos, lisos o floreados, con un ancho volado en el ruedo, cubriendo casi toda la pantorrilla.
La enagua o bajo es de tela de algodón, muy amplia y con apliques de puntillas realizadas a mano. Se utiliza para armar la pollera. La dama se calza con alpargatas o zapatos con presilla en el empeine y tacones. Por último, la dama va peinada con dos trenzas, sujetadas con cintas en las puntas, que al igual que su pañuelo de cuello (no siempre utilizado), son del color de la divisa partidaria.
Algunos de los chamamés más conocidos
Añoranza (Eustaquio Vera)
Merceditas (Ramón Sixto Ríos)
Todo El Mundo A Bailar (Aldy Balestra)
Mi Corrientes Porá (letra: Lito Bayardo; música: Eladio Martínez)
El Toro (Alberto Castillo)
Kilómetro 11 (Tránsito Cocomarola)
Por Santa Rosa Me Voy Al Río (Antonio Tarragó Ros)
Alma Guaraní (letra y música: Osvaldo Sosa Cordero; interpretado por Los De Imaguaré)
Volver En Guitarra (Roberto Galarza)
Laguna Totora (Tránsito Cocomarola)
Oración Del Remanso (autor: Jorge Fandermole; interpretado por Grupo 40 Grados)
Recordando A Concepción (Miguel Ramírez)
Posadeña Linda (Ramón Ayala)
Ñangapirí (Antonio Tarragó Ros)
Tren Expreso (Raúl Barboza)
Sobredosis De Chamamé (letra y música: Aldy Balestra; interpretado por Amboé)
Niña Del Ñangapirí (Ricardo "Tito" Gómez)
Nendivei (Osvaldo Sosa Cordero)
Lunita Del Taragüí (Edgar Romero Maciel)
Gente De Ley (Ernesto Montiel)
El Cangüí (letra: Gerónimo Maciel García; música: Tránsito Cocomarola)
Che Roga, en español Mi Casa (Constantino Almirón y Silvio Laterza)
Taipero Poriahu (Antonio Tarragó Ros)
Para Villanueva (Rosita Minué y Ernesto Montiel)
Acordeón Tuyá Porá (Chacho Abrigo)
La Calandria (letra: Osvaldo Sosa Cordero; música: Isaco Abitbol)
Puerto Tirol (letra y música: Heraclio Pérez; interpretado por Chaqueño Palavecino)
Lucerito Alba (Eladio Martínez)
Sargento Cabral (Pedro Sánchez)
General Madariaga (Isaco Abitbol)
Pescador y Guitarrero (Horacio Guarany)
Enero (Romero Maciel y César Miguens)
Pedro Canoero (Teresa Parodi)
Puente Pexoa (Tránsito Cocomarola)
Bailanta De Campo (Fuelles Correntinos)
Un Abrazo A Corrientes (letra: José Ríos; música: Osvaldo Sosa Cordero)
Mírame (letra: Santiago Adamini; música: Tránsito Cocomarola)
Bañado Norte (Odilio Godoy)
Por El Río Volveré (Teresa Parodi)
Caballito De Batalla (Blas Martínez Riera)
Merceditas (Ramón Sixto Ríos)
Todo El Mundo A Bailar (Aldy Balestra)
Mi Corrientes Porá (letra: Lito Bayardo; música: Eladio Martínez)
El Toro (Alberto Castillo)
Kilómetro 11 (Tránsito Cocomarola)
Por Santa Rosa Me Voy Al Río (Antonio Tarragó Ros)
Alma Guaraní (letra y música: Osvaldo Sosa Cordero; interpretado por Los De Imaguaré)
Volver En Guitarra (Roberto Galarza)
Laguna Totora (Tránsito Cocomarola)
Oración Del Remanso (autor: Jorge Fandermole; interpretado por Grupo 40 Grados)
Recordando A Concepción (Miguel Ramírez)
Posadeña Linda (Ramón Ayala)
Ñangapirí (Antonio Tarragó Ros)
Tren Expreso (Raúl Barboza)
Sobredosis De Chamamé (letra y música: Aldy Balestra; interpretado por Amboé)
Niña Del Ñangapirí (Ricardo "Tito" Gómez)
Nendivei (Osvaldo Sosa Cordero)
Lunita Del Taragüí (Edgar Romero Maciel)
Gente De Ley (Ernesto Montiel)
El Cangüí (letra: Gerónimo Maciel García; música: Tránsito Cocomarola)
Che Roga, en español Mi Casa (Constantino Almirón y Silvio Laterza)
Taipero Poriahu (Antonio Tarragó Ros)
Para Villanueva (Rosita Minué y Ernesto Montiel)
Acordeón Tuyá Porá (Chacho Abrigo)
La Calandria (letra: Osvaldo Sosa Cordero; música: Isaco Abitbol)
Puerto Tirol (letra y música: Heraclio Pérez; interpretado por Chaqueño Palavecino)
Lucerito Alba (Eladio Martínez)
Sargento Cabral (Pedro Sánchez)
General Madariaga (Isaco Abitbol)
Pescador y Guitarrero (Horacio Guarany)
Enero (Romero Maciel y César Miguens)
Pedro Canoero (Teresa Parodi)
Puente Pexoa (Tránsito Cocomarola)
Bailanta De Campo (Fuelles Correntinos)
Un Abrazo A Corrientes (letra: José Ríos; música: Osvaldo Sosa Cordero)
Mírame (letra: Santiago Adamini; música: Tránsito Cocomarola)
Bañado Norte (Odilio Godoy)
Por El Río Volveré (Teresa Parodi)
Caballito De Batalla (Blas Martínez Riera)
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
 Imagen de una producción de la BBC sobre Ricardo Corazón de León
Imagen de una producción de la BBC sobre Ricardo Corazón de León
 Imagen de "Las cruzadas" de Cecil B. De Mille, a la derecha Ricardo, interpretado por Harry Wilcoxon
Imagen de "Las cruzadas" de Cecil B. De Mille, a la derecha Ricardo, interpretado por Harry Wilcoxon
 El asedio de Antioquía por los cruzados, en una miniatura medieval
El asedio de Antioquía por los cruzados, en una miniatura medieval Godofredo de Bouillon en una torre de asalto en la toma de Jerusalén, en una miniatura medieval
Godofredo de Bouillon en una torre de asalto en la toma de Jerusalén, en una miniatura medieval