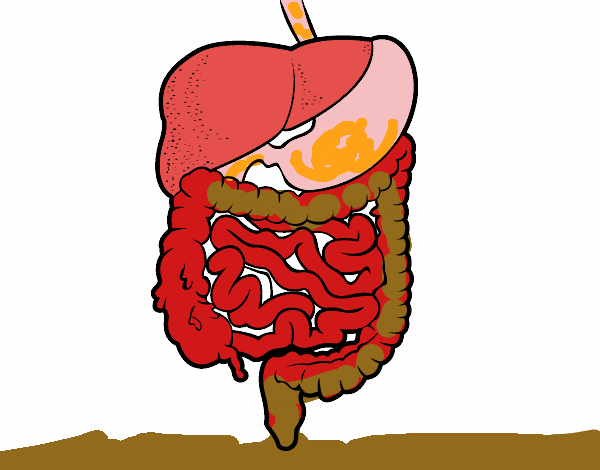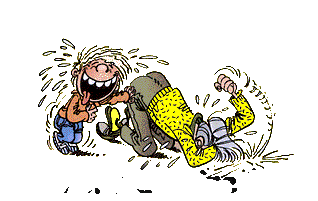SE CUMPLIÓ LA TESIS DEL AUTOR. BUSCANDO IMÁGENES DE MUJERES CIENTÍFICAS EN DIBUJOS INFANTILES, EN LA PARTE IMÁGENES DE LAS REDES PUDE COMPROBAR QUE LA MUESTRA DE MUJERES ES PEQUEÑÍSIMA Y LAS POQUÍSIMAS QUE HAY SE REFIEREN A LAS HISTÓRICAS COMO CURIE....SALVÉ UNA POCAS
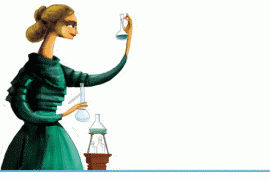
Paren lo que están haciendo y acepten un simple desafío: piensen en alguien que haga ciencia. O, mucho mejor: dibujen a esa persona. ¿Listo? Déjenme adivinar: es muy probable que hayan dibujado: 1) un hombre, b) con guardapolvos, c) con anteojos, d) con un globito que dice "dominarrremos el mundo". Quizá no haya sido tan exagerado, pero si cumplen con la predicción no están solos, sino con la mayoría de la población. Ahora bien, si se le pide a la gente que piense en científicAs. cuesta mucho más (sobre todo si sacamos a Marie Curie de en medio). Y lo mismo sucede con los chicos: suelen imaginar -y dibujar- a científicos hombres. Es claro que esto responde al ideal hollywoodense de científico que sí, tiene sus métodos, dominará el mundo y ríe diabólicamente mientras exclama "¡ah, ya no se burlarán de mí en la academia!". Es cierto que ese arquetipo está cambiando un poco, y no solo aparecen científicas en series y películas sino que, en algunos casos, al final se arman parejas y todo.

¡Un momento! Tenemos buenas noticias y muy recientes. La prueba de chicos dibujando gente de ciencia es muy antigua: desde hace más de 50 años que se hace. Es más, desde 1966 y durante unos 10 años David Chambers realizó la prueba de "dibujá-alguien-que-haga-ciencia" en chicos de escuela primaria (y convengamos que en inglés es más sencillo ya que scientist no tiene género y no predispone a nada en particular). Y sí, allí estaban los hombres, de mediana edad, a veces canosos o barbudos, rodeados de tubos de ensayo y de cuadernos de laboratorio y diciendo "¡lo encontré!". Cuando se analizaron estos datos se descubrió que de los 5000 dibujos solo 28 mostraban a una científica. y todos habían sido dibujados por nenas y no por nenes. No es para culparlos: en los documentales, en los diarios, en los museos. solo había hombres (o, en todo caso, mayoritariamente hombres). Para agregar a la lista, alrededor del 80 por ciento de los científicos dibujados eran blancos.
Resulta que se acaba de repetir el análisis considerando cinco décadas de la prueba del dibujo, con obras de unos 20.000 chicos recolectadas en decenas de investigaciones. Y si se consideran los datos desde la década de 1980 en adelante, el porcentaje de mujeres aumentó a un 28%. Está bien, sigue siendo muy bajo, pero es un aumento más que considerable. Y hay otros datos no tan esperanzadores: la proporción de hombres dibujados va en aumento cuanto más grandes sean los niños dibujadores.
Sin embargo, el hallazgo general es para celebrar. La percepción de género en la ciencia está cambiando, y con ella, los estereotipos de quién "puede" dedicarse a la investigación, lo cual puede generar un círculo virtuoso: si una nena imagina a mujeres científicas, es más probable que pueda imaginarse a ella misma como científica. Este aumento en la percepción puede tener múltiples motivos. Seguramente tenga que ver que efectivamente hay más científicas pero, sobre todo, que de a poco los medios las visibilizan más.

El problema de la discriminación por género en la ciencia es antiguo y profundo. Hace unos años se hizo la prueba de enviar el mismo trabajo de investigación (inventado) a distintos evaluadores, en algunos casos firmado por mujeres y, en otros, por hombres. Los evaluadores tendieron a puntuar mucho más favorablemente el trabajo de los "científicos" que el de las "científicas" (¡independientemente del género del evaluador!).
¿Y por casa como andamos? Lentos, en todo caso. Es cierto que los fríos números nos dicen que la cantidad de becarias y de investigadoras es similar a la de becarios e investigadores (por supuesto, dependiendo de las áreas), pero si hilamos más fino veremos que la proporción de mujeres en etapas decisorias, como en el nivel superior de la carrera de investigación, o como jefas de laboratorio, es sensiblemente menor. Quizá solo es cuestión de tiempo, pero también ayuda a verlo como un problema, y de a poco ir cambiando las expectativas y las realidades. Y mientras tanto, a seguir dibujando.
D. G.