
Delicias de alguna que otra adolescencia perdida. Frío en la ciudad, frío en el colectivo somnoliento que traquetea en una mañana oscura, gélida y neblinosa; el bolso escolar sostenido entre las piernas, el cuerpo aterido y acurrucado contra la ventanilla, a punto de iniciar un gesto lejanamente infantil, inesperadamente nuevo. Protegida -o no tanto- por los mitones, la mano asciende, toca el vidrio empañado, lo garabatea con un impulso enraizado en la niñez, pero vuelto de lleno hacia el huracán del presente: no son dibujitos los que traza la chica escondida tras gorro, bufanda y sueño; es una letra y luego otra, y otra más hasta dar forma a un nombre. Escribe un nombre de varón, lo borra, lo vuelve a escribir. Indiferente a los frenazos, el aire viciado, el ruido allá afuera, el mal humor aquí adentro. Es inmune a todo, salvo al placer de pronunciar ese nombre, repetirlo, saborear su sonido, regodearse en algún posible eco extranjero, volver a la versión local, escuchar su música, abandonarse a una sensualidad sabrosa, incipiente, lúdica; sin fin ni mayores apremios que, de momento, su propio juego.

Aún no leyó Lolita. Cuando conozca la novela de Nabokov sabrá de qué hablaba Humbert Humbert cuando, al evocar su devastadora obsesión amorosa -la niña que era Lo, y Lola, y Dolly, y Dolores-, escribiría: "Lo-li-ta: la punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos desde el borde del paladar para apoyarse, en el tercero, en el borde de los dientes. Lo. Li. Ta".
Para la tradición hindú, el universo se originó en un sonido, un mantra. Un nombre. No es tan distinto lo que ocurre en el amor: nos abismamos en un nombre durante lo más radiante de la pasión erótica; inscribimos linaje, pertenencia y legado cuando brindamos el nombre a un hijo. Y siempre, en uno y otro extremo del arco, el acorde secreto. La música, lo innombrable del nombre.
Así me ocurrió cuando llegó el momento. Al elegir el nombre de mi hijo, lo primero fue cierta sonoridad. Iván. No pensé en el temible zar ruso, ni en la película de Tarkovski, ni mucho menos en los Karamazov. Eso vino después y, hay que admitirlo, un poco me preocupó. Pero la música del nombre, que se me antojaba querible, concentrada y potente, insistía. Albergaba dentro de sí otros dos nombres que también me resultaban hermosos: Juan, Ian. Se ensamblaba, de manera armónica y a buen ritmo, con el apellido que le estaba otorgando el padre. Soñábamos ese niño, y muy pronto comenzamos a soñar llamarlo así. Sin mayores razones, ni antecedentes eslavos, ni significados más esotéricos que el enorme enigma de otorgar la vida y nombrarla, y dejarse llevar por un rato, decidimos que ese sería su nombre. La forma -el sonido- a la que él no cesa de iluminar y colmar de contenido.
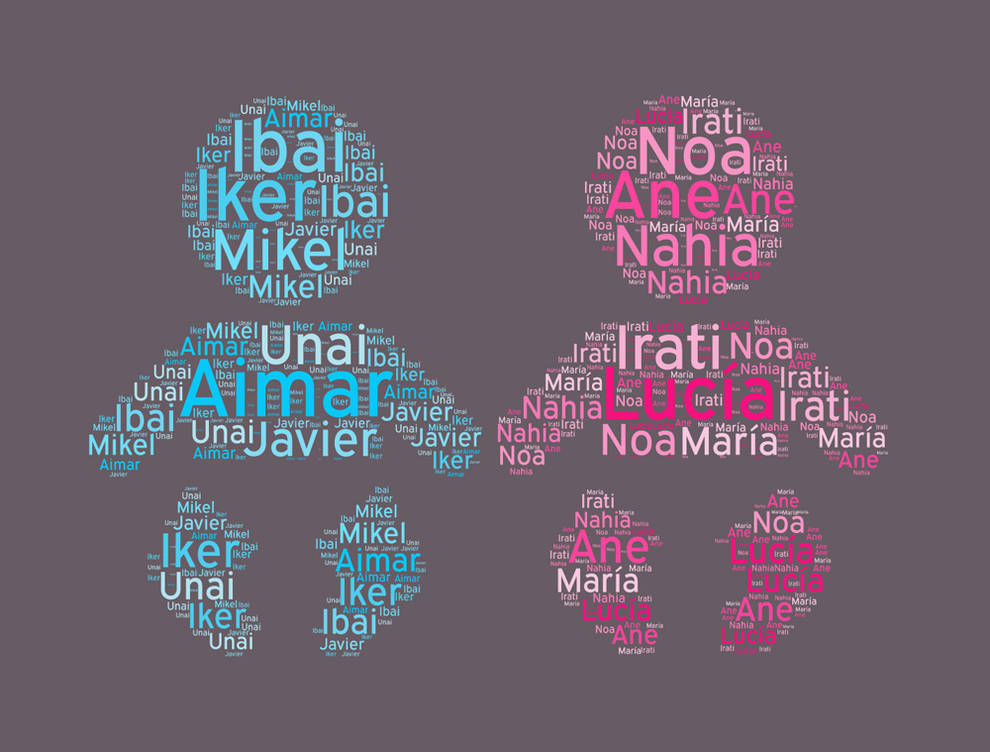
Hubo otro nombre, Ruy, pero no pudo ser. Y Nekane, el nombre que podría haber tenido yo. Siempre me gustó, aunque en algún tiempo me perturbaba el gesto de extrañeza que asomaba en las pocas personas a las que se los comentaba. Con el euskera ocurren estas cosas: puede parecer lejano y rudo en una primera llegada. Pero no, no lo es.
Nekane era el nombre que, según me cuentan, había elegido mi madre. Nunca me llamé así porque, también me dicen, por aquella época no se admitían nombres extranjeros. Durante mucho tiempo imaginé algo así como una vida paralela. Nekane vivía en una dimensión diferente; era yo misma, y a la vez era otra. En un viaje a Europa descubrí la variante española de ese nombre vasco, y la historia tristísima de una familiar que se había llamado así. Supe entonces que siempre iba a preferir la primera versión: abierta, sonora, incontaminada. Que me aferraría a esa Nekane sin más hondura que un vago eco de bosques, cantábrico y montaña. Forma y contenido: qué es un nombre, más que un marco. Qué somos, más que los múltiples modos de imaginarlo.
D. F. I.






































