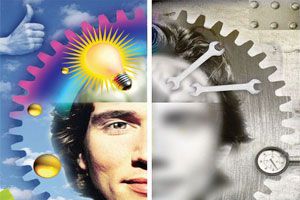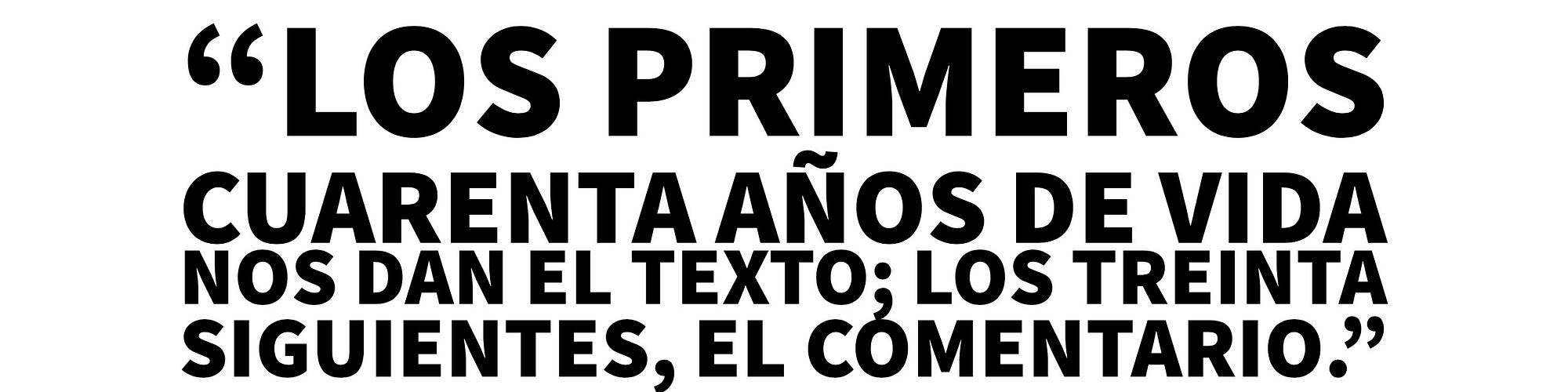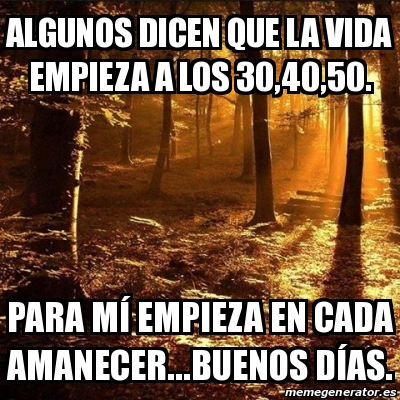Hace un tiempo recibí una curiosa invitación. Me convocaban como jurado de unhackaton, una de estas competencias cada vez más frecuentes en la cual varios equipos intentan resolver un problema. En esa ocasión, los grupos estaban integrados por empleados de la propia compañía organizadora y su meta era reinventar desde cero uno de los principales negocios de esta empresa. Cada equipo disponía de dos días para elaborar una propuesta y mi rol, junto a otras personas más, era escuchar las presentaciones finales y elegir al ganador.

Cuando finalmente llegó el momento de las exposiciones, me llevé una gran sorpresa. ¡Todos diseñaron soluciones que eran esencialmente idénticas! Fue sumamente difícil elegir un ganador. Tal vez estés pensando que seguramente la causa era que, empujados por la inercia y los preconceptos, los participantes fueron incapaces de imaginar caminos novedosos. Pero no era el caso: todas las propuestas implicaban una transformación grande y muy necesaria, capaz de generar una mejora sustancial del negocio en cuestión.
El episodio me dejó desconcertado y durante días estuve pensando por qué habría pasado eso, hasta que finalmente se me ocurrió una explicación. En cualquier empresa, conviviendo a diario con los problemas que los usuarios tienen al interactuar con ella, casi todos los integrantes sabemos bien cuáles son las cosas que deberían cambiar. En el caso puntual de la compañía que organizó la competencia, aun sin haberlo conversado nunca entre ellos, existía un gran consenso respecto de qué estaba funcionando mal y de cómo arreglarlo.
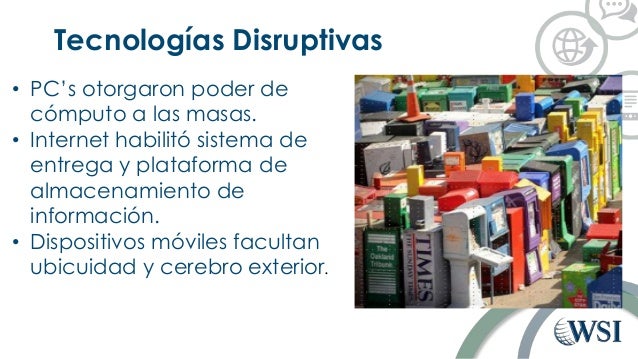
Me pregunté entonces, desconcertado de nuevo: ¿cómo podía ser que, pese a ello, la mayoría de las empresas den un servicio deficiente si todos están, tácita o explícitamente, de acuerdo en lo que debe ser corregido? La respuesta me la daría el tiempo. Ya pasó más de un año desde el día del hackaton y, a pesar de que todos coincidían en lo que había que hacer, nada de lo que se propuso ese día ha sido implementado aún.
Esta pequeña historia ilustra un principio general que aplica a la mayoría de las empresas, pero también a otros ámbitos de la vida. Cuando se trata de innovar, en muchos casos la barrera más importante no es saber qué hacer sino vencer los desafíos y resistencias que se presentan al hacerlo.
Mientras nos quedamos atrapados en los vericuetos de innovar, la tecnología nos dobla la apuesta. Poco después de la historia anterior di una conferencia para un gran banco de un país vecino. Terminada mi charla, el presidente del banco me invitó a conocer su flamante Centro de Innovación, una dependencia separada del resto de la organización cuya meta era, obviamente, "aportar innovaciones al negocio" del banco. Dados los masivos cambios que se vienen en la industria financiera, mi sugerencia fue que esa nueva área se llamara Centro de Disrupción y tuviera un objetivo diferente. Su misión debía ser destruir al banco. La razón es simple: si ellos no encuentran el Talón de Aquiles de su modelo de negocio, montones de emprendedores brillantes están ahora mismo intentando hacerlo. Es cuestión de tiempo.

En definitiva, la innovación mejora incrementalmente lo que estamos haciendo. La disrupción aniquila lo anterior e instala en su lugar un modelo superador que deja al anterior obsoleto. Con el avance de la disrupción tecnológica, a todos se nos acerca ese momento de atrevernos a destruir nuestro propio trabajo y reemplazarlo por lo que viene, antes de esperar que otro lo haga por nosotros y nos saque del partido.
S. B.